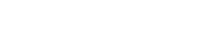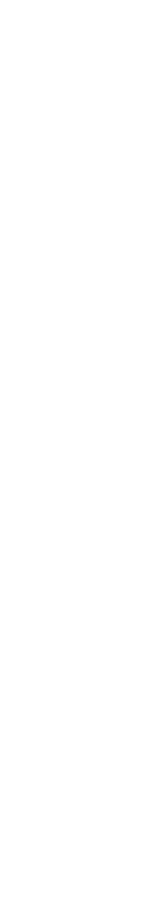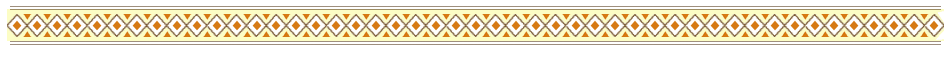Portugal a comienzos del s. XIX
PORTUGAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: Memorias de una embajadora

Vayan por delante varias cosas: primero, que nuestras preferencias literarias se inclinan más por la literatura tradicional, colectiva y anónima que por la llamada literatura "de autor"; segundo, que dentro de ésta última preferimos en todo caso las obras consagradas como modelos clásicos (por alguna razón llamadas "obras maestras", que en modo alguno excluyen a algunas de las obras contemporáneas anticipadamente etiquetadas con la denominación mercadotécnica de "best-seller"); y tercero, que dentro de las obras "de autor", preferimos -en general- las de autores masculinos a las de autoras femeninas, pues difícilmente se puede coincidir desde una perspectiva psicológica masculina con los modelos arquetípicos y estéticos (o sea, anímico-psicológicos) específicamente femeninos.
Ante semejantes pre-juicios literarios, alguien podría objetarnos que con ello despreciamos una literatura bastante interesante y valiosa en sí misma. Pero es más bien al contrario, pues pensamos que esta misma disciplina de lectura nos permite de vez en cuando descubrir alguna pequeña joya entre tanta pretenciosa literatura de autor (masculino, femenino o neutro) que el continuo reflujo de las olas literarias acerca hasta nuestras solitarias playas de lector. Y es que una cosa es cierta: la literatura de mujer (que no es precisamente ni la literatura femenina ni la literatura feminista), cuando está sencillamente bien escrita, es decir, cuando reúne las necesarias condiciones de espontaneidad, de naturalidad y de elegancia, es generalmente mucho más amena e interesante que la siempre mucho más tediosa y aburridamente "seria" literatura masculina.
Para el escritor varón, en efecto, es siempre mucho más difícil (psicológicamente) desembarazarse de esa inevitable vanitas scribendi propia de todo escritor (de todo aquel que se cree escritor). La mujer, en cambio, a veces puede prescindir mucho más fácilmente de esa inseparable duplicidad entre la "persona" y el "escritor" (es decir, del "escritor" como persona o "máscara" de sí mismo), y cuando lo consigue, resulta que incluso escribe mejor que el mejor de los escritores masculinos que han hecho profesión de tales. Quizá por ello no sea nada casual que los modelos básicos ("clásicos") de la narrativa de todos los tiempos, en todas las culturas y países, sean originariamente los "cuentos infantiles tradicionales", que en todas las culturas son de elaboración y reelaboración inicialmente femenina, anónima y colectiva (de transmisión oral y tradicional, hasta que a algún erudito autor masculino se le ocurre reunirlos por escrito en compilaciones, ya sean cuentos alemanes, rusos, franceses, esquimales o de cualquier parte). En cuanto a la incursión de las mujeres en la llamada "literatura de autor", quizá tampoco es nada anecdótico que -en la historia de la literatura- esa irrupción empiece casi siempre en la literaturización de lo anecdótico, de lo aparentemente trivial, de lo superficialmente profundo, en la "literatura de cotilleo" (ya sean las descripciones y confidencias de una cortesana japonesa como Sei Sonagon en los comienzos del siglo XI, o los "cotilleos" de escritoras francesas del siglo XVII y siguientes, como Madame de Sévigné y otras tantas más o menos coincidentes con los momentos más refinados de una civilización o de una época, por no mencionar en extenso los intimismos líricos de muchas grandes poetisas y místicas de todos los tiempos). Ésa es la auténtica y genuina "literatura femenina" propiamente dicha, lo que en absoluto limita -más bien capacita- a la mujer escritora para contar cualquier historia o para hacer descripciones interesantes del mundo que vive mucho sugestivas y literarias de las que puede hacer un autor masculino. Desde luego es cuestión de "acomplejamientos" personales (los masculinos) tanto como de "roles" sociales "de género" más o menos predeterminados (en el caso femenino), pero también de gustos e intereses respectivos necesariamente distintos en uno y otro sexo.
Éste es el caso también de esta mujer circunstancialmente escritora cuya obra vamos a reseñar aquí, famosa en su tiempo e injustamente olvidada en nuestros días. Se trata de la escritora francesa Laure Permon (1785-1839), duquesa de Abrantes por su matrimonio con Junot, uno de los generales favoritos de Napoleón Bonaparte (muy dado, como es sabido, a dar títulos de nobleza y hasta de realeza a familiares, amigos y hombres de confianza, creando así una "aristocracia de advenedizos", como él mismo, formada básicamente por burgueses de la clase media francesa post-revolucionaria). Cuando su marido, caído después en desgracia ante el emperador, en un acceso de desesperación y de locura se arrojó por una ventana en 1813, su joven viuda tuvo que dedicarse a escribir para sacar adelante a sus hijos y costear los extravagantes lujos a los que se había acostumbrado durante sus días de gloria en la Francia napoleónica.
Sus Memorias son una crónica excepcional de esos tiempos imperiales y post-revolucionarios, en esa Francia tan insólita y tan "experimental" que le tocó vivir y que vivió lo mejor que pudo, unos tiempos nostálgicamente añorados, mitificados y bastante desconocidos por las burguesas clases medias de la Francia decimonónica. Laure Permon no era ni había sido nunca una "aventurera" en el sentido peyorativo del término. Era simplemente una "snob", pero al mismo tiempo resultó ser también -por necesidad- una cronista de excepción de aquella época imperial francesa, tanto por la cercanía que tuvo con el círculo íntimo del emperador como por la propia capacidad de observación y de descripción de una mente despierta en la que predomina la naturalidad sobre la afectación, la exaltación moderadamente apasionada, la ironía e incluso la curiosidad tópicamente femenina, pero donde no asoma apenas la pedantería literaria o la vanidad (o ésta es tan ingenua de sí misma que todo lo más sólo puede calificarse de "esnobismo").
Nombrado su marido Junot embajador en Portugal (en la práctica jefe de los agentes que estaban preparando la proyectada invasión del país lusitano por tropas franco-españolas), la veinteañera y atractiva embajadora tuvo ocasión de sentirse casi como una verdadera reina en el suave y luminoso país atlántico, y también de conocerlo y de apreciarlo (de forma superficialmente profunda o profundamente superficial, según se mire).
Muchos años después, en la Francia de la Restauración, apremiada por las necesidades económicas provocadas por su propia prodigalidad y extravagancia y por el costoso tren de vida de sus hijos, refunde y reescribe parte del material de sus Memoires, añade nuevos recuerdos y reelabora un abreviado relato descriptivo de sus experiencias portuguesas. El resultado es un resumido y excepcional librito: "Portugal a pricipios del siglo XIX: memorias de una embajadora" (hay traducción castellana en el nº 495 de la colección Austral, ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1968). Sería la última obra de esta coleccionista de amantes famosos y adicta al opio, pues poco después de darla a la imprenta moriría en la más completa indigencia (se cuenta la anécdota -entre patética y tragicómica- de que los acreedores saqueaban su casa mientras ella agonizaba en una habitación contigua).
....

El librito está escrito a modo de confidencias más o menos intrascendentes, expresadas en un tono elegante, coloquial e inequívocamente femenino, sin demasiadas pretensiones literaturizantes, animada tan sólo por el deseo de rememorar las vivencias personales de un viaje y de una estancia que tuvieron para ella bastante de turísticos (en el mejor y en el peor de los sentidos). La propia urgencia de remediar con su publicación las penurias personales de la escritora contribuyó seguramente a que este libro sea sin duda la menos pretenciosa de sus obras y un verdadero modelo de la literatura de viajes. Pues eso es lo que es este libro: un libro de viajes, muy distinto -en el fondo y en la forma- a los habituales libros de este género literario (ya prácticamente extinto y ventajosamente sustituido por los reportajes televisivos que consciente o inconscientemente buscan también exotismos ya desaparecidos e irrecuperables). Pero a diferencia de esos libros de viajes, en éste de la Permon no se tiene en ningún momento la impresión de que la autora ha realizado su viaje para poder escribir su libro, como ocurre en muchos de los pedantescos y vanidosos "viajeros" masculinos, que en realidad jamás viajan a ninguna parte nueva de sí mismos y menos aun hacen viajar al lector.
La ex-embajadora nos cuenta sus memorias portuguesas casi como si estuviera hablando, no escribiendo, y con ello resulta que la "escritora" prácticamente desaparece por completo y nos quedamos a solas con la propia Laura. Pocos libros hay, en efecto, que mantengan en sus páginas tan en vivo a su propio autor (en sus impresiones, en sus vivencias, en la espontaneidad de sus opiniones, en la multiplicidad de sus sentimientos). Muchas de las más estimadas páginas de la poesía de todos los tiempos resultan completamente inanimadas y ficticias al lado de la encendida espontaneidad con que esta mujer nos habla de sí misma y de sus recuerdos.
El librito empieza con una afirmación (una intuición o impresión, más bien) tan chocante como curiosa, tan aparentemente superficial como verdaderamente profunda: "Toda la marina del mundo cabría en la rada de Lisboa". Y es que sus impresiones personales van unidas muchas veces a deliciosos razonamientos que se notan elaborados a-posteriori, en el momento de rememorarlas y de re-vivirlas, y transparentan el funcionamiento de su mente y de su memoria: "Esta blancura deslumbrante de las casas, sobretodo en el campo, es además muy útil en Portugal y en el mediodía de España, porque permite ver y destruir los insectos y reptiles venenosos, tales como los alacranes y los ciempiés. Estos últimos son muy dañinos. Una vez, en la cuna de mi hija, encontré uno que medía por lo menos cinco pulgadas de largo".
No menos curiosas son las observaciones referidas a su propia persona ("...cuando yo tenía un talle que se podía rodear con las dos manos") o a la de su marido ("Junot, además de ser muy buen mozo y de una noble y gallarda presencia, atraía por la expresión enérgica y plenamente marcial de su semblante, que sólo he visto en Kléber y en él"). Pero es sobretodo en sus opiniones políticas donde esta burguesita francesa transparenta toda la ingenuidad de sus convicciones: "Mientras en Francia, después de la Revolución, el país forma una gran familia cuyas diferencias sólo se sostienen por los prejuicios, en Portugal, todavía en aquella época, las leyes levantaban barreras altísimas entre el pueblo, la burguesía, el clero y la aristocracia". El anticlericalismo de la autora no deja tampoco pasar ocasión para criticar el oscurantismo del clero portugués: "(durante el terremoto de Lisboa) en la llanura todo se vino abajo. En las pendientes de los cerros las calles permanecieron incólumes. Y como los teatros estaban entonces en la llanura, los clérigos dijeron, en sermones vehementísimos, que la cólera del Señor había caído sobre esos monumentos del pecado. A lo que replicó (el ministro) Pombal preguntándoles por qué el temblor de tierra había respetado el barrio de las mujeres públicas, donde no se cayó ni una sola teja". Pero también el propio dogmatismo anticlerical de la autora le impide apreciar al completo los elementos de comicidad de algunas de las anécdotas que cuenta:
"El marqués de Nysa era capaz de grandes prodigalidades. Un día oyó hablar de una vajilla regalada por el emperador de Austria al embajador de España en Viena.
– Yo tendré una vajilla única en Europa, una vajilla como no tiene ningún rey: una vajilla hecha, pintada, dorada e iluminada en China (...)
Tardó el capitán en su viaje menos de lo que había previsto, y al cabo de tres años estaba de vuelta en Lisboa.
Como la vajilla del marqués había sido el principal motivo de su viaje, hízole saber enseguida su llegada, y éste, en su júbilo, invitó a más de cincuenta personas para que presenciaran el desembalaje de aquella preciosa vajilla, que, según el capitán, era una de las obras más bellas de los ceramistas chinos.
Levantóse la tapa. Mas no bien se hubo desembalado el primer objeto, se escuchó exclamar al marqués:
– ¡Ay, Dios mío, qué desgracia!
– ¿Qué le sucede, señor marqués?
– ¡Ay, Dios míos, Dios mío! Veamos enseguida otra pieza... ¡Igual que la anterior!
– Es cierto... ¡Qué desgracia!
– Y esta fuente, también... Y ésta... ¡Pero si parece una broma del Diablo! Toda mi vajilla está rajada, desportillada, rota... ¡Ni una pieza intacta!
– Yo me lo temía -comentó un fraile anciano, que era capellán de la marquesa madre- desde que supe que el señor marqués encargaba una vajilla a esos herejes de los chinos, que hace dos años quemaron a dos misioneros nuestros. Yo me dije que la cosa iría mal... Y ya ve usted...
El viejo capellán le decía esto a otro cernícalo como él, que hablaba para su coleto y decía a todo que sí.
La explicación de lo sucedido era la siguiente: el día de la marcha del capitán, el marqués había elegido con su mayordomo todas las piezas que debían formar el modelo de la vajilla china. Es lógico que, tratándose de ejemplares fiados al azar, no eligiese los que estaban intactos en sus aparadores, sino al revés,
los que habían sido averiados por el uso o amarilleados por el fuego, así como aquellos cuyas flores y dorados habían ido borrándose y, por fin, los que estaban más o menos rotos o rajados.
Una magnífica sopera, a la que le faltaba un asa y se había desdorado casi por completo, fue tan minuciosamente copiada, que el tono desvanecido de los colores y del oro se reproducía con una identidad desesperante en la réplica china. Igual pasaba con las restantes piezas (...)".
Sus gustos y su técnica literaria (capaz de transformar una intrascendente anécdota en un interesante "cuento") no están exentos a veces de cierta morbosidad típicamente "femenina" (en el capítulo II, por ejemplo, literaturiza un pequeño relato terrorífico sobre los asesinos a sueldo característicos de la Lisboa de aquella época). Y como era de esperar en un libro de "memorias", también ésta le falla alguna vez a la autora, especialmente cuando quiere recordar la edad de algunos personajes ("monseñor Galeppi contaba entonces setenta y siete años de edad", y algo más adelante leemos: "Galeppi tenía setenta y dos años"), e incluso aparecen definiciones contradictorias de unas mismas personas, tal vez producto de precipitadas "proyecciones" psicológicas de la autora ("El duque de la Foens hubiera sido un hombre superior en cualquier país. En el suyo hacíase más grande por los pigmeos que le rodeaban. Él lo reconocía, bien a su pesar. No podía ser de otro modo, y el hecho de reconocerlo era otra prueba de su alta espiritualidad"; pero más adelante leemos: "El duque de la Foens en el fondo era malo; era rencoroso y superficialmente filósofo, a la manera de los que se figuran serlo"); en otros casos las definiciones personales son muy precisas ("El conde de Wasilieff, ministro de Rusia, era una nulidad tan grande que ni siquiera sé cómo me acuerdo de su nombre"); las descripciones de otras mujeres no son menos interesantes ("Era alta, pero hasta el punto que es necesario serlo para tener un talle gracioso y flexible, porque una mujer pequeña no posee en sus miembros el impulso preciso para mostrar su elasticidad"), y hay también algunos episodios un tanto escabrosos que la autora renuncia a aclarar ("La hija mayor, Doña Mariana, era una persona a quien, por su cordialidad e ingenio, debo momentos muy dulces. Doña Teresa, en cambio, no me quería, y tardé mucho en conocer el motivo... El juicio de la pobre muchacha se alteró, y en uno de sus delirios reveló el terrible secreto... El duque de Abrantes y yo quedamos realmente consternados"). Pero sobretodo se complace en recordar con especial satisfacción algunos episodios en los que intervino personalmente valiéndose de su condición de influyente embajadora francesa, como fue la libertad de una vieja "bruja" que había caído en manos de la todavía operativa Inquisición portuguesa. Otros sucesos más cotidianos resultan para nosotros (evidentemente no para la autora) un poco ridículos, como en aquella ocasión en que llenó su habitación de flores que había estado recogiendo por el campo y estuvo a punto de morir intoxicada mientras dormía.
Los propios prejuicios de la autora se ponen de manifiesto en sus observaciones y estereotipos antropológicos sobre españoles y portugueses en general (que ni entonces ni hoy gustarían a muchos españoles y menos aun a la mayoría de los portugueses): "En España el lenguaje es como el hombre: entonado, grave, gutural, robusto. En Portugal es un ligero silbido labial, una palabra breve. En España, expresiones elegantes, frases quizá un poco largas, pero siempre dignas. En Portugal, una dicción más entrecortada (...) En Badajoz, desde luego, nadie habla portugués. En Elvas tampoco nadie habla español. La distancia entre las dos ciudades no es sino de media legua, pero existe un camino que el rencor ha hecho muy largo entre los dos países y que nunca se acortará. En cuanto al aspecto físico, la diferencia entre lusitanos y españoles es muy grande. Sólo se aproximan por el color negro de los ojos y de la piel morena. El portugués es rechoncho, más grueso que esbelto y sin elegancia en la talla. Sus labios son espesos, sus cabellos a menudo crespos, y, de modo general, sus rasgos redondos y macizos carecen de toda analogía con los labios finos, la nariz afilada y los miembros nerviosos, ágiles y siempre elegantes del español. La misma diferencia se observa en las antipatías de estos dos pueblos. El español, seguro de sí mismo, no teme en nada al portugués, no le estima, y se lo manifiesta con cierto género de desdén. El portugués detesta al español, pero su odio es activo y devorante. Lo mejor, dentro del buen natural y la rectitud de las gentes, habrá de buscarse en Portugal bajo la capa oscura del campesino. La nobleza, salvo excepciones honorables, se halla totalmente degenerada".
No faltan, por supuesto, las "cotillerías" típicas de las embajadas y las descripciones de su vida social ("Me costó tiempo que mi salón fuese más mío y que estuviera concurrido. Recibía diariamente, daba dos bailes al mes y a menudo conciertos"), ni faltan tampoco las descripciones de diversos personajes de la alta aristocracia portuguesa ("El jefe de la Casa de Lima, de muy bellos modales, hablaba francés, y aunque no rivalizaba con el marqués de Soulé, no era mala pareja en los bailes. Habíase casado con su prima, la hija de la condesa de Obidos, que era linda de cara, pero que a los veinte años pesaba, como la baronesa de Tondertentruck, más de ciento cincuenta libras. ¡Vaya usted a buscar una mujer bonita en medio de ese diluvio de grasa! Aquello era el resultado de los arroces con gallinas y de un apetito sin límites"). Tampoco faltan comentarios sobre la familia real portuguesa: "A esta reina demente la sacaban de su jaula real para meterla en otra: un cochecito herméticamente cerrado, que sólo se abría en el campo, donde nadie la pudiese ver" (...) "La princesa me dijo que yo era bonita y que tenía cara de portuguesa. Ya la reina de España me había hecho el cumplido de decirme que mi cara era española".
Pero nada esencial encontraremos en estas páginas sobre los importantes acontecimientos políticos y militares que se estaban preparando con relación a España, ni transciende en absoluto nada de la intensa actividad política y diplomática de su marido, la mano derecha del Emperador de los franceses en estos asuntos hispanolusitanos.

En los últimos capítulos de este librito, la autora describe Coimbra, entre citas de Camoens (que la entusiasma), el palacio real de Queluz, así como Cintra y Colares, en unas descripciones un tanto liricoides a veces. Nos revela, de pasada, sus aficiones pictóricas ("Nunca dejaba de llevar mi caballete y mis colores para tomar algunas vistas de aquel paisaje, tan hermoso como pintoresco". Pero tal vez cuando resulta más encantadora es cuando intenta algunos juicios filosóficos sobre la condición humana: "No depende de nosotros ser felices o desgraciados, pero sí depende de nosotros aceptar cualquier destino con dignidad. ¿Qué importa entonces el infortunio ni lo que la suerte nos depare? Nos hallaremos siempre revestidos de una coraza contra la que se embotarán sus dardos". Laura Permon, por lo demás, es recordada por algunas breves frases aforísticas muy certeras, como aquella que dice "Mantened a la mujer indecisa y contaréis siempre a vuestro favor con su curiosidad", o aquella otra que define la adulación como "moneda que empobrece a quien la recibe".
Es este librito, en fin, una perfecta y no buscada autobiografía de una mujer muy vitalista y entusiasta de la vida, y sin embargo nada "aventurera", pero en todo caso muy inteligente, aunque también muy inconsciente (de esa clase de mujeres cuya principal fuerza es precisamente su poderosa y destructiva -autodestructiva- inconsciencia, que compensan con algunos momentos de gran lucidez ética y claridad mental). En resumen, una escritora, una mujer y una obra que nos reconcilian un poco con la literatura "de mujeres", un libro para descansar un poco de las cosas profundas y que nos muestra asimismo que la frivolidad y la intrascendencia tienen también muy a menudo y en determinadas mujeres sus propias profundidades.