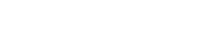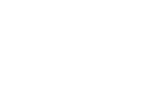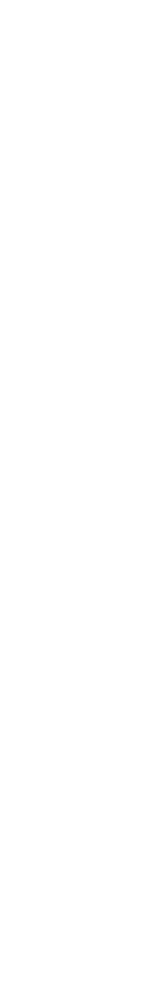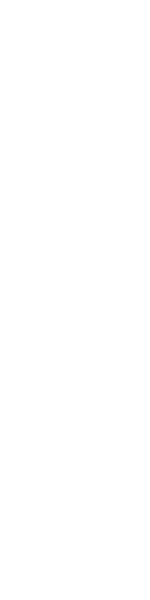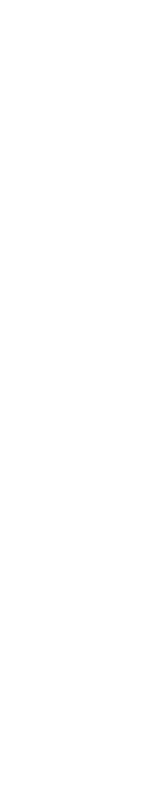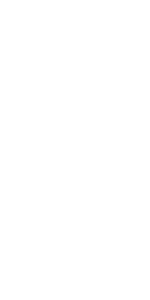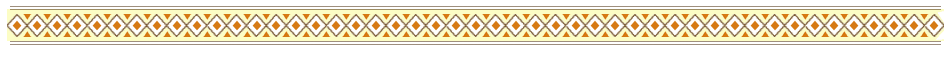El Madrid de Felipe IV
EL MADRID DE FELIPE IV o un Rey en su Laberinto

Hay épocas en la historia de una ciudad en que se diría que el tiempo se ha detenido sobre ella, épocas en que incluso la cotidianidad de sus gentes se vuelve tan extraordinaria que parece que fuera de ella no pasa absolutamente nada importante, como si la ciudad en cuestión fuera el centro y la capital misma de todo el Universo. Esos periodos irrepetibles que dan a un ciudad un halo de vida propia más allá del tiempo que la envuelve suelen producirse en momentos de esplendor y poderío, o de cosmopolitismo cultural, o de internacionalidad equilibrada y abierta, pero sobre todo de paz de los espíritus y tranquilidad de las conciencias. Los ejemplos de estas "ciudades-mito" son demasiados para pormenorizarlos aquí detalladamente.
Madrid, la capital de las Españas, ha tenido también varios de estos periodos de esplendor, periodos en los que los elementos más destructivos de la propia "magia" de una capital, el inevitable provincianismo venido de fuera y el imparable aluvión de aventureros en busca de mejores oportunidades ("todo centro del mundo es también su vertedero", dijo no-sé-quién), han podido ser bien absorbidos y canalizados en la propia dinámica de esa vivencia y convivencia colectivas.
Pero la primera de las grandes épocas de Madrid se hizo esperar todavía unas cuantas décadas desde que el rey Felipe II trasladó a ella su Corte en 1561. Lo que no tardó tanto, sin embargo, fue el provincianismo. Ya en sus orígenes, en los más que modestos orígenes históricos de Madrid, cuando en lo que era una pequeña y pueblerina villa ventilada por los aires secos, frescos y sanos de la vecina sierra del Guadarrama, con grandes bosques repletos de caza y valles recorridos por corrientes, puras y cristalinas aguas, etc, cuando en este pequeño lugar privilegiado, antigua fortaleza de los moros, Felipe II instala la Corte (la "capitalidad", por así decirlo), la población se llenó de provincianos de toda clase: funcionarios reales, cagatintas, leguleyos, burócratas, clérigos, palaciegos, covachuelistas, paseantes en Corte, y toda clase de "trepas" y parásitos de la época, dispuestos todos a medrar rápidamente a la sombra de la nueva capital. Por allí pasaron todos: toda esa aristocracia, de viejo o de nuevo cuño, ansiosa de "pillar" cargo, encomienda o renta vitalicia que le permitiera sostener el costosísimo tren de vida por el que se había lanzado en masa la mezquina "grandeza" de una España en la que se era o no se era, y se era -ni más ni menos- lo que se aparentaba ser.

Madrid, en el centro del mapa geográfico (y socio-político-económico) de todas las Españas, era también el centro de las aspiraciones de cierta parte de los hispanos periféricos más desarraigados, emprendedores o aventureros, entre ellos los clásicos muertos-de-hambre y ganapanes de toda especie (afortunadamente para Madrid una parte considerable y nutrida de ellos prefería probar fortuna y aventura en las Américas, que para algo estaban ya descubiertas hacía tiempo). Era ésta una ciudad donde se mezclaban formas de vida tan radicalmente enfrentadas y contrapuestas que casi venían a coincidir en sí mismas: aquí, como suele decirse, "se juntaron el hambre con las ganas de comer", en este caso las ganas de "trepar" (que eran la característica principal de los mencionados provincianos).
Sabemos por testimonios de la época que la capital del imperio llegó a ser en ese siglo XVII una de las ciudades más sucias y cochambrosas de Europa, con calles, callejas o callejuelas inundadas de barro y desperdicios, sin adecuados desagües, con un olor pestilente y con una exigua iluminación por las noches (aunque la propia sequedad y salubridad de su clima impidió las mortíferas "pestes" o epidemias que se dieron en Londres y en otras capitales europeas en ese mismo siglo). Si a esto se unen los aspectos más "barriobajeros" y la mala fama que pronto empezaron a adquirir sus nuevos habitantes de menos recursos, y por añadidura también sus antiguos habitantes naturales, nos encontramos con una ciudad muy poco recomendable para instalarse en ella, a no ser movidos por el irresistible impulso o la imperiosa necesidad de ascender social o económicamente, en ninguno de cuyos dos casos podía existir tampoco preocupación alguna por la ciudad para quienes bastante tenían con preocuparse de ellos mismos.

Pero esa primera gran época de la capital, en efecto, no llegó con el taciturno Felipe II; ni siquiera con su hijo, el anodino Felipe III (1598-1621), aunque en el reinado de éste último se fue preparando el terreno: de 1601 a 1608, inesperadamente, se traslada de nuevo la Corte a Valladolid, al parecer a instancias del Duque de Lerma, el poderoso valido del rey, que quería estar lo más cerca posible de sus posesiones vallisoletanas; pero pronto se vió y se confirmó -con la buena perspectiva que proporciona el distanciamiento- que ni Valladolid, ni ninguna otra ciudad castellana, podían hacer sombra a Madrid ni en la salubridad y excelencia de su clima, ni en la calidad de sus aguas, ni en su centrada ubicación geográfica, ni en nada (las comparaciones son ciertamente odiosas, además de ociosas en este caso).
El regreso de la Corte, la apuesta definitiva de los reyes por esta capital, marca el inicio de una serie de cambios, lentos pero inexorables: hacia 1619 se termina la Plaza Mayor, el núcleo de toda la vida "oficial" madrileña (procesiones, toros, celebraciones, autos de Fé, representaciones teatrales...). Las luchas cortesanas por la privanza del futuro rey Felipe IV se deciden con el ascenso definitivo de Don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, procedente de la aristocracia andaluza, y con la caída (aun más definitiva) del anterior valido o favorito real, el Duque de Lerma, que ahora (valido desvalido) pide y obtiene del Papa el capelo cardenalicio para ponerse a cubierto de los procesos judiciales que le preparan sus numerosos enemigos tras la muerte del rey ("y el ladrón más afamado, por no morir degollado, se vistió de colorado"). Su secretario particular, Don Rodrigo Calderón, no tuvo tanta suerte y pagó por todos: detenido, procesado y condenado, fue ejecutado en la recién estrenada Plaza Mayor en 1621 (no en la horca, diga lo que diga el dicho, sino atado a una silla y degollado, según el uso de la época para con gente de alguna alcurnia).

Con el nuevo rey, Felipe IV, Madrid parece renacer desde sí misma: un Madrid alegre y repleto de festejos, casi como contrapunto de la atávica melancolía regia, en un ansia de diversiones que apenas necesitaba pretexto oficial alguno para manifestarse ("ahora porque quiero, y luego porque me da la real gana"). Pero el protagonista máximo de ese Madrid permanentemente festivo es indiscutiblemente el propio rey, Filipo el cuarto, "el Rey Galante", "el Rey-Planeta", la cabeza visible de un imperio transcontinental cuyo peso gravitaba en su totalidad sobre España ("cadena de los infieles, columna de la Fé, trompa del Evangelio y primogénita de la Cristiandad"), y de España a Madrid, la capital de ese imperio, y de Madrid... al cielo. El rey reinaba; el todopoderoso Conde-Duque gobernaba: y lo hacía con tanta prepotencia como poca habilidad y poco tacto (a diferencia del otro gran valido coetáneo que dirigía el gobierno de la vecina y rival nación francesa, el cardenal Richelieu), de manera que en los campos de batalla de Europa se iba perdiendo "hegemonía española" a marchas forzadas, y aquí, en la península, terminó de perderse definitivamente Portugal (incorporado con su imperio ultramarino a la monarquía hispánica desde Felipe II) y a punto estuvo de perderse también Cataluña.
Pero el rey -a pesar de todo y de todos- reinaba, y reinaba sobre todo sobre Madrid. Era un monarca de sangre azul y de pálida carne sin hueso, montado en caballitos de pasta acartonada para posar en los retratos que le hizo (dicen que sacándole mucho más favorecido de lo que la propia fisonomía regia permitía) aquel otro gran protagonista de ese Madrid filipino, el genial y servil Velázquez, el "criado que pinta" (como se le llama en los inventarios palaciales), el más grande de toda esa pléyade de enanos, bufones, contrahechos, "sabandijas" y demás "gentes de placer" que pululaban por todos los recovecos y rincones del Real Alcázar, curiosos personajillos de lengua suelta e ingenio despierto a los que se les permitía criticar casi todo ("¿Has visto olivas en esos lugares?", le preguntaba en cierta ocasión el rey a uno de estos bufones de palacio al regreso de un viaje: "Ni olivas ni Olivares", respondió el enano, respuesta que no le debió hacer mucha gracia al Conde-Duque). Los cargos palaciegos, de acuerdo con la fastuosa etiqueta borgoñona importada por su bisabuelo Carlos V, eran tan pintorescos como innumerables. He aquí una muestra: camarero mayor, sumiller de corps, caballerizo mayor, mayordomo mayor, aposentador mayor, limosnero mayor, maestro de capilla, cocinero mayor, valet-servant, ujier de la sal, ujier de la vianda, lavandera de boca, frutier, sumiller de la cava, sausier, panadero, cervecero, guardamansier, escuyer de cocina, potasier, y una incontable legión de pajes, capellanes, ayudas de cámara, mozos de litera, boticarios, sastres, heraldos, trompeteros, tamborileros, vihuelistas, lacayos, gentileshombres de la boca, gentileshombres de la casa, tapiceros, entalladores, relojeros, guardajoyas, porteros de sala, acemileros, médicos, cirujanos, sangradores, etc, además de varios cuerpos de guardias reales, entre los que destacaban -por su alta estatura- los de la guardia tudesca o alemana.
Lo de "Rey Galante" le cuadraba bien a Felipe IV, a pesar de lo desgarbado que era (pero podía permitirse ser "ligón" y ser feo, pues para eso era el rey): más de veinte hijos naturales dejó el buen hombre, e incontables amoríos (damas, camareras, actrices, y alguna que otra monja a la que intentó raptar con la ayuda de sus regios alcahuetes). El destino de las amantes reales, una vez que el rey se buscaba otra nueva, era casi siempre el mismo: el convento. Se cuenta que alguna camarera o dama de honor, asediada por el rey tras la puerta de sus habitaciones, llegó a decirle: "Váyase Vuestra Majestad, que no quiero ser monja".

Una de sus amantes más renombradas fue María Calderón, una bella actriz de comedias conocida como "La Calderona", seducida primero por uno de los alcahuetes del rey, que se la puso en bandeja a éste. El rey estuvo encaprichado de ella durante un tiempo, e incluso parece ser que el cirujano real le practicó una cliteroctomía, para que el regio miembro viril de Su Majestad lo tuviese más cómodo. Le dió un hijo bastardo, el famoso Don Juan José de Austria, y ella acabó dirigiendo como "madre superiora" un respetable convento de monjas en Guadalajara, donde es de suponer que nadie ignoraba su pasado.
Junto a esta desenfrenada afición a la "caza" de hembras, Felipe tenía también verdadera pasión por la caza propiamente dicha (imposible saber si era tan buen cazador como lo ponderan y exageran los aduladores de la época). En dos famosos "cazaderos reales" madrileños (Aranjuez y El Pardo) el monarca ejercitaba el más favorito de sus pasatiempos: en Aranjuez cazaba ciervos, cervatos y gamos, y en sus prados se habían introducido además gran número de exóticos camellos; en El Pardo cazaba sobre todo jabalíes, mediante la técnica del ojeo y de las telas y contratelas (vallas de lienzo que iban cerrando el paso al animal), procedimiento venatorio que su bisabuelo Carlos V se trajo de Alemania y Flandes.

Para residencia permanente (Felipe salió de Madrid en contadísimas ocasiones a lo largo de su vida) pronto pudo disponer el rey, además del viejo Alcázar madrileño, de un segundo palacio en la propia capital, un palacio con todo su dispositivo de jardines, estanques y parques privados: el palacio de "El Buen Retiro". En sus obras trabajaron un millar de obreros, que se turnaban día y noche todos los días de la semana (incluido el domingo). Dice un cronista de la época (ayuda de cámara del rey) que había por el Retiro más constructores que en Babilonia. El conjunto arquitectónico, además del Palacio, lo completaban más de veinte edificios, cinco plazoletas, un gran estanque (cuatro veces más grande que la Plaza Mayor madrileña), otros más pequeños, ocho ermitas, dos teatros, un pabellón para bailes y fiestas, un frontón o juego de pelota, e innumerables jardines, fuentes y estatuas mitológicas. Las cuentas de gastos fueron exorbitantes para la época, e incluían los pagos a plateros, marmolistas, tapiceros y otros (incluidos 1000 reales a un florista que trajo de la Huerta valenciana varios naranjos, jazmines y otras decorativas plantas). En el llamado "Salón de Reinos" (ala del palacio destinada a recepción de embajadores extranjeros) se formó una espléndida pinacoteca con obras de los mejores pintores de la época. El propio Rey era un apasionado coleccionista de pinturas, y el Conde-Duque quería que el Palacio del Buen Retiro contase con las colecciones y los objetos más curiosos y valiosos que se pudieran encontrar y que enaltecieran a la monarquía más poderosa de Europa.
Otro de los más vistosos edificios de aquel Madrid del XVII, descontados los numerosos conventos e iglesias, era la llamada Cárcel de Corte (vistosa por fuera e impresentable por dentro); la otra cárcel, para "gente de baja condición", era la Cárcel de Villa, que hasta 1610 albergó en completa promiscuidad a hombres y mujeres; luego se reservaron para las mujeres presas algunas de las dependencias de la Cárcel de Corte y otros lugares y conventos (a las diversas dependencias carcelarias para mujeres se las conocía como "la Galera"). Casi sobra decir que estas cárceles madrileñas eran lugares tan sórdidos como inhumanos, donde los presos se hacinaban en medio de la suciedad y la pestilencia general (claro que, fuera, en las calles de Madrid, tampoco había -como hemos dicho- excesivo cuidado por la higiene y la limpieza).

Madrid, en efecto, era seguramente la capital más sucia de Europa. Pero también la más divertida. Se divertía el pueblo, y se divertían (o lo intentaban) el rey y la aristocracia, que ensayaban a veces las fiestas más insólitas y extravagantes, como aquella que se celebró en el Buen Retiro en 1631 para festejar el cumpleaños del príncipe heredero Baltasar Carlos:
"Se dispuso una pista circular con valla de fuertes maderas, y se sacaron de sus jaulas un león, un tigre, un oso, una zorra, dos gatos monteses, una mona, un camello salvaje, un caballo desbocado, una mula, un toro y dos gallos; en el centro de la pista, dentro de una gran tortuga móvil de madera, se hallaban seis hombres armados con pinchos, dedicados a hostigar a los animales entre sí y a enzarzarlos en la lucha. Al final sólo quedaron cuatro animales: el león, el tigre y el oso, abatidos, y el toro, vencedor y desafiante. El rey, ahorrando trabajo a los desjarretadores, pidió su arcabuz y de un solo tiro derribó al toro, entre los vítores y aplausos de los aduladores espectadores".
Pero había también otras diversiones aristocráticas y regias algo más sofisticadas y menos salvajes: mascaradas, teatrillos, "laberintos de amor" (juegos "de escondite" por parejas en los setos de jardines de planta laberíntica), banquetes, pirotecnias, fiestas acuáticas en los estanques del Retiro, certámenes poéticos, cabalgatas mitológicas, músicas y bailes... Y no sólo insulsos bailes cortesanos, sino incluso los más airosos bailes populares, con letras picantes y estribillos alusivos: "¡Daca aquí el palo! Que mejor es meneallo", "Elvira de Meneses, tomad acá las mis nueces", y otros por el estilo. Se cuenta que una noche de verano, y a petición del propio monarca, acudieron con el rey a uno de los solitarios pabellones del Retiro el Conde-Duque de Olivares, el duque del Infantado y otros dos Grandes, a recibir lecciones de estos bailes populares de cierto maestro de un conocido bodegón o taberna madrileña. ¡Sería cosa de ver -dice nuestro moderno cronista Sáinz de Robles- al desgarbado y parsimonioso rey y al obeso Olivares moviendo las mollejas, las caderas y las posaderas, canturreando letrillas procaces y haciendo gestos y aspavientos a cual más grotesco!
Tampoco faltaban (¡cómo no!) los sermones reprobatorios de curas y clérigos sobre tales danzas. "¿Qué cordura puede haber -decía un franciscano de la época- en la mujer que en esos diabólicos ejercicios sale de la compostura y mesura que debe a su honestidad, descubriendo con esos saltos los pechos, los pies y aquellas cosas que la Naturaleza ordenó que anduviesen cubiertas? ¿y qué diré del andar coleando los cabellos y dar vueltas a la redonda, como acaece en esas danzas que llaman zarabanda, polvillo, chacona y otras tantas?".
El pueblo madrileño danzaba y verbeneaba (salía a coger la verbena, planta de supuestas propiedades más que mágicas). Había ciertamente una fiebre de espectáculos, un ansía o frenesí espectacular que no se saciaba con nada. Y entre los espectáculos dos eran los reyes indiscutibles de la diversión colectiva madrileña, tanto de nobles, de no-tan-nobles, de semivillanos y de villanos: las representaciones teatrales y las corridas de toros.

El teatro (muy denostado por los jesuítas) levantaba pasiones. Y son precisamente esas comedias, esos entremeses y esas diversas piezas teatrales las que mejor nos acercan al retrato (literario pero muy real) de ese Madrid del XVII. Lope de Vega y Calderón de la Barca fueron los líderes del teatro madrileño (sobre todo el primero, cuya popularidad era tal, que se cuenta de él que nunca pagaba en las tabernas madrileñas, pues nunca faltaban admiradores que le invitasen o taberneros que se negaban a cobrarle). Pero los autores se contaban por centenares. Hasta del propio rey (bajo el pseudónimo de "un ingenio de esta Corte") se dice que compuso alguna obrilla. En el Retiro se abrió un teatro llamado el Coliseo (con carácter público y entradas de pago) en el que el escenario podía abrirse hacia los jardínes y el estanque, dispositivo muy adecuado para la representación de farsas acuático-mitológicas. Hubo otro cerca del palacio de El Pardo, en las afueras de la capital, en una modesta casa llamada de La Zarzuela, en la que se estrenó en 1648 una comedia de Calderón (El Jardín de Fenisa) que ofrecía la particularidad de tener partes cantadas (las obras de esta clase, equivalentes a las óperas cómicas de otros países, se llamaron por ello "zarzuelas").
En el recinto de la capital, las representaciones teatrales se celebraban en los corrales (patios traseros de las grandes casonas), de los cuales fueron los más renombrados el de la Cruz, el del Príncipe y el de La Pacheca (instalado en un solar perteneciente a una doña Isabel Pacheco). El público se acomodaba -según los precios- en "asiento de banco", "barandilla", "cazuela" (para las mujeres), y algunos en los caros "aposentos" reservados (especie de cuartuchos a los que no siempre se acudía precisamente para ver la obra). La escenografía (seguimos literalmente la insuperable descripción del ilustre matritólogo Sáinz de Robles en su obra "Madrid, autobiografía") era bastante simplona, aunque pintoresca: telones de algodón o de seda pintados en colores vivos; el sol era figurado mediante una docena de velas de sebo ocultas por un disco de papel; cuando eran invocados los demonios, éstos aparecían subiendo tranquilamente por una trampilla abierta en el tablado, y los "dioses" aparecían inopinadamente encaramados en alguna viga del techo; los truenos se simulaban removiendo detrás del escenario sacos llenos de piedras. El público suplía lo demás echándole imaginación a la cosa. Las unidades teatrales convencionales de espacio/ tiempo eran, nunca mejor dicho, convencionales: bastaba que uno de los actores se ocultara un momento de la escena y volviera a aparecer diciendo "Ya estamos en el Palacio" o "Ya estamos en el convento", para que los espectadores -sin la menor protesta- aceptaran encantados la convención escénica. Pero no faltaban los "reventadores" profesionales (a veces pagados por autores rivales, a veces de motu proprio), que interrumpían la representación con gruesas palabras, silbidos y todo tipo de proyectiles vegetales. Los autores y los cómicos los temían más que a la peste, y la mayoría de las obras incluían al principio o al final algunos versos exhortatorios del autor o de los propios actores, con los que se pedía la benevolencia del público ("¡Piedad, ingeniosos bancos! / ¡Perdón, nobles aposentos! / ¡Favor, belicosas gradas! / ¡Quietud, divanes tremendos!").

El otro gran espectáculo (de los piadosos "autos de Fé" mejor ni hablar) eran los toros (los criados en los campos madrileños, en los prados del Jarama, tuvieron fama de bravísimos). Era básicamente un toreo a caballo, en el que los caballeros se hacían acompañar de su respectiva cuadrilla de mozos de a pie (con trapo y estoque). Las suertes o lances del "arte taurino" de la época eran de lo más variopinto: rejonear a caballo, engarrochar, enmaromar al toro, encohetarlo, echarle peleles de cuero rellenos de paja, clavarle cañas aguzadas, escarapelas, banderillas, alancearlo, estoquearlo, etc; la más cruel de todas esas "suertes" era la de desjarretar al toro por detrás (cortándole los tendones de las patas traseras después de hostigarlo con perros hasta extenuarlo), y a continuación, derribado ya, el populacho se lanzaba a rematarlo a cuchilladas y palos. El escenario regio de estas corridas era sobre todo la Plaza Mayor, armada previamente de tablados y toriles toda en derredor, excepto el tramo situado bajo la "Casa de la Panadería" (donde se instalaba el palco real), debajo de cuyo balcón y en el espacio abierto sin barrera de madera se colocaba una "barrera" apiñada de guardias reales (de la guardia española, la borgoñona y la alemana), a cuyos soldados les estaba prohibido retirarse ni un paso si el toro acometía por ese lado, y sólo podían presentarle las puntas de sus alabardas para obligarle a retroceder. La guardia alemana iba vestida con vistosos uniformes amarillos, y cuando el toro les acometía y desbarataba se producía una gran rechifla entre el populacho. Así retrataba Lope de Vega uno de esos ocasionales lances en sendos sonetos, cuyos últimas tercetas no tienen desperdicio satírico:
A LA BRAVEZA DE UN TORO QUE ROMPIÓ LA GUARDIA TUDESCA
Sirvan de ramo a sufridora frente
las aspas de la tuya, hosquillo fiero,
no a sepancuantos de civil tintero,
ni en pretina escolástica pendiente.
Jamás humano pie la planta asiente
sobre la piel del arrugado cuero,
antes al mayo que vendrá primero
corra dos toros el planeta ardiente.
Tú solo el vulgo mísero vengaste
de tanto palo, y con tu media esfera,
la tudesca nación atropellaste;
pues desgarrando tanta calza y cuera,
tantas con el temor calzas dejaste
tan amarillas dentro como fuera.
AL MISMO SUCESO
Trece son los tudescos que el hosquillo
hirió en la fiesta, aunque en conciencia jura
que no lo hizo adrede, y me asegura
que él iba a sus negocios al Sotillo.
Mas, descortés, el socarrón torillo,
sin hacer al balcón de oro mesura,
desbarató la firme arquitectura
del muro colorado y amarillo.
Y como el polvo entre las nubes pardas
no le dejaba ejecutar sus tretas,
por tantas partes se metió en las guardas,
que muchos que mostraron las secretas,
en vez de las rompidas alabardas,
llevaban en las manos las bra......
No faltaban de vez en cuando cogidas aparatosas y trágicas, como aquella en la que un toro castaño arremetió contra el caballo de don Luís de Guzmán, derribó al jinete y le partió el corazón de una tremenda cornada. En todas las principales ciudades de España había corridas de toros (salvo en Barcelona, que ya por entonces era una ciudad bastante más civilizada que el resto de las urbes hispánicas en estas cuestiones taurinas). Las fiestas de toros, como es natural, eran también lo primero que deseaban ver los extranjeros que visitaban España. Una noticia sobre un festejo taurino celebrado en el Buen Retiro el 3 de diciembre de 1640 dice así: "Cumplióse la ansia del señor embajador de Dinamarca, que es la que traen todos los extranjeros que vienen a España, de ver este género de lid, tan celebrada en todas las naciones de Europa y no tenida en ninguna".

Pero en la capital había también otras obsesiones: la mayor de ellas eran los coches (=carricoches, coches de caballos o carruajes cerrados). El coche llegó a convertirse en todo un símbolo de distinción social para las damas y grandes señoras: la que no lo tenía anhelaba tenerlo, la que ya lo tenía deseaba tener varios más, de quita-y-pon. La pasión por el coche se convirtió en una verdadera obsesión para muchas mujeres, tanto de las damas nobles como de las menos nobles. Se compraban, se vendían, se alquilaban, se prestaban (con cochero incluido). En Madrid, en ese Madrid de lodos y de barros, llegó a haber más de un millar de coches, lo que creo considerables problemas circulatorios que en vano trataron de solucionar las diversas pragmáticas limitando su uso y prohibiendo prestarlos (pues siempre se encontraba algún medio de burlar las disposiciones o de no cumplirlas). El Paseo del Prado, al atardecer, se convirtió en el lugar preferido para paseos, para galanteos y para poco discretos encuentros amorosos en el interior de los coches ("horas de calle Mayor, misa, reja, coche y...Prado").
Y había otras modas: recordemos, por ejemplo, la encopetada vestimenta de las grandes damas de la aristocracia, con esas rígidas, descomunales y amplísimas faldas o polleras ("guardainfantes", se llamaban por aquí), o las golillas o cuellos postizos de la vestimenta de los hombres (que llegaron a ser uno de los distintivos del vestido nobiliario masculino español en la época); o ese aristocrático afán de "dar la nota" con las cosas y objetos más costosos y extravagantes (como esa silla de cristal de roca en la que la condesa-duquesa de Olivares llevó a bautizar al príncipe heredero Baltasar Carlos, y que los contemporáneos consideraron -a la silla, no a la condesa- como la joya más costosa del mundo).
Otra nota pintoresca del paisaje urbano madrileño la ponían los aguadores, que con su burro y sus cántaros llevaban el agua a domicilio, o los bodegones, las tabernas de la época. Mención aparte merecen los célebres "mentideros", lugares donde los ociosos comentaban las noticias más frescas, los rumores más calientes, los chismorreos de toda clase (que junto con los libelos y pasquines clandestinos cumplían una imprescindible función de "periodismo directo" de bis-a-bis). Los mentideros más famosos eran las escalinatas o gradas del convento de San Felipe y las "losas" o plazoletas del Alcázar Real, abiertas al público desde por la mañana hasta pasado el medio día (y que constituían también un importante "servicio de información" para los agentes reales mezclados de incógnito entre los grupillos de gente ociosa y charlatana).

Uno de los sucesos más traídos y llevados en estos "mentideros" fue el escabroso y trágico asunto de don Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana. Era este conde un perfecto prototipo de "don Juan", un famoso "calavera" y excelente espadachín, valeroso alanceador de toros bravos, poeta ingenioso, jugador empedernido y siempre endeudado, y sobre todo enamorador infatigable de mujeres. Sus escarceos y aventuras amorosas (que no eran, por lo demás, nada discretas) le obligaron a salir desterrado de España en varias ocasiones. Estuvo un tiempo en las guerras europeas, con el grado de mariscal de campo, y finalmente regresó a Madrid. En cierta ocasión (15 de mayo de 1622) se celebró en Aranjuez una esplendorosa fiesta, en la que se representó una comedia titulada "La gloria de Niquea", escrita por el propio Villamediana. En ella intervinieron varias damas, entre ellas doña Francisca de Tavora representando al mes de Abril sobre un florido carro tirado por Tauro, a modo de cuadro alegórico que cerraba el espectáculo; al final de la fiesta, mientras bailaban las damas (y entre ellas la reina, Isabel de Borbón), se produjo un incendio -se rumoreó que intencionado- y el conde, con el pretexto de salvar a la reina, la tomó en brazos. El conde de Villamediana, más que a la reina, galanteaba sobre todo a la mencionada doña Francisca, y consiguió sus amores, a pesar de que esa dama también había despertado una fuerte pasión en el rey. Poco después, durante una celebración de toros y cañas en la Plaza Mayor, Villamediana se presentó con un vestido o librea decorado con monedas de reales de a ocho y la divisa escrita: "Son mis amores". Uno de los enanos del rey lo interpretó como: "Son mis amores...reales" (=regios). A lo que el rey replicó: "Yo se los haré cuartos" (en la doble alusión a la moneda así llamada y a la expresión "hacer cuartos", es decir, "hacer cachos", "descuartizar"). En otra ocasión en la que Villamediana se lucía alanceando toros, dijo la reina al rey: "¡Qué bien pica el conde!"; y el rey le respondió: "Pica bien, pero muy alto". Corrían muchas anécdotas sobre supuestos amoríos del conde con la reina. Se decía que estando un día la reina asomada a una ventana del Alcázar, alguien se le acercó sigilosamente por detrás y le tapó los ojos con las manos. La reina, pensando que era el conde, le dijo: "Estáos quieto, conde". Pero no era el conde: era el rey.
Por fin, una calurosa noche del mes de agosto de 1622, entraba Villamediana en el portalón de su casa en la calle Mayor, montado en un coche cerrado, con dos amigos. Un individuo enmascarado saltó al estribo del carruaje, y diciendo con voz ronca un seco "¡Buenas noches!" introdujo su brazo por la abierta ventanilla y asestó una certera puñalada en el pecho del conde, dándose rápidamente a la fuga. Unos criados depositaron al conde, ya muerto, en las losas de su casa. ¿Venganza real? (no eran así las venganzas de un rey que tenía para dar y tomar); ¿un asesino a sueldo enviado por agentes de Olivares? (es posible); algún celoso marido agraviado? (el conde era demasiado buen espadachín para que nadie se atreviera a batirse en duelo con él); ¿venganzas homosexuales? (más posible aun, pues Villamediana era bisexual y varios amigos suyos -acaso delatados por él- habían sufrido proceso y condena inquisitorial por el llamado "pecado nefando"). Sea como fuere, el caso es que nadie supo nunca con certeza quién mató al conde de Villamediana y por qué lo mató.
Hubo otras tragedias en Madrid en los años siguientes, más colectivas, de menos "cotilleo", pero no menos trágicas (que suelen ser también el "primer aviso" para estas ciudades "mágicas" de que una época se acaba). En julio de 1631 se declaró un incendio que duró casi tres días y que afectó a más de cincuenta casas (quince muertos y una cincuentena larga de heridos). En agosto de ese mismo año, durante una fiesta de toros en la Plaza Mayor (precisamente a beneficio de los afectados por el incendio anterior), empezó a salir humo de un terrado a causa de haberse obstruido el tubo de una chimenea. Las gentes enloquecieron, se arrojaron de los tablados y balcones bajos y se atropellaron unos a otros. Total: más de veinte personas resultaron pisoteadas y asfixiadas. El rey, tan flemático como impávido, al principio no se movió de su sitio y trató de tranquilizar a la gente, pero en vista de que el pánico aumentaba, salió de allí con todos sus familiares, criados, guardias, ministros, nobles y clérigos, primero parsimoniosamente y guardando las formas, después... corriendo como todo el mundo.
....

Así era, a grandes y gruesos rasgos, ese Madrid de Felipe IV, ese Madrid filipino. Pero ¿cómo era el rey? Ciertamente un monarca muy débil de carácter y de voluntad, tanto que necesitó apoyarse en la fuerte personalidad del Conde-Duque durante la primera mitad de su largo reinado. Y cuando finalmente se decidió a quitárselo de encima, no por ello dejó de buscarse otros consejeros, entre ellos una famosa monja con fama de santa (para otros más bien siniestra), Sor María de Jesús de Ágreda, con la que el monarca sostenía correspondencia y a la que pedía frecuentemente consejo para superar "la fuerte tentación de la floja carne", víctima como era de una sexualidad patológicamente enfermiza y compulsiva. El rey la escribía en cartas a medio margen, y la monja le respondía en la otra mitad del pliego: y no sólo de penitencias y problemas de conciencia, sino también de asuntos de Estado (incluyendo el apartamiento de Olivares o la dirección de la guerra en Cataluña). Lo que el buen rey ignoraba es que ella -a su vez- mantenía correspondencia en clave cifrada con otros oscuros personajes de la Corte, que eran probablemente los que le indicaban lo que debía aconsejar al rey según el caso.

En suma, un monarca que era como la escuálida sombra de un pájaro encerrado en una jaula de oro, un muñeco de guiñol cuyos hilos eran los propios hilos del imperio, hilos deshilachados, hilos rotos, cabos sueltos, hilos de Ariadna para no salir nunca del laberinto. Y el Laberinto del imperio era Madrid (el del rey era sobre todo el Buen Retiro); el Minotauro -en su mitad humana- era el propio monarca, y en su mitad de toro era el bravío y bovino Olivares (ambos inseparables); el rey Minos del mito lo fue seguramente su regio padre (Felipe III); las Ariadnas, Fedras y Pasifaes fueron muchas: todas las amantes del rey, las dos sucesivas reinas, la referida monja; y muchos fueron también los Teseos (héroes malogrados que -en este mito real- siempre acabaron pronto y mal, como los esqueletos de los fracasados pretendientes aprisionados en los espinosos y venenosos setos del palacio del cuento de la Bella Durmiente): Villamediana; el príncipe heredero Baltasar Carlos (muerto prematuramente); el cardenal-infante, hermano del rey y de grandes dotes políticomilitares (también muerto prematuramente); el príncipe de Gales, Carlos Estuardo (que vino a Madrid a casarse con una hermana del rey, tan fea como antipática -la pobre-, pero Olivares estorbó el proyectado enlace hasta llegar a provocar la ruptura con Inglaterra); su serenidad Don Juan José de Austria (el ambicioso hijo bastardo del rey y de la actriz-monja María Calderón, y el único de ellos legitimado y reconocido por éste), y tantos otros. Y hasta hubo también un Dédalo, un constructor de laberintos reales, sólo que éste no construía complejos arquitectónicos, sino que pintaba y retrataba arquitecturas psicológicas y humanas: el gran Velázquez.
Los últimos años de Felipe IV no fueron demasiado felices (suponiendo que lo fueran los anteriores, que es suponer demasiado). Y hubo incluso una fallida conspiración nobiliaria para destronarle. Con frecuencia hacía necrófilas visitas a su mausoleo de jaspe previsto para él en el Real Monasterio de El Escorial, o se hacía mostrar los regios despojos de sus antepasados; y por si ello fuera poco, se hizo construir un ataúd en el que se acostaba todos los viernes de Cuaresma, como penitencia. Murió finalmente en 1665, tras un larguísimo reinado de cuarenta y cuatro años: "Al hacerle la autopsia se encontró en el riñón derecho del difunto monarca una piedra irregular del tamaño de una castaña, y el resto de la glándula repleto de pus". Pobre hombre, y pobre rey. Nadie le echó de menos, y la indiferencia por su muerte fue prácticamente general: había reinado demasiado.

.…….
ADDENDA
(anónimo poemilla a la Virgen del cuadro también anónimo de La Virgen de la Paloma, probablemente del siglo XVII, repintado sobre un antiguo icono ruso o armenio y procedente de un convento de Guadalajara, que acabó primeramente en un escombral madrileño)

¿Quién a tí Virgen supuso
siendo una monja tan solo,
monja de muy negra toca,
monja de muy roja boca,
y un largo rosario ruso ?
¿Quién fuiste?
¿Amante de un rey, quizá,
a la fuerza poseída
y luego en claustro metida,
o actriz sin pena ni gloria
de algún escenario huída?
¿Quién quiere saber tu historia?
Alguien pintó tu retrato
sobre un oriental modelo,
mas no supo disfrazar
tu secreto en tales velos.
Con el tiempo y el olvido
el retrato fue a parar
.... a un basurero.
Pero alguien te rescató,
y la muy fiel devoción
de tu pueblo madrileño
sacó adelante su empeño.
Y te hicieron más que santa,
te hicieron Madre de Dios.
Y ni el rey que te violó
ni la mano que te echó
en la sórdida escombrera
pudo el secreto ocultar
y ni pudo imaginar
que tal milagro ocurriera:
del escenario al convento;
del convento al basurero;
del basurero al altar;
y del altar... a los Cielos