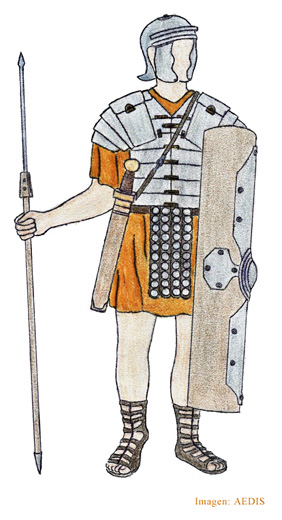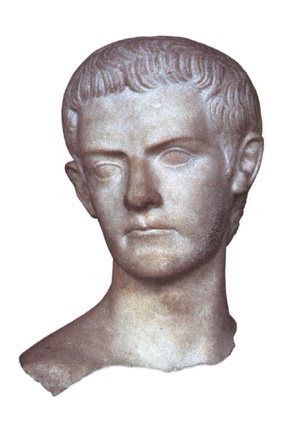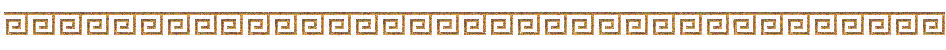Antiguedades judaicas
1. El reinado del gran Herodes (37 a.C. - 4 d.C.)
El siglo I de nuestra Era fue sin duda uno de los más agitados de toda la historia del pueblo judío en la Edad Antigua. No es que los siglos inmediatamente anteriores lo hubieran sido menos para este pueblo, pero entre las dos fechas que de manera fáctica abren y cierran esa centuria (la muerte del rey Herodes el Grande en el 4 a.C. y la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. por las legiones de Tito, hijo del emperador romano Flavio Vespasiano) ocurrieron en las tierras de Palestina una serie de acontecimientos que habrían de ser decisivos y trascendentales no sólo para la historia nacional del pueblo hebreo, sino también para la propia historia universal en sus futuros desarrollos y configuraciones posteriores.
Herodes el Grande no era en realidad de origen judío: su madre, Cypros, era una princesa árabe; su padre, Antípatro, era idumeo (originario del país de Edom, al sur de Judea, un pueblo desde siempre muy denostado por los profetas bíblicos) y había comenzado como consejero del rey Hircano II, uno de los últimos representantes de la dinastía judaica de los asmoneos o macabeos, surgida de una influyente familia judía que había encabezado desde mediados del siglo II a.C. la resistencia nacional de los hebreos contra los dominadores grecosirios (los seleúcidas macedónicos de Siria) y contra los grecoegipcios (los ptolomeos macedónicos dominantes por entonces en Egipto). Este Antípatro, el padre de Herodes, había apoyado las pretensiones de Hircano al trono judío frente al hermano de éste, Aristóbulo, primero con el apoyo militar de sus parientes árabes y finalmente con el decisivo apoyo que consiguió del romano Cneo Pompeyo, cuyas tropas ya habían ocupado Siria por aquel entonces, durante la guerra del rey de Armenia contra los romanos. Pompeyo y sus legiones habían sitiado Jerusalén en el año 63 a.C, y sus propios habitantes le abrieron las puertas, pero tuvo que tomar al asalto el reducto amurallado del Templo donde se habían refugiado los partidarios de Aristóbulo, dispuestos a resistir. Tras el asalto y la victoria, Pompeyo entró con sus oficiales en la cámara prohibida del santuario, lugar reservadísimo en el que sólo podía entrar el Sumo Sacerdote, y contempló de cerca el tesoro sagrado y todos los objetos de oro puro que nadie había visto (el candelabro de oro, la mesa del altar y otros utensilios sacros); sin embargo, por la razón que fuere, no quiso llevarse nada. Confirmó a Hircano como sumo sacerdote de los judíos, impuso un tributo a Jerusalén y a su región, y se anexionó a Siria varias ciudades costeras de Palestina que le asegurasen las comunicaciones terrestres y marítimas con Egipto. Hecho lo cual, regresó a Roma llevándose deportado a Aristóbulo y a su familia (aunque éste se fugó durante el viaje).
Así, en medio de las luchas entre Hircano y su hermano Aristóbulo, comenzó la intervención romana en Palestina, una región sin demasiadas riquezas pero de gran valor estratégico para las comunicaciones entre Siria (y todo el Asia Menor) con la rica tierra de Egipto, que estaba a punto de convertirse también -al igual que la propia Judea- primero en un protectorado de Roma y luego directamente en provincia romana.
Pero Aristóbulo y sus hijos no cejaron en sus pretensiones al trono judío y obligaron a nuevas intervenciones romanas, entre ellas la del gobernador romano de Siria, Gabinio, que venció a los partidarios de Aristóbulo en un combate cerca del monte Tabor. Poco después se produjo en Roma la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, una guerra que tuvo fuertes repercusiones también en Oriente y que vino a complicar un poco más las cosas. Antípatro, el padre de Herodes, apoyó decisivamente a César en las campañas de éste contra el decadente y desintegrado Egipto ptolomeico, y en recompensa fue nombrado gobernador de Judea, a las órdenes de Hircano, el etnarca o "jefe" de la nación judía y sumo sacerdote. El prestigio de Antípatro creció, pero crecieron también sus enemigos internos, entre ellos los hijos del derrotado Aristóbulo, y finalmente fue asesinado (uno de los hijos de Antípatro, el joven Herodes, había sido nombrado gobernador de Galilea por su padre).
Hubo luego un intento de invasión de Judea por los partos iranios del otro lado del Éufrates, y con ella el ascenso definitivo de Herodes, a quien los romanos consideraban en Oriente como el único bastión seguro contra el imperio parto. Herodes fue a Roma y allí fue nombrado "rey de los judíos" por el Senado, y acompañado de Marco Antonio y de Octavio (el sobrino de César) subió al templo romano del Capitolio para ofrecer sacrificios a Júpiter.

Sin embargo, por aquel entonces, Herodes era en realidad un rey sin reino, y tuvo que reconquistar el país judío región por región y ciudad por ciudad frente a sus enemigos interiores (principalmente Antígono, hijo de Aristóbulo, e incluso el propio Hircano, a quien había servido su padre), y asimismo frente a enemigos exteriores no menos persistentes (los árabes nabateos y los partos). Tras sufrir no pocas vicisitudes y peligros personales y familiares, Herodes y los suyos se apoderaron sangrientamente de Jerusalén (31 a.C.), y comenzó un largo reinado que habría de durar 33 años. En la última fase de la larga e intermitente guerra civil romana, esta vez entre Octavio y Marco Antonio, Herodes apoyó a Antonio por lealtad y amistad, y le fue fiel hasta el final (a pesar de que la amante de Antonio, la ambiciosa e intrigante reina de Egipto, la famosa Cleopatra, planeaba asesinar a Herodes y quedarse con su reino; Herodes, a su vez, recomendó a su amigo romano que lo mejor que podía hacer era matar a esa "víbora" y anexionarse Egipto). Fue precisamente por esta lealtad incondicional por lo que Herodes obtendría después fácilmente el perdón, el aprecio y la amistad personal de Octavio, vencedor absoluto de la guerra civil romana tras la batalla de Accio y el suicidio de Antonio y de Cleopatra.
Octavio Augusto, "dueño de Roma, del Imperio y del Mundo", confirmó a Herodes el título de rey de todos los territorios palestinenses entre la provincia romana de Siria y la de Egipto. Herodes, por su parte, tampoco se demoró mucho para desembarazarse de posibles enemigos y rivales dentro de su reino: hizo asesinar a su joven cuñado, el último descendiente de la dinastía asmonea, para que nadie le viese a él mismo como un usurpador (unos jóvenes previamente aleccionados le ahogaron en una piscina del palacio de Jericó fingiendo que jugaban con él), y también hizo matar a su suegro, el viejo Hircano, que imprudentemente se había arriesgado a volver desde su exilio confiado en el matrimonio de Herodes con su hija. De este modo no dejaba a nadie con legitimidad y fuerza suficiente dentro de la familia asmonea para que se atreviera a disputarle el trono en lo sucesivo.
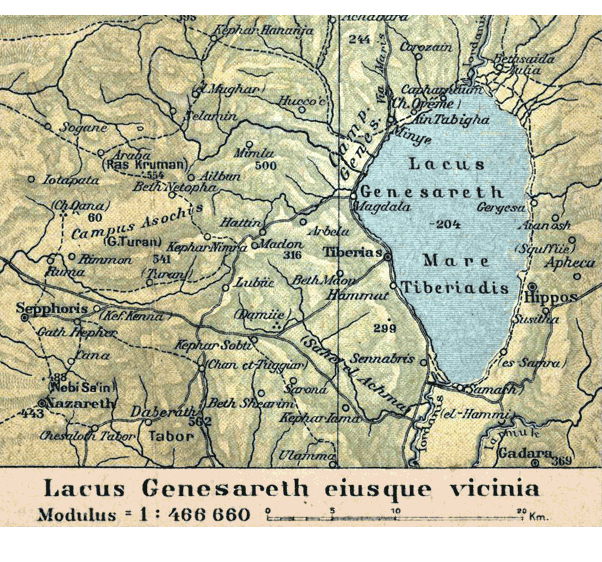
El reinado de Herodes, bajo la benevolente mirada desde Roma de su amigo y protector, el emperador Octavio Augusto, fue relativamente tranquilo en las relaciones exteriores, pero en el orden interno constituyó una auténtica tiranía personal, soportada con resignación y servilismo por todo el pueblo. Emprendió una grandiosa política de construcciones públicas y privadas: reconstruyó el Templo de Jerusalén, ampliándolo y embelleciéndolo considerablemente, reurbanizó totalmente la ciudad costera de Cesarea (llamada así en honor del "César" Augusto), rehaciéndola con planta grecorromana, templos helénicos, un teatro, un anfiteatro, y sobre todo un magnífico puerto que constituyó una de las mayores obras de ingeniería civil de la Antigüedad (la ciudad de Cesarea sería luego la sede oficial de los posteriores procuradores romanos en Judea), y fundó además numerosas villas de recreo y ciudades residenciales por todo su reino, a las que dió los nombres de personas de su familia, así como diversos palacios-fortaleza para él y para sus familiares en distintos lugares de Judea y de la Transjordania. Financió personalmente la continuidad de los Juegos Olímpicos de Grecia, ya muy decaídos por falta de dinero, e incluso construyó en Palestina varios gimnasios, estadios e hipódromos. Sus liberalidades se extendieron también a otros pueblos y ciudades extranjeras. Naturalmente, toda esta política de grandiosas obras públicas y de helenismo arquitectónico y cultural fue mayoritariamente financiada con un aumento considerable de los impuestos y tributos sobre sus sufridos súbditos judíos. Incrementó también su ejército personal, formado por mercenarios y por gentes del país (idumeos y otros), y mantuvo una especie de "red" de confidentes o "policía secreta" que le tenían permanentemente bien informado de cualquier atisbo de conspiración o de rebelión en el reino.
Herodes fue, desde luego, un déspota, al estilo de otros muchos monarcas orientales de la época, y ni mejor ni peor que cualquiera de ellos, pero no puede decirse que odiara a los judíos o que los tratara con especial crueldad. El gesto de reconstruir el Templo acalló sin duda muchas aversiones y resentimientos hacia su política religiosa decididamente helenizante y pagana, y además en ningún momento dió muestras de desprecio hacia la religión judía, que él mismo observaba y respetaba escrupulosamente (aunque lo hiciera con una religiosidad muy teñida de paganismo).
Sin duda había sido un acto inteligente y bien calculado por parte de Octavio Augusto el dejar al frente de ese conflictivo reino a un hombre como Herodes (judío, pero no demasiado), en lugar de poner directamente a un extranjero o a un judío genuino (en cualquiera de ambos casos habría habido seguramente problemas graves, dadas las propias divisiones y rivalidades judías internas y la natural aversión general de muchos judíos hacia toda dominación extranjera). Por otro lado, convertir el territorio palestinense directamente en provincia romana (como finalmente se hizo muchos años después, tras la muerte de Herodes, cuando no hubo ya otro remedio) era una política que Roma había abandonado desde hacía tiempo, pues era mucho más costoso mantener ejércitos de ocupación permanentes (que además podían dar ocasión a aventuras personales de gobernadores ambiciosos) que colocar "reyes-títere" de plena confianza que se ocuparan de mantener por sí mismos el orden interno y de dar a Roma su parte de prestaciones correspondiente. Estos "protectorados" eran en ciertos casos (Palestina era uno de ellos) una forma de dominio indirecto igual de efectivo y en la práctica mucho más ventajoso que la simple pero costosa anexión territorial en forma de "provincia".
Con todo, hubo problemas en el reino de Herodes, y problemas graves. El helenismo del rey y de sus cortesanos no gustó nada a las clases sacerdotales judías, que de momento callaron; pero además sirvió a la larga para exacerbar los ánimos nacionalistas y ultrarreligiosos y los sentimientos antirromanos posteriores en buena parte de la población.
Tres eran las principales sectas religiosas del judaísmo por aquella época. Por una parte, estaban los fariseos, una secta rigorista de carácter sacerdotal muy escrupulosa en la observación de la Ley judía (ley civil, penal y religiosa) y formada por doctores de la Ley, escribas y sacerdotes menores; habían tenido mucha influencia en tiempos de la reina Alejandra, madre de Hircano y Aristóbulo, que era al parecer muy piadosa y les dejó a los fariseos que hicieran y deshicieran a su antojo y conveniencia la política interior del reino; pero con Herodes tuvieron problemas y desavenencias, que el rey solucionó imponiéndoles fuertes multas y confiscaciones; no eran en general "monárquicos", y preferían el régimen antiguo de carácter estrictamente sacerdotal bajo la jefatura de un Sumo Sacerdote. Otra secta eran los saduceos, muy flexibles y acomodaticios tanto en materia religiosa como en cuestiones políticas, siempre y cuando se preservasen sus intereses (eran partidarios de la anexión directa a Roma, sin más, pues sólo con una Palestina convertida en provincia romana veían ellos una firme garantía de su situación de poder y una estabilidad social para mantener sus grandes patrimonios y fortunas personales); constituían, en efecto, la alta aristocracia judía y acaparaban los principales puestos del sacerdocio, siendo mayoría en el Consejo o "Sanedrín", por entonces reducido ya a un mero organismo consultivo de carácter religioso (Herodes, para vengar viejas ofensas de los miembros de esta especie de "senado religioso", que habían apoyado anteriormente a sus enemigos, hizo matar a gran parte de esos consejeros saduceos y confiscó sus bienes). La tercera secta judaica eran los llamados "esenios", una antigua escisión del fariseismo, mucho más rigoristas que los fariseos en el cumplimiento y estudio de la Ley religiosa; tenían su comunidad principal en una especie de "monasterio" junto al Mar Muerto en el desierto de Judea, en Qumrán, donde vivían de modo ascético entregados al estudio religioso y a la oración (había también esenios que vivían en las ciudades, más integrados en la vida social común, compaginando sus prácticas religiosas con su trabajo y su vida familiar). La importancia de esta secta esenia se debe sobre todo a su desarrollo posterior, pues de ella saldrían después los pacíficos "cristianos", por un lado, y por otro los belicosos "zelotes religiosos" (los "integristas" sería tal vez una traducción apropiada de este término griego), que unidos luego a otros heterogéneos movimientos políticosociales posteriores terminarían formando el movimiento celote como tal, base de la resistencia activista y de las revueltas ulteriores contra los romanos. Se desconocen las relaciones de los esenios con Herodes, pero tampoco debieron de ser muy buenas, pues el centro monástico de Qumrán fue abandonado precisamente durante el reinado de Herodes (tal vez por la fuerza o tal vez a consecuencia de un terremoto que dejó bastante dañadas las instalaciones), aunque fue reocupado más tarde por los esenios (o neo-esenios) tras la muerte del rey.
El caso es que en el reinado de Herodes no parece que se produjeran incidentes religiosos graves ni grandes protestas contra la helenización de las costumbres promovida e intensificada por el rey. En cualquier caso, sus confidentes y su numeroso ejército personal estaban allí para cortar de raíz cualquier conato de protesta o cualquier queja en voz demasiado alta. Pero el suceso más grave ocurrió al final de la vida de este monarca, y sólo cuando corrió el rumor de que se estaba muriendo. Dos importantes y prestigiosos doctores de la Ley animaron a sus discípulos a acabar con una "abominación" que desde hacía largo tiempo manchaba el lugar sagrado del Templo: un águila de oro que, según la costumbre helenística, Herodes había hecho colocar en uno de los frontispicios de su Templo. Varios jóvenes se descolgaron con cuerdas y destrozaron a hachazos ese emblema pagano; apresados por la guardia del Templo, Herodes los hizo quemar vivos, a ellos y a los doctores que les habían instigado a hacerlo.

Sin embargo, las principales desgracias de este rey le vinieron sobre todo desde su propia casa, es decir, de su propia y numerosa familia. Herodes se casó diez veces y tuvo no menos de diez hijos y cinco hijas. Las intrigas de algunas de estas mujeres y de sus hijos para tratar de consolidar su propia posición en palacio trajeron de cabeza al rey y amargaron profundamente su existencia. A esas intrigas se sumaron también dos de los hermanos de Herodes: por un lado su hermana Salomé, amiga de Livia (la esposa del emperador Augusto), que en su madurez se encaprichó de cierto dignatario de un reino árabe vecino (Herodes le prohibió terminantemente a su hermana mantener relaciones con el árabe, que incluso se había atrevido a pedírsela en matrimonio), y por otro lado su hermano Ferora, muy enamorado a su vez de una esclava a la que hizo su esposa en contra de la voluntad de Herodes, que quería casarle con una de sus hijas. Pero las principales intrigas de este numeroso harén real partieron del mayor de sus hijos, llamado Antípatro como su abuelo, que con el apoyo de otros cortesanos consiguió desacreditar a dos de sus hermanastros, Alejandro y Aristóbulo, dos de los hijos que Herodes había tenido con otra de sus mujeres, Miriam o Mariam. De esta Miriam, nieta de Hircano II y descendiente por tanto de la familia real asmonea, el rey había llegado a estar muy enamorado, tanto que ella le tenía completamente dominado, le reprochaba la muerte de su abuelo y con frecuencia le escarnecía y le insultaba; pero las intrigas y calumnias de la hermana de Herodes, Salomé, terminaron por desacreditarla como adúltera y Herodes la hizo matar en un arrebato de celos, aunque luego se arrepintió y se desesperó cuando ya la cosa no tuvo remedio. Los dos hijos de Miriam también fueron acusados más tarde por su hermanastro Antípatro de conspirar contra su padre e intentar asesinarle. Tras una serie de efímeras y frustradas reconciliaciones, se reanudaron las sospechas: Herodes empezó por hacer torturar a muchos palaciegos y amigos de sus hijos, y todos se acusaban entre sí y "confirmaban" la supuesta conspiración. El rey envió por carta a Roma algunas de las "pruebas" y obtuvo de Augusto el permiso para someter a juicio a estos dos hijos, aunque Augusto (que también tenía, como es sabido, sus propios problemas domésticos) empezaba a estar harto de los problemas familiares de Herodes, que ya venían de mucho tiempo atrás. Los dos jóvenes fueron rápidamente juzgados sin posibilidad de defensa, encerrados luego en una fortaleza y finalmente estrangulados por orden del rey. El suceso causó consternación entre el pueblo, que siempre creyó en su inocencia, y también causó malestar en el ejército, que los apreciaba (muchos soldados que se habían atrevido a expresar en voz alta su disconformidad fueron arrestados y apaleados hasta la muerte por orden de Herodes). Posteriormente, al propio Herodes le asaltaron dudas de si acaso había actuado con demasiada precipitación en la ejecución de sus hijos, y en adelante trató con muchos mimos y consideraciones a sus nietos pequeños, los hijos de Aristóbulo y Alejandro: allí estaban, entre otros, la pequeña Herodías, que tanto daría que hablar después, o el jovencísimo Herodes Agripa (llamado así en honor del romano Vipsanio Agripa, íntimo amigo de Augusto y del propio Herodes), que con el tiempo llegaría a ser rey en los dominios de su abuelo.
Pero tampoco el hermanastro intrigante, Aristóbulo, quedó a salvo por mucho tiempo. Se descubrió una nueva conspiración palacial tras la muerte del hermano de Herodes, Ferora, que al parecer había sido envenenado, no se sabe si intencionada o accidentalmente, pues el caso es que el veneno lo había hecho traer de Egipto el propio Ferora, según parece destinado a Herodes. Fueron torturadas varias mujeres de palacio, libres y esclavas, y de sus forzadas declaraciones fueron saliendo los hilos de la conspiración y varios nombres concretos, entre ellos el de la mujer de su hermano. Herodes hizo comparecer a la esposa-esclava de Ferora, cuya posición en el harén real era ya muy precaria, pues era muy despreciada por su origen esclavo, y le exigió que le presentase el famoso veneno egipcio o lo que quedase de él. Ella hizo que se retiraba hacia sus habitaciones a buscarlo, pero en un momento de descuido de los que la vigilaban se arrojó por uno de los tejados. El suicidio resultó fallido, pues sólo perdió el conocimiento por el golpe. Cuando se recuperó, Herodes le preguntó por qué se había tirado y le juró que, si le decía la verdad, la dejaría libre de todo castigo, pero que, si le mentía, destrozaría su cuerpo con torturas hasta que no quedara ni un solo miembro para enterrar. Entonces ella lo confesó todo, y acusó a Antípatro, el hijo mayor de Herodes. El rey decidió llegar hasta el fondo del asunto, esta vez sin precipitaciones: obtuvo nuevas confesiones e inculpaciones, contrastó todos los testimonios, y fue confirmando una por una todas sus sospechas. Entretanto había enviado a Roma a Antípatro, que nada presentía, y la "policía secreta herodiana" actuó de una forma tan eficaz que nadie de los amigos, esclavos y allegados de Antípatro pudo salir de Judea para avisarle en Roma de lo que su padre le preparaba. Cuando Antípatro regresó, Herodes le hizo detener sin más explicaciones. Estaba allí casualmente presente el gobernador romano de Siria, Quintilio Varo, que asistió al improvisado juicio. Antípatro, con su habitual cinismo y talento oratorio, se defendió bien, e incluso logró al principio convencer y conmover al propio Varo; pero las pruebas eran abrumadoras, y cuando le fueron presentadas ya no quiso defenderse. Fue encerrado en una prisión, a la espera de que Augusto desde Roma confirmase la sentencia.
Luego vino el mencionado suceso del águila de oro en el Templo y la ejecución de los implicados, y finalmente el estado de salud del viejo Herodes se agravó. Sus últimos días fueron terribles. Estaba minado por la enfermedad y los dolores: tenía por toda la piel un picor insoportable, dolores continuos en el intestino, una inflamación en los pies, hinchazón del vientre y un cáncer de pene; además sufría asma y tenía dificultades para respirar con normalidad. El rey presentía que su muerte estaba muy próxima,aunque no perdió las esperanzas de recuperarse un poco o de al menos aliviar sus dolores: se sometió a baños termales y a otras terapias médicas de la época, pero todo fue inútil y su estado se agravó. En cierta ocasión parece que incluso intentó suicidarse clavándose un puñal, pero uno de sus cortesanos se lo impidió deteniendo la mano temblorosa del viejo monarca (aunque es posible que no fuera más que otro de los actos histriónicos del desquiciado rey). Llegó por fin de Roma la respuesta de Augusto, autorizando a Herodes a obrar como quisiera en lo referente a su hijo. En su prisión, Antípatro concibió esperanzas de salir bien librado ante la inminente muerte de su padre e intentó sobornar a uno de sus carceleros; pero éste fue inmediatamente a contárselo a Herodes, el cual ordenó en el acto la ejecución de su hijo. Además de ésto, furioso por la alegría que su muerte iba a causar en el pueblo, quiso que los judíos tuvieran un buen motivo para hacer duelo y lamentaciones en lugar de fiesta y regocijo: ordenó la detención indiscriminada de numerosas personas de las distintas aldeas y ciudades de Judea y encargó a su hermana Salomé que los hiciera ejecutar tras su muerte (afortunadamente ella no cumpliría esas inicuas instrucciones, sino que se apresuró luego a ponerlos en libertad). Murió, por fin, el rey, cinco días después de la ejecución de su hijo Antípatro. Se celebró el luto oficial y las honras fúnebres, y su cuerpo fue sepultado en la fortaleza de Hircania por él construida.

2. Judea, provincia romana.
La población de Palestina en aquella época rondaba los dos millones de habitantes; la ciudad de Jerusalén superaba los 50.000, entre residentes y población de paso, número que podía incrementarse e incluso doblarse con motivo de las grandes fiestas religiosas judías. En comparación con Egipto (cerca de siete millones de habitantes y casi 300.000 en su capital, Alejandría), Palestina no era una tierra abundante en riqueza, pero no le faltaban recursos agrícolas para mantener a tan numerosa población, sobre todo en las fértiles regiones de Galilea y Samaria.
En las disposiciones testamentarias de Herodes, que deberían ser ratificadas por Augusto, dejaba su reino repartido entre tres de sus otros hijos: a Arquelao le dejaba Judea y Samaria; a Herodes Antipas le dejaba la Galilea y la Perea o Transjordania del sur (separadas ambas por la región de la llamada Decápolis, una serie de ciudades autónomas vinculadas a la provincia romana de Siria); y a su hijo Filipo, por último, le dejaba las comarcas y territorios al norte y este de Galilea: la llamada Traconítide, la Gaulanítide (actualmente la región del Golán) y la Batanea, en el camino natural hacia Damasco.
Ninguno de ellos tenía ciertamente las mejores cualidades de gobernante de su padre, pero era precisamente Arquelao el más inepto y el que había heredado los defectos de Herodes, en especial su crueldad. Los otros dos hermanastros, en cambio, estuvieron durante muchos años al frente de sus respectivos dominios, que gobernaron con moderación y acierto por espacio de más de un tercio de siglo, mucho después incluso de que Judea y Samaria fueran convertidas finalmente en provincia romana.
Los problemas de Arquelao con sus súbditos empezaron pronto. No se autoproclamó rey por el momento, en espera de que su cargo fuese ratificado en Roma por Augusto, ni aceptó la corona que le ofreció el ejército hebreo en Jericó. Liberó a los presos y bajó los impuestos para satisfacer las primeras demandas del pueblo, pero ello no fue suficiente. Empezaron los disturbios cuando algunos grupos sediciosos, instigados por los sacerdotes, exigieron honrar a los que habían sido ejecutados por los sucesos del águila de oro y pidieron el castigo de los cortesanos y favoritos de Herodes que habían intervenido en ello. Cuando Arquelao envió al Templo a sus soldados para calmar los ánimos, fueron recibidos a pedradas por la multitud. Era por entonces la fiesta de la Pascua judía, y empezaron a llegar a Jerusalén grandes muchedumbres procedentes de los campos de Judea, y algunos fueron captados por los sediciosos. Arquelao se atemorizó y envió más tropas. Sus soldados entraron en la explanada del Templo y provocaron una matanza de varios centenares de personas; el resto de los alborotadores se dispersaron por los montes vecinos.
Arquelao acudió después personalmente a Roma con su familia, para hacerse confirmar por Augusto, pero también acudieron Antipas, Salomé y otros judíos notables, que le acusaban ante el César y le disputaban el trono. Unos pedían la transformación del reino en una provincia autónoma, con gobernador romano; otros preferían que el rey exclusivo fuera Antipas. Augusto tuvo entonces ocasión de ver y de aguantar de cerca todos los problemas y rencillas internas de la numerosa familia herodiana.
Entretanto, en Palestina, se habían reanudado los disturbios, que pronto se convirtieron en sublevación anárquica. En Jerusalén había quedado una legión romana, solicitada expresamente por Arquelao antes de su partida hacia Roma; esta legión estaba al mando de Sabino, procurador de Siria y administrador del tesoro imperial. Los intentos de éste para hacerse cargo de la custodia temporal de los bienes de Herodes produjeron nuevos disturbios. En la fiesta de Pentecostés se congregaron de nuevo en Jerusalén muchedumbres procedentes de Galilea, de Idumea y de la Transjordania, pero sobre todo acudieron numerosos campesinos de la propia región de Judea. Sabino y sus hombres se vieron cercados en el palacio real y pidieron ayuda a Quintilio Varo, el gobernador de Siria. Los soldados de Sabino entraron entonces en la explanada del Templo, pero fueron recibidos a flechazos desde lo alto de los pórticos; al verse atacados así, los romanos quemaron los pórticos, causando numerosos muertos entre los sediciosos, y a continuación penetraron en el santuario y robaron una parte del tesoro del Templo con la que pudieron cargar. La rebelión se generalizó, el palacio real fue rodeado y la mayor parte de las tropas del rey desertaron y se pasaron a los sediciosos, aunque las tropas herodianas más escogidas se quedaron con los romanos. En estas circunstancias, Sabino intentó negociar con los sacerdotes su retirada, aunque no se fiaba de sus garantías y decidió finalmente esperar los refuerzos de Varo. La revuelta se extendía por todo el país: antiguos ex-soldados herodianos (en su mayoría idumeos) se dedicaban al pillaje y se enfrentaban a las demás tropas reales dirigidas por un primo del rey; en Galilea se levantó un jefe de bandidos, saqueó los arsenales reales y armó a su gente; otro grupo, capitaneado por un esclavo del rey, incendió el palacio real de la ciudad de Jericó y saqueó varias villas y residencias de potentados, aunque fue luego derrotado por la infantería real.
Quintilio Varo acudió por fin con dos legiones romanas, cuatro escuadrones de caballería y numerosas tropas auxiliares de los reyezuelos vecinos y aliados, a las que se unió de modo oportunista el rey árabe Aretas, que tenía cuentas pendientes y un odio personal hacia los judíos, con fuerzas de caballería e infantería. La ciudad de Séforis, una de las principales de Galilea, fue bárbaramente saqueada e incendiada por los árabes de Aretas, y sus habitantes fueron esclavizados; los habitantes de Samaria, los samaritanos (desde siempre enfrentados con los judíos), no habían participado en la rebelión y Varo les perdonó. Arrasó a continuación varias aldeas rebeldes y se dirigió finalmente a Jerusalén. Los campamentos judíos se fueron dispersando y los rebeldes huyeron por los montes, mientras que los habitantes de Jerusalén recibieron a los romanos y presentaron toda clase de excusas y justificaciones, diciendo que habían sido obligados por los sediciosos. El ejército de Varo apresó por los campos a varios miles de rebeldes huidos: de ellos, Varo encarceló a los que le parecieron menos alborotadores y a los demás los crucificó, en número de unos dos mil. Después de restablecer el orden, regresó a Antioquía, la capital de Siria, dejando de guarnición en Jerusalén a la misma legión que había dejado al principio.
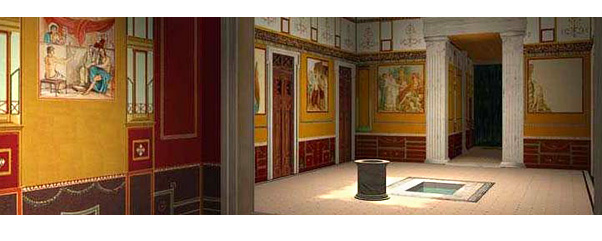
Entretanto, en Roma, donde ya habían llegado noticias de la rebelión, Arquelao veía crecer las acusaciones en su contra, pues sus enemigos encontraron el apoyo de la propia colonia judía de la capital (que eran en total más de 5.000 individuos). Augusto no tomó de momento una decisión: confirmó la división hecha por Herodes, dió la mitad del territorio (Idumea, Judea y Samaria, y algunas ciudades sueltas) a Arquelao, con el título de "etnarca", y dividió la otra mitad en dos tetrarquías, una para Antipas y otra para Filipo, con los territorios antes mencionados (Galilea-Transjordania del sur y territorios al norte y este de Galilea, respectivamente). Las ciudades de la franja de Gaza, vitales en las comunicaciones con Egipto, continuaron anexionadas directamente a la provincia romana de Siria.
Poco duró el gobierno de Arquelao, que nuevamente fue acusado por sus súbditos de renovadas crueldades y venganzas. Y finalmente, en el año 6 d.C., Augusto lo destituyó y lo desterró a una ciudad romanizada de la Galia meridional, donde murió poco después. Sus territorios pasaron a convertirse en provincia romana autónoma, gobernada por un procurador romano del orden equestre y más o menos subordinado en algunos asuntos al gobernador de Siria. Los hermanos de Arquelao (Filipo y Herodes Antipas) continuaron al frente de sus respectivas tetrarquías: Filipo fundó una nueva capital propia llamada "Cesarea de Filipo" (para diferenciarla de la Cesarea marítima de Judea) y refundó la ciudad "Julia" (la antigua Bet-Saida ="casa de la señora"), en honor de una hija de Augusto; por su parte, Herodes Antipas fundaría la ciudad de Tiberíades en Galilea, en honor de Tiberio, el hijo adoptivo y heredero de Augusto.
El primer procurador romano de Judea fue un tal Coponio, que recibió todos los poderes (incluido el de condenar a muerte) y gobernó los antiguos territorios de Arquelao desde el año 6 al año 9 de nuestra Era. Bajo su mandato o poco antes, el gobernador de Siria, P. Sulpicio Quirino, se dispuso a hacer- según costumbre romana- un elaborado censo de todas las propiedades de Arquelao y el correspondiente empadronamiento de los habitantes de esas tierras, con objeto de saber los tributos que habrían de recaudarse en la nueva provincia. Y fue precisamente dicho censo una de las causas de otra nueva sublevación, aunque esta vez en Galilea y dirigida por un individuo llamado Judas de Galilea o de Gamala, que era doctor de la Ley y jefe de una secta propia de carácter integrista y ultranacionalista (origen del movimiento de los posteriores zelotes o integristas). La sublevación fue duramente sofocada por los romanos una vez más.
Las causas de estas sublevaciones esporádicas son muy variadas: los historiadores filorromanos hablan siempre de "bandidos", y en realidad parece que no les falta su punto de razón. El bandidaje era endémico en Palestina, donde gran parte de la población vivía en extrema pobreza. En Galilea, ya en los tiempos iniciales del reinado de Herodes el Grande, habían proliferado ciertas bandas de salteadores que vivían en cuevas en los acantilados y en las montañas de la región, y eran frecuentes también las infiltraciones de algunas bandas nómadas procedentes del desierto de Siria, formadas por beduínos. Herodes había pacificado la zona, limpiándola de bandidos (parece ser que en parte los integró en su propio ejército real), pero estas bandas volvieron de nuevo a reaparecer y a reproducirse a la muerte del rey. A ello hay que unir otro importante factor desestabilizador: los numerosísimos y desocupados ex-soldados del antiguo y nutrido ejército herodiano, que fueron en parte los que revitalizaron de nuevo el bandolerismo en diferentes regiones del país. Era desde luego un problema social grave, pero a partir de la sublevación galilea se complicó con otros factores (el extremismo religioso y el sentimiento nacionalista antirromano). Por primera vez, muchas de estas bandas de forajidos encontraron en las ideas religiosas ultranacionalistas la excusa y la justificación ideal para sus pillajes y para sus actividades: la lucha armada antirromana y la liberación nacional "prevista por Dios". Desde ese momento, el término "bandidos" se hace inapropiado (aunque seguiría siendo, durante mucho tiempo todavía, el favorito de los historiadores filorromanos y de los propios romanos dominadores), y de hecho es más propio hablar de "guerrilleros" o más bien de "guerrilleros-bandidos". En realidad, parece ser que gran parte de esos zelotes originarios no eran judíos de origen, y algunos ni siquiera de religión (también se les llamaba genéricamente "cananeos", es decir, con el nombre de los habitantes antiguos pre-hebreos de Palestina, quizá precisamente para subrayar su origen no-judío y su baja extracción social). Pero es claro que con el tiempo se adhirieron masivamente a las ideas mesiánicas judías que según las antiguas profecías bíblicas anunciaban la inminente llegada de un "Mesías" (un rey sagrado de Israel descendiente de la antigua casa real de David), un monarca de orígenes semidivinos que expulsaría a los aborrecidos "kittim" (los romanos) y que gobernaría a la nación judía de acuerdo con las leyes santas del pueblo elegido. Algunos le daban al esperado "Mesías" un sentido puramente religioso y escatológico, pero no pocos esperaban efectivamente a un verdadero rey y libertador que llevase de nuevo a su pueblo a la hegemonía y al esplendor de otros tiempos. Ni que decir tiene que aparecieron no uno, sino varios y diversos "mesías" a lo largo de estas décadas (la mayoría acababan ejecutados por los romanos, y sus seguidores se dispersaban hasta otra mejor ocasión).

Sofocada la sublevación galilea, la provincia de Judea vivió un periodo de relativa tranquilidad. En el año 14 moría el "divino Augusto" y le sucedía al frente del imperio su hijo adoptivo, Tiberio, hijo de su esposa Livia. El año 19, por causas no bien conocidas, los judíos de Roma fueron expulsados de la capital por el nuevo emperador (aunque es indudable que la medida se atenuó posteriormente y que muchos de ellos volvieron de nuevo no mucho tiempo después). Parece ser que esta drástica medida formaba parte inicialmente de la "política religiosa" de Tiberio, decidido a erradicar de Roma todos los cultos orientales (quizá más bien por lo que muchos de ellos tenían de sociedades secretas iniciáticas que por continuar la política religiosopropagandística de Augusto en la potenciación de las divinidades tradicionales y nacionales romanas). El caso es que, además de expulsar de Roma en varias ocasiones a todos los magos, astrólogos y adivinos que por allí pululaban, Tiberio (muy aficcionado por cierto a la astrología) hizo destruir un templo de la diosa egipcia Isis en la capital y arrojar su estatua al Tíber; y además, como queda dicho, expulsó a los judíos de Roma, deportando a otros judaizantes (los llamados "libertinos", descendientes de los judíos llevados a Roma como prisioneros de guerra en tiempos de Pompeyo) a la isla de Cerdeña, e hizo destruir asimismo sus ornamentos sagrados y sus libros religiosos.
Las colonias judías de fuera de Palestina, la llamada "diáspora" (en griego "dispersión"), eran muy numerosas en todas las grandes ciudades de la áreas más densas y civilizadas del mundo romano y helénico-oriental mediterráneo: en Alejandría, por ejemplo, la colonia judía era muy importante, la principal de Egipto; y en casi todas las grandes ciudades de Asia Menor había también nutridas colonias judías, e incluso había una comunidad hebrea en la lejana Babilonia (bajo dominio de los persas o partos); en la propia Roma, como queda dicho, eran varios miles. Todos ellos mantenían contactos periódicamente con sus correligionarios de Judea y guardaban sus costumbres ancestrales, su religión, sus libros sagrados, su lengua litúrgica antigua (el hebreo), sus sinagogas o lugares de culto y de oración, su rito distintivo de la circuncisión y su descanso preceptivo del "sábado".
Al procurador Coponio siguieron otros: Marco Ambivio, Annio Rufo y Valerio Grato; éste último, nombrado por Tiberio, gobernó Judea desde el año 15 al 26 d.C. y fue sucedido por Poncio Pilato, procurador entre el 26 y el 36 d.C., nombrado también por Tiberio. La gestión de este Pilato resultó tan controvertida como desastrosa. Es evidente que desde el primer momento hasta el último actuó de forma significativa y deliberadamente provocativa hacia los judíos en general y hacia los sacerdotes y las costumbres religiosas hebreas en particular. Sin embargo, era una provocación calculada, pues parece ser que no deseaba provocar una nueva sublevación. ¿Por qué actuó así? ¿quizá por indicación o sugerencia expresa del propio Tiberio, como forma de humillar a un pueblo especialmente orgulloso y rebelde? Lo cierto es que no se molestó en mantener siquiera el tacto habitual que habían empleado sus predecesores en el cargo, a sabiendas de que se trataba de un pueblo "especial", con unas costumbres ciertamente "raras y especiales" en comparación con otros pueblos bajo dominio romano. Fuera por lo que fuese, parece que no se debió a razones de tipo personal, pues se arriesgaba a provocar una sublevación general y a ser destituido y procesado en Roma. Mucho más probable es que, en efecto, su conducta estuviera tácitamente aprobada e incluso recomendada por el propio emperador Tiberio, que ya por entonces había abandonado Roma y se había instalado en su palacio fortificado de la isla de Capri y se dedicaba sobre todo a sus perversiones favoritas con sus esclavos y esclavas, dejando los asuntos de gobierno en Roma en manos del todopoderoso Sejano, prefecto de la guardia pretoriana imperial. Tal vez Pilato seguía recomendaciones expresas de Tiberio o del propio Sejano, que le habrían sugerido tratar con rigor y sin escatimar ninguna humillación a este pueblo tan arrogante y tan creído de sí mismo. Y tal vez haya que conectar esta actuación de Pilato (o indirectamente de Sejano o del propio Tiberio) en relación con la mencionada expulsión de los judíos de Roma unos años antes (el año 19). Pero faltan datos y sólo caben hipótesis aventuradas y conjeturas más o menos verosímiles. Lo cierto es que la comunidad judía de Roma era una de las más prósperas y ricas de las avecindadas en la capital del imperio, y muchos aristócratas romanos (incluido algún emperador) recurrieron con frecuencia a los sustanciosos préstamos de los argentarii (banqueros) de la capital -judíos en muchos casos- para financiar sus muy elevados y suntuosos gastos. Por otro lado, es evidente también que los sucesos de Judea a lo largo de gran parte de ese siglo I dependerán directamente de las propias relaciones y equilibrios de poder de los grupos del entorno imperial en la capital romana, y a veces del mero capricho de los emperadores o de sus poderosos consejeros y favoritos.
Las provocaciones de Pilato en Judea comenzaron, como se ha dicho, desde el primer día de su mandato. Hizo algo que ninguno de sus predecesores se habría atrevido a hacer, por respeto a las costumbres judaicas: introducir en el recinto del Templo efigies o representaciones humanas. Hizo pasar, en secreto y por la noche, los estandartes de las legiones (algunos de esos estandartes llevaban la efigie del César, y ésto era una abominación para los judíos más escrupulosos, cuya religión -como es sabido- prohibe toda representación pictórica o escultórica humana o animal). Al día siguiente, consumado el hecho y sabido que los estandartes estaban ya en el interior de la fortaleza Antonia, aneja al Templo, se originaron tumultos en la ciudad. Una gran muchedumbre de judíos se dirigió hacia Cesarea, residencia habitual del gobernador, y pidieron a Pilato que sacara de Jerusalén los estandartes y que respetara sus costumbres y leyes tradicionales. Pilato se negó a seguir escuchándoles, y ellos, como si actuaran de común acuerdo, se tendieron en el suelo boca abajo y allí permanecieron cinco días enteros sin moverse. Pilato convocó luego al pueblo en el estadio de Cesarea, como si quisiera responder a sus demandas, pero lo que hizo fue dar la señal a sus soldados para que los rodearan formando un cordón de tres filas a su alrededor, y a continuación les dió la señal de desenvainar las espadas en actitud amenazante, al tiempo que decía a los judíos que los degollaría si no aceptaban las imágenes del emperador. Los judíos reaccionaron espontáneamente de forma casi simultánea, echándose al suelo y mostrando el cuello, dando muestras de que estaban dispuestos a morir antes que dejar de cumplir sus leyes religiosas. Pilato, que no se esperaba semejante actitud, quedó muy impresionado y tuvo que ceder, haciendo retirar finalmente de Jerusalén los estandartes.
Pero las provocaciones del procurador continuaron. Tomó luego dinero del tesoro sagrado del Templo para financiar la construcción de un acueducto que trajese el agua hasta la ciudad. Pilato se encontraba por entonces en Jerusalén, y el populacho rodeó su tribuna dando gritos contra él. Pero al parecer tenía previsto este motín, de manera que había distribuido entre la gente a un gran número de soldados vestidos de paisano, a los que había dado orden de no usar sus espadas, sino de golpear con palos a los sediciosos. Desde la tribuna, él mismo dió la señal convenida. Muchos judíos fueron apaleados y muchos más murieron pisoteados por la multitud llena de pánico en su desordenada huida.
Y hubo más incidentes: en cierta ocasión hizo matar dentro del recinto sagrado del Templo, donde se habían refugiado, a unos galileos sediciosos a los que los soldados habían perseguido hasta el interior (todos los extranjeros no-judíos tenían acceso a la gran explanada del Templo, pero les estaba prohibido acceder al interior del santuario propiamente dicho, bajo pena de muerte, y los romanos habían respetado hasta entonces esa prohibición). Continuaron las humillaciones a la clase sacerdotal: las vestiduras de gala del Sumo Sacerdote las guardaban los romanos en el interior de la fortaleza Antonia, contigua al Templo, y los Sumos Sacerdotes tenían que pasar por la humillante ceremonia de pedirlas formalmente a los romanos con ocasión de las fiestas judías más solemnes. Ésto era una forma de controlar el poder de la clase sacerdotal, pero también una humillación gratuita y adicional.
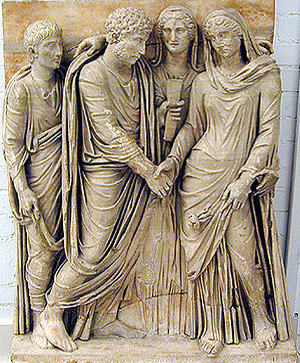
En otra ocasión, durante la Pascua judía del año 30, los fariseos y sacerdotes judíos trajeron apresado a un hombre llamado Yeoshuá (Jesús) de Nazareth, acusándole de ser otro de esos esporádicos y pretendidos "Mesías" que aparecían de tiempo en tiempo. Había congregado muchedumbres de seguidores en Judea y en Galilea y atacaba abiertamente el poder y la autoridad de los fariseos. Éstos consiguieron apresarle en Jerusalén gracias a la traición de uno de sus discípulos y se lo presentaron a Pilato para que lo juzgase y lo hiciese crucificar, ya que ellos no estaban autorizados para condenar a muerte. Pilato interrogó al preso y vió que su doctrina era puramente religiosa y pacífica, no sediciosa ni antirromana, y no encontró pruebas para condenarle como sedicioso, a pesar de que los fariseos decían que se quería proclamar "rey", pues decía ser el esperado Mesías. Pilato, convencido de su inocencia y dispuesto además a llevar la contraria a los jefes judíos, se limitó a hacerlo azotar y lo volvió a presentar ante la muchedumbre, que clamaba a gritos que crucificase al impostor. Les presentó entonces a otro preso, un celote que estaba condenado a muerte, y les dió a elegir entre liberar a éste o al tal Yeoshuá, siguiendo la costumbre judía de liberar a un preso con motivo de la festividad de la Pascua. Pero la muchedumbre, aleccionada por los sacerdotes, eligió la libertad del celote. Pilato, temeroso quizá de llevar las cosas demasiado lejos y de provocar un nuevo motín en la ciudad llena de gente con motivo de la Pascua, accedió finalmente a sus peticiones e hizo crucificar al nazareno. Después de ésto ocurrieron algunos sucesos extraños: el cadáver del ajusticiado desapareció luego de la cámara sepulcral en la que había sido depositado. Unos dijeron que sus discípulos habían robado el cuerpo durante la noche, llevándoselo a otro lugar secreto; otros insinuaron que todo había sido una farsa, preparada por el propio nazareno en connivencia o soborno con los soldados romanos (y quizá con el propio Pilato), y que en realidad había fingido morir en la cruz a la vista de todos para luego reaparecer y burlar a los fariseos, y que en efecto había reaparecido en Galilea; y otros, en fin, dijeron, aseguraron o creyeron que verdaderamente había resucitado y que se había aparecido a sus discípulos y seguidores. El suceso, en principio intrascendente, no lo fue en absoluto con el paso del tiempo, pues dió origen a una nueva secta religiosa judía y finalmente a una nueva religión, la de los llamados primeramente "nazarenos" y después "cristianos" (el término Cristo era la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, "rey ungido, rey consagrado por unción"), en la que terminaron por integrarse los esenios pacifistas que no querían saber nada de los activistas radicales celotes. Los historiadores judíos de la época (entre ellos Flavio Josefo) confundirán a menudo a los últimos esenios y a los primeros cristianos, señal inequívoca de que para entonces estaban ya fusionados, pues su origen doctrinal era común.
Las doctrinas de este Yeoshuá de Nazareth, en efecto,eran de origen esenio. Resumidamente se basaban en el judaísmo, pero con respecto a esta religión representaban una superación completa de la antigua Ley hebrea, reducida aquí a sus principios éticos esenciales: amor al prójimo y amor a Dios en el prójimo (el "prójimo" podía ser en principio todo ser humano, amigo o "enemigo"). Releyendo, meditando y reflexionando sobre la letra de la Ley, habían acabado por encontrar su verdadero sentido profundo, su sentido ético originario: una ley de compasión y de amor a la humanidad, no de castigo ni de odio contra los "malos" o contra los "enemigos" (en rigor, los "malos" eran los "ignorantes del Bien", y había que recuperarlos y reconvertirlos al Bien, a la "luz", iluminando las "tinieblas" en que vivían). La doctrina tenía raíces de origen persa (de los tiempos de la cautividad del pueblo judío en Babilonia y Media), pasada por el tamiz judaico y completada con nuevas ideas de carácter místico y religiosomistérico de origen helenístico. Esa "reconversión" del Mal en Bien debía empezar, ante todo, en uno mismo, reconociendo no sólo el mal hecho conscientemente ("pecado"), sino también el realizado inconscientemente. El resultado de este proceso de "autoconciencialización" (meta-gnósis), cuyo modelo era el "cristo interior", era un "hombre nuevo", un hombre completamente renovado, un hombre apto para reconocer y ser reconocido por la Divinidad como "hijo" y para unirse a ella después de la muerte física. El mensaje escatológico hablaba también -como el mazdeísmo persa y como tantas otras religiones mistéricas de la época- de la inmortalidad del alma y de la asunción de la muerte por la verdadera vida, por la "vida eterna". Esa creencia en la inmortalidad era en principio conceptualizada también como "resurrección de los muertos para el Juicio Final", aunque esos conceptos son fariseicos y probablemente los esenios los matizaban de otra forma (quizá no tanto como "reencarnación", sino como "nuevo cuerpo en la nueva vida en el nuevo mundo y en el tiempo nuevo y eterno"). Fuera como fuese, el Bien recuperaría finalmente a todos los suyos, pero antes debía completarse la conversión de las tinieblas en luz, del Mal en Bien. En definitiva, se trataba de una doctrina en la que la idea central era precisamente la humanidad del hombre, la presencia de la Divinidad en lo más humano y específico del hombre (el amor, la compasión). En cierto modo, los esenios (o por mejor decir: los neo-esenios del siglo I) habían descubierto -bien que bajo formas más religiosas que propiamente ideológicas o jurídicas, dada la mentalidad de la época- lo que ahora llamamos "derechos humanos". Y era ésto último, políticamente al menos, lo más "revolucionario" de esa doctrina, entre otras muchas cosas y novedades.
Estas doctrinas esenias o "neo-esenias", en efecto, fueron completadas por el mencionado Yeoshuá de Nazaret, y poco antes que él por otro visionario llamado Yehohanán (Juan), al que sus seguidores llamaban "el Bañista" (baptistes), pues uno de sus ritos simbólicos para iniciarse en ese proceso personal y mental de meta-gnósis o "penitencia" o autorreconocimiento consistía en ser sumergido en un baño ritual purificador (ese rito era al parecer originariamente esenio), como paso previo a la nueva vida y a la nueva actitud ante la vida. Juan el Bautista vivía como un eremita en el desierto de Judea, no lejos del centro monástico de Qumrán, por lo que se ha supuesto que era un esenio (o un ex-esenio expulsado de la secta). Bañaba -bautizaba- en las aguas del río Jordán a sus seguidores, que al principio parece ser que fueron numerosos ( entre los que se encontraban incluso las gentes más despreciadas por la sociedad judía de la época: meretrices, odiados publicanos o recaudadores de impuestos para los romanos, ex-soldados herodianos, aparte de otros muchos que le seguían por si acaso fuera él ese esperado "Mesías" libertador).
La relación de Juan el Bautista (y la del propio Yeoshuá o Jesús) con los esenios parece que fue mucho más que circunstancial. Muy probablemente ambos salieron de Qumrán (o hicieron allí parte de su aprendizaje), aunque luego -y en especial el propio Jesús- fueran quizá un tanto "por libre", por así decirlo. Y parece indudable también que las actividades de ambos estaban planeadas y coordinadas de modo que se reforzasen mutuamente y que pudieran cubrir las diversas regiones de Palestina. Conjeturalmente puede pensarse que, por estas mismas fechas en que comenzaron de forma coordinada y prácticamente simultánea las actividades de Juan y de Jesús, el movimiento esenio y en especial su centro espiritual de Qumrán atravesaba una profunda crisis de dirección, de orientación y de autodefinición y acaso estaba iniciando ya su fase terminal de desintegración, debido quizá a la infiltración de los celotes en el movimiento y a los intentos de éstos por vincular el movimiento esenio (esencialmente pacifista desde sus orígenes) con el creciente activismo nacionalista antirromano. Acaso las actividades coordinadas y sucesivas de Juan y de Jesús respondían a un intento de mantener la cohesión de la secta esenia apoyándose básicamente en los esenios urbanos, los que vivían en las ciudades y aldeas (y que hacían vida familiar normal, no eremítica y ascética como los que vivían en Qumrán), para desvincularlos radicalmente del nacionalismo celote, que no mucho tiempo después -en efecto- logró hacerse con el control de Qumrán.

El propio contexto cultural, social, político y religioso de Palestina en esta época, así como las tradicionales expectaciones "mesiánicas" de muchos judíos (que esperaban ante todo un "rey-libertador" que les liberase ante todo de todos sus problemas personales y sociales, no sólo de la dominación romana, que era por lo demás bastante llevadera y evitaba sin duda mayores males y agitaciones, y así lo entendía la alta clase sacerdotal y dirigente judía) explica por sí mismo la inicial expectación que sin duda despertó la aparición del Bautista en el desierto de Judea, lo cual debió de ser la principal "novedad" y "espectáculo" en toda la región durante la primavera del año 28. Juan, con su pelliza de piel de camello, su rostro tostado por sol, y sus largos cabellos y poblada barba (se sabe que, como nazareo o "consagrado a Dios" por sus padres, no se le había cortado el cabello desde su nacimiento), debía de presentar el extraño e impresionante aspecto de un "hombre-salvaje", lo que subrayaba aun más el propio cuestionamiento moral que un hombre de aspecto semisalvaje y pre-civilizado realizaba frente a la sociedad judía "civilizada". Su tono censurador y su discurso inflamado era el propio de los antiguos profetas hebreos, tal y como se esperaba de un "profeta" que anunciaba grandes acontecimientos inminentes (Jesús de Nazaret, en cambio, empleará otro tono, otro discurso y otra forma de actuación).
Juan se movía sobre todo por la región de Perea (la Transjordania meridional), donde no había jurisdicción romana, pues eran territorios de la tetrarquía de Herodes Antipas. Y fueron precisamente las críticas abiertas de este "Bautista" hacia Antipas y hacia su mujer, una nieta de Herodes el Grande llamada Herodías, las que motivaron que el predicador fuera finalmente apresado por los guardias del tetrarca y encerrado en la fortaleza de Maqueronte. Juan criticaba a Antipas no tanto el que se hubiera casado con su sobrina (práctica bastante común en la familia real herodiana), sino que estuviera unido a ella ilegítimamente, pues era la esposa de su hermanastro Herodes Filipo (no el tetrarca de ese nombre, sino otro hijo de Herodes el Grande llamado también Filipo), y de que ella hubiera abandonado a su legítimo esposo para irse con Antipas. Herodías no pudo sufrir estas acusaciones e incitó a Antipas a detenerle. Por otro lado, las actividades del Bautista, y sobre todo las muchedumbres que congregaba, preocupaban también a las jerarquías sacerdotales de Jerusalén, que incluso le habían enviado emisarios para enterarse de su propia boca de sus pretensiones. Antipas, sin embargo, a pesar de tenerlo detenido no quería ejecutarle, y a veces incluso le hacía sacar del calabozo y le escuchaba con gusto sus discursos y parábolas, e incluso sus recriminaciones, pero Herodías estaba decidida a quitarle del medio. Conocemos la historia por un relato cristiano (el llamado Evangelio de Marcos, 6.14-19). Al parecer, con ocasión de un banquete, la hija de Herodías y de Herodes Filipo, la jovencísima Salomé, bailó delante de su tío Antipas y de sus invitados una danza erótica que dejó fascinados a los presentes, y en especial a Antipas. Éste le dijo a la joven que, en recompensa por ese grato espectáculo, le pidiese lo que quisiera, aunque fuese -bromeó- la mitad de su reino. Naturalmente, la joven fue a consultar a su madre Herodías, y pronto vino con la respuesta: quería la cabeza de Juan el Bautista. Antipas, que había hecho su promesa delante de todos sus invitados, quedó consternado y muy contrariado con la petición, pero dió la orden de que se decapitara al preso en su prisión y le trajeran su cabeza. Posteriormente algunos de los discípulos más allegados de Juan recogieron su cuerpo y le dieron sepultura (aunque no se sabe qué hizo la siniestra y perversa Herodías con la barbuda y peluda cabeza del Bautista).
Los seguidores de Juan se dispersaron, pero poco después algunos de ellos se unieron a un conocido de aquél (y al parecer pariente suyo), el mencionado Yeoshuá de Nazaret, que continuó su labor y la predicación de su doctrina por Galilea y Judea, hasta su detención, proceso y (supuesta) ejecución en Jerusalén en la Pascua del año 30, como hemos visto.
Poncio Pilato, el procurador romano, tuvo todavía otra actuación desafortunada antes de dejar el cargo. Fue la peor de todas. Esta vez no ocurrió en Judea, sino en Samaria, y tuvo como víctimas a los pacíficos samaritanos, tan odiados de los judíos por cuestiones religiosas (practicaban un "judaísmo" propio y no acudían al Templo de Jerusalén para el culto y las fiestas, sino a sus propios santuarios samaritanos), pero en esta ocasión parece ser que los propios judíos se solidarizaron con ellos, pues el odio al procurador romano era ya muy grande. Es el caso que había aparecido en Samaria otro supuesto "mesías", que anunció a sus compatriotas que conocía el lugar exacto del monte Garizim donde el profeta Moisés, padre del judaísmo, había enterrado los vasos sagrados, pero era preciso que se reuniese al pie de dicho monte la mayor cantidad de gente posible. Acudieron multitudes de toda Samaria, y cuando Pilato tuvo noticia de ello se inquietó, pues muchos iban armados (al parecer iban con sus habituales herramientas de trabajo, según su costumbre). El procurador envió a sus tropas a dispersar por la fuerza la concentración, pero la exaltación religiosa de los presentes no hizo nada fáciles las cosas. Se entabló una batalla campal contra las tropas romanas y murieron muchos samaritanos; Pilato ordenó además ejecutar a los prisioneros capturados. Los notables samaritanos se quejaron de todo ello ante el gobernador de Siria, Vitelio, que marchó a Judea y sustituyó temporalmente a Pilato, enviándole de regreso a Roma. En Jerusalén, Vitelio fue recibido como un verdadero héroe, y además tuvo dos gestos importantes: suprimió un impopular impuesto sobre la venta de frutos y devolvió la custodia de las vestiduras de gala al Sumo Sacerdote. Ocupaba este cargo Caifás, que había desempeñado esa suprema dignidad sacerdotal durante dieciocho años y había apoyado a Pilato para conservar su propio puesto, motivo por el cual era odiado por el pueblo. Vitelio le sustituyó por Jonathán, hijo de Anás, el anterior Sumo Sacerdote (Anás era por cierto suegro de Caifás).

Pero los años 36 y 37 fueron en todos los órdenes años de restituciones, destituciones y sustituciones. Fue destituido, en efecto, el procurador Pilato; fue sustituido el Sumo Sacerdote Caifás, y fueron restituidas las vestiduras sacerdotales, como hemos visto. Y en el año 37 se produjo además una sustitución muy importante para todo el imperio romano: murió el emperador Tiberio y comenzó su reinado el joven Cayo, el llamado "Calígula", el más desquiciado y maníaco de todos los emperadores que tuvo nunca la Roma antigua. Tres años antes (34 d.C.) había muerto el tetrarca Filipo, y por esas fechas (o quizá en el año 35 o 36) un fariseo fanático, aunque muy culto, perseguía por toda Judea (con gente armada proporcionada por los sacerdotes de Jerusalén) a las incipientes comunidades organizadas de "nazarenos" (los seguidores del Bautista Juan y de aquel Yeoshuá o Jesús de Nazaret) y los hacía azotar y encarcelar. En una de esas persecuciones, ese jefe fariseo sufrió una caída de caballo en el desértico camino hacia Damasco, quizá como consecuencia de una insolación. Cuando se recuperó, se había realizado en él una súbita transformación: empezó a creer en la doctrina de los que había perseguido hasta entonces y se convirtió en uno de sus más destacados defensores y propagandistas. Este fariseo se llamaba Saulo. Era judío de origen, de religión, de convicciones y de mentalidad, pero gozaba de un privilegio que muy pocos extranjeros tenían en esa época y en ese país: era ciudadano romano de pleno derecho (había nacido en Tarso, una ciudad de Asia Menor a la que Julio César había concedido en masa un siglo antes la ciudadanía romana por la ayuda que le prestaron en sus guerras sus habitantes).

3. Calígula, emperador; Agripa, rey.
Había entre la numerosa familia herodiana un joven llamado Herodes Agripa, o simplemente Agripa (aquí le llamaremos Agripa I para distinguirle de su hijo Agripa II, que es uno de los principales protagonistas de esta historia, aunque por esas fechas era todavía un niño de corta edad). Este Agripa I era hijo de aquel Aristóbulo que junto con su hermano Alejandro había sido ejecutado en el año 7 a.C. por orden de su padre Herodes por supuesta conspiración, aunque éste acogió luego muy benévolamente y crió en el palacio real a sus nietos, hijos de aquellos dos hijos ejecutados. Agripa era hermano de la mencionada Herodías, la mujer de Antipas, el tetrarca de Galilea-Perea que hizo decapitar al bautista Juan por instigación de ella, y se había casado con otra de sus primas, llamada Cypros (la tercera de ese nombre en la familia herodiana); tenía cinco hijos: dos varones, Agripa II y Druso, y tres hijas: Miriam, Drusila y Berenice.
Pues bien, este Agripa I vivió mucho tiempo en Roma, a la espera de captarse amistades en el círculo del emperador y conseguir algún reino en su tierra de origen o en oriente. Para ello gastó toda su fortuna en espléndidas fiestas y en generosos regalos. No le sirvió de mucho, y tuvo que regresar a Judea arruinado. Sus acreedores le persiguieron, y Agripa pensó incluso en suicidarse. Pero su hermana Herodías le ayudó, convenciendo a Antipas para que le concediera a Agripa el cargo de inspector de mercados en la ciudad galilea de Tiberíades. Sin embargo, Agripa se enemistó con su tío y cuñado Antipas y tuvo que huir. Más tarde, en la sede del gobernador romano de Siria, fue acusado de soborno y le expulsaron de allí. Decididamente, Agripa parecía destinado al fracaso continuo. Pidió un nuevo préstamo y volvió a Roma, pero tuvo que ir endeudándose con nuevos préstamos para ir pagando sus antiguas deudas, que alcanzaban ya cifras disparatadas. Sin embargo, hizo por entonces una nueva amistad: la de un jovenzuelo llamado Cayo Augusto Germánico, hijo del famoso general Druso Germánico, hermano del emperador Tiberio. Este joven se había criado desde pequeñito en los campamentos militares de su padre en Germania, donde los soldados le habían hecho un atuendo de legionario en miniatura (incluidas las caligae o botas militares) y le apodaban cariñosamente como "Calígula" (=botitas). El joven Cayo "Calígula" no tuvo lo que se dice una infancia feliz (su padre fue al parecer envenenado) y desde muy joven conoció de cerca el ambiente de degradación y de terror que afectó en mayor o menor medida a todos los miembros de la familia imperial Julio-Claudia.
En la época en que Calígula intimó con Agripa, aquél era todavía un simple particular, pero pronto su nombre empezó a sonar como posible heredero del viejo Tiberio, que había perdido a sus herederos más directos. Agripa puso en esta amistad toda su esperanza, pues sabía que obtendría su recompensa si Calígula llegaba a ser emperador. En cierta ocasión, invitado a un banquete por Calígula, cometió la imprudencia de aludir a ello y de hacer votos por el pronto reinado del nuevo "César", y uno de los criados-espía de Tiberio fue rápidamente a contárselo al paranoico emperador. Agripa fue encerrado en una prisión por orden de Tiberio, y en ella estuvo durante seis meses esperando la muerte, pues en aquella época Tiberio ordenaba ejecutar a mucha gente por simples sospechas.
Pero Tiberio murió en ese año 37, Cayo "Calígula" fue efectivamente proclamado emperador, y Agripa (que tenía por entonces unos 47 años) fue liberado de la prisión. Calígula le nombró "rey" de la antigua tetrarquía de Filipo, que estaba vacante desde la muerte de éste tres años antes, y le regaló además una cadena similar a la cadena de hierro que había llevado durante su cautiverio, pero ésta de oro macizo (más tarde Agripa la depositaría como ofrenda en el tesoro del Templo de Jerusalén). Agripa I se embarcó para Palestina haciendo escala en la ciudad egipcia de Alejandría, donde en aquellos momentos la poderosa comunidad judía de la ciudad se veía hostigada por la población greco-egipcia y por el propio gobernador romano de la provincia, que había privado a los judíos de su ciudadanía alejandrina.Se colocaron estatuas del emperador en las sinagogas de Alejandría y los judíos que se atrevieron a protestar fueron azotados o ejecutados. Todo ésto (al igual que la anterior actuación de Pilato en Judea) parece que hay que inscribirlo dentro de la continuidad de la política antisemita intensificada con provocaciones en los últimos años del emperador Tiberio. Agripa hizo llegar una carta personal a Calígula, y el gobernador fue inmediatamente destituido y arrestado y las cosas volvieron de momento a la normalidad en la capital egipcia.
Ya en Palestina, pronto surgieron las inveteradas envidias familiares en la familia herodiana. Herodías, molesta porque su hermano tuviera el rango de "rey" mientras que su marido era considerado sólo "tetrarca", convenció a Antipas para que se embarcase para Roma a solicitar de Calígula el título real. Pero Calígula era un desequilibrado, totalmente imprevisible. No sólo no le hizo "rey", sino que le destituyó y le desterró. Además, la tetrarquía de Antipas fue transferida íntegramente al reino de Agripa. La intrigante Herodías, a pesar de todo, optó por acompañar al destierro a su marido, que moriría dos años después, en el año 39 d.C.
Por esas fechas tuvo lugar en Judea un suceso que pudo tener consecuencias muy graves. Calígula, que no tardó en comportarse como el psicópata que era, quiso que en todos los templos del imperio hubiera una estatua suya como "dios" (la divinización de los emperadores era corriente desde Augusto, e incluso desde Julio César, pero siempre a la muerte de éstos, no en vida). Tampoco Judea se iba a librar de esta megalomanía del joven y desequilibrado emperador. El gobernado de Siria, P. Petronio (39-41 d.C.), fue el encargado de cumplir en su territorio la orden imperial con plenos poderes, y se dirigió a Judea con tres legiones y numerosas fuerzas auxiliares. A su paso por Galilea le salió al encuentro en la ciudad de Ptolemaida una muchedumbre de judíos que, enterada del asunto, le rogaron con muchas súplicas que desistiera de sus intenciones. El gobernador romano cedió, y las estatuas del "César" se quedaron de momento en Ptolemaida. Intentó luego convencer a los hebreos notables de la ciudad de Tiberíades para que los judíos no se opusieran a algo a lo que ningún otro pueblo sometido a Roma se había opuesto. Pero los judíos no querían ceder en esta cuestión, y le manifestaron estar dispuestos a morir junto con sus familias. Petronio se compadeció de ellos y de su religiosidad y no pudo llegar a un acuerdo. Entretanto, Agripa se había embarcado hacia Roma para tratar de convencer personalmente a Calígula. Finalmente, tras haberles amenazado y exhortado sucesivamente, Petronio decidió cargar él mismo con las consecuencias y tratar de convencer al emperador de que revocara la orden en lo referente a la tierra de Judea. Le escribió una carta a Roma en la que le exponía la situación y las circunstancias del caso y le pedía que hiciese una excepción con los judíos, pues si los romanos no respetaban esas leyes religiosas judías sería preciso aniquilar por la fuerza a toda esa nación. Calígula se indignó y amenazó de muerte a Petronio por demorarse en cumplir sus órdenes, aunque los mensajeros que le llevaban la respuesta imperial tardaron mucho en llegar, a causa de las tempestades en el mar, y antes de que ellos llegaran a Siria desembarcaron otros nuevos mensajeros con la noticia del asesinato de Calígula.
El Imperio había estado dirigido durante tres años y diez meses (37-41 d.C.) por un loco sanguinario y el terror se había apoderado de las clases oligárquicas romanas ante los excesos y crueldades de este maníaco. Nadie podía ni se atrevía a hacer nada. Las legiones de otros puntos del Imperio idolatraban al joven César, y los excesos y crímenes de éste sólo eran conocidos por aquellos que los sufrían de cerca. Los propios sistemas y equilibrios del poder imperial, empezando por el inocuo y medroso Senado, no podían hacer nada sin arriesgarse a sufrir las iras del desiquilibrado tirano. Pero finalmente surgió la conspiración entre algunos oficiales de la guardia pretoriana que habían caído en desgracia y temían por sus propias vidas. Fueron éstos los que asesinaron brutalmente a Calígula a la salida de unos espectáculos de gladiadores, tras haber alejado con un pretexto a la guardia personal germana que el emperador llevaba siempre consigo (formada por germanos corpulentos y de gran estatura). Tras consumar el crimen, los jefes pretorianos recorrieron a continuación todas las estancias del palacio imperial y asesinaron a todo el que encontraron, incluida a la mujer de Calígula, Cesonia, y a una niña recién nacida e hija de ambos, a la que estrellaron contra la pared. Detrás de una cortina encontraron escondido y temblando de miedo a un hombre cojo y balbuciente: era Claudio, tío paterno de Calígula. Los pretorianos le saludaron como nuevo "césar". En realidad, parece ser que al principio sólo pretendían divertirse un poco con él antes de matarlo, pero las cosas y los acontecimientos se complicaron. Apareció la nutrida guardia germana buscando a su "césar" muy enfurecidos, y los jefes pretorianos empezaron a reflexionar sobre su propia situación y temieron que el poder pasase de nuevo al Senado y ellos perdieran todos sus privilegios. De este modo, Claudio pasó de ser un "emperador de broma" a un emperador de hecho, aunque de momento lo fuera tan sólo en el campamento de las tropas pretorianas, situado al nordeste de la capital, a donde los pretorianos condujeron a Claudio metido en una litera cerrada.
Cuando los senadores tuvieron noticia de estos sucesos se reunieron en el Capitolio y encargaron la vigilancia de la ciudad a tres cohortes urbanas que estaban dispuestas a seguir sus órdenes. Los senadores habían decidido que la experiencia "imperial" estaba concluida: Augusto había sido indiscutido e insustituible; Tiberio -que no tuvo malos comienzos- había sido ya una gran desgracia por las muchas crueldades y arbitrariedades que luego cometió o que dejó cometer a otros al final de su reinado; pero lo de Calígula no tenía precedentes ni debía tener consiguientes para lo sucesivo. Roma, el imperio romano y los millones de habitantes de todas las tierras sometidas en Oriente y Occidente, habían estado en manos de un maníaco durante casi cuatro años. La "dinastía" julio-claudia, cuyo prestigio se basaba en el recuerdo de Julio César y en la buena labor del principado de Augusto, había perdido ya todo su crédito inicial y era irremplazable por otra, de modo que había que restaurar cuanto antes el gobierno republicano aristocrático anterior, elegir un mando provisional de emergencia y votar la guerra contra Claudio y los pretorianos. Tal era el pensamiento de la mayoría de esos senadores, que en su momento no habían puesto objección alguna para que el propio caballo favorito de Calígula fuese nombrado "senador" con todos los honores y ocupase su puesto en la Curia, de acuerdo con uno de los últimos actos de locura del joven tirano. Pero los más de setenta años de poder unipersonal inaugurado por Augusto no habían pasado en balde: se habían creado nuevos centros de poder militar, nuevos equilibrios, y el principal de todos esos poderes era el ejército, y dentro del ejército las cohortes de la guardia pretoriana de Roma.
Agripa se hallaba en Roma por aquellas fechas, y fue requerido por Claudio para pedirle consejo. Cuando se cercioró de que el ejército pretoriano le daba efectivamente su apoyo a Claudio, acudió al Senado por encargo de éste e informó de sus intenciones a los senadores. Hubo una serie de idas y venidas de Agripa como intermediario, pues ambas partes (el Senado y los pretorianos) trataban de encontrar nuevos apoyos y calibrar sus respectivas fuerzas. Finalmente, uno de los soldados que habían permanecido fieles al Senado desenvainó su espada y se dirigió a sus camaradas exhortándoles a que no combatieran contra los soldados pretorianos y se unieran al nuevo emperador, una vez conocidas sus buenas intenciones, y acto seguido atravesó el lugar de reunión y se llevó con él a todos los demás soldados presentes. Los senadores, llenos de miedo, hicieron otro tanto y siguieron sumisamente a los soldados para presentarse ante Claudio. Entonces Agripa, dándose cuenta de que los senadores corrían peligro si se encontraban directamente con los pretorianos, que estaban enfurecidos contra ellos, se adelantó y previno a Claudio, que a su vez contuvo a las tropas pretorianas. Los senadores fueron recibidos con honores en el campamento y se hicieron sacrificios a los dioses. Claudio era ya, de derecho, el nuevo emperador de Roma y de su imperio. Era el año 41 de nuestra Era. Lo primero que hizo fue mandar ejecutar a los jefes pretorianos que habían dirigido la conspiración, que habían asesinado a su sobrino Calígula y que le habían puesto a él mismo en trance de muerte.
Agripa sacó mucho provecho de todas estas actuaciones y acontecimientos, pues Claudio le hizo entrega de todo el antiguo reino herodiano, añadiendo a la Galilea, la Perea y los territorios del nordeste palestiniense (la Traconítide, la Gaulanítide y la Auranítide) a los territorios de la propia provincia romana, ésto es, Judea y Samaria. De este modo (cuarenta y cinco años después) volvió a reconstruirse como reino (in)dependiente el dominio territorial de Herodes el Grande en la persona de uno de sus nietos. Se publicó la concesión regia en un edicto imperial y se grabó en tablas de bronce depositadas en el Capitolio. Un hermano de Agripa, llamado Herodes, recibió de Claudio el pequeño reino de Calcis o Calcidia (este Herodes se había casado anteriormente con dos mujeres de la familia herodiana, y finalmente se casó con otra más: su joven sobrina Berenice, hija de su hermano Agripa).
El rey Agripa se dispuso a disfrutar de su reino y de sus riquezas, aunque no por mucho tiempo, pues no reinaría en su nuevo reino reunificado mucho más de lo que había reinado su "amigo" Calígula en Roma y en el imperio. Empezó la construcción de una muralla en torno a Jerusalén, para meter dentro de ella el suburbio de Bezeta, al norte de la ciudad. Era una obra de gran envergadura, pero no pudo terminarse: el gobernador romano de Siria, Vibio Marso, informó a Claudio, que suspendió la construcción, pues de haberse terminado hubiera convertido a Jerusalén en una ciudad difícilmente expugnable llegado el caso, lo que desde luego no interesaba a los romanos en una región de suyo tan voluble como conflictiva. Con ello se demostraban también los verdaderos límites reales del poder de Agripa en su propio reino.
Durante estos tres años de reinado de Agripa I (42-44 d.C.) no ocurrieron en el nuevo reino judío reunificado acontecimientos especiales, salvo la persecución que sufrieron los nazarenos o cristianos y que afectó sobre todo a sus cabezas más visibles en Jerusalén. El movimiento cristiano de aquel Yeoshuá o Jesús, crucificado por Poncio Pilato doce años antes, había ganado adeptos en toda Palestina y también en Siria (en la ciudad siria de Antioquía fue precisamente donde comenzaron a llamarlos "cristianos", aunque entre ellos continuaban llamándose "hermanos"); se unieron al movimiento numerosos judíos de la secta esenia, y el pueblo en general los miraba con simpatía, como hombres pacíficos y santos. No así los sacerdotes (saduceos y fariseos), que no querían ninguna otra secta que les hiciera sombra. Libres ya relativamente de la jurisdicción romana, se dispusieron a hacer lo que con gusto hubieran hecho varios años antes: exterminar el movimiento de raíz. El rey Agripa, que se apoyaba en esas clases sacerdotales (sobre todo en los fariseos), hizo decapitar a uno de los principales dirigentes cristianos en Jerusalén, Jacob (Santiago el Mayor), y metió en la cárcel a otros más, entre ellos a uno de los de mayor prestigio entre la comunidad cristiana, Simón "Cefas", el llamado "Pedro", para juzgarlo después de la Pascua. Pero los cristianos tenían ya muchos partidarios en la propia Jerusalén, y una noche algunos misteriosos cómplices anónimos le abrieron las puertas de la prisión y Pedro escapó. El suceso es relatado con tintes "milagrosos" en un curioso librito sobre las peripecias de los primeros cristianos: los "Hechos de los Apóstoles", 12,1-23 (se designaba con ese término griego a los "compromisarios" o "representantes" o discípulos principales del líder Jesús). Agripa hizo buscar a este Simón "Piedra" pero sus gentes no pudieron hallarle, e hizo juzgar y ejecutar a los guardianes de la prisión.
Por la Pascua del año 44 se agravó la enfermedad de Agripa, que sufría de grandes dolores intestinales. En una de sus comparecencias ante el pueblo, en el teatro romano de Cesarea, se presentó al amanecer vestido con sus vestiduras regias, tejidas con hilos de plata, que con el brillo del sol sobre ellas daba la impresión de que el monarca estaba rodeado de una especie de aura resplandeciente y sobrenatural. El efecto estaba bien estudiado y calculado. Algunos de sus partidarios quedaron deslumbrados y le aclamaron como a un dios a gritos de: "¡Es un Dios quien habla, no un hombre! ", cosa que Agripa no rechazó. Murió cinco días después, víctima del cáncer intestinal que padecía ("comido de gusanos ", dicen los Hechos de los Apóstoles, cargando un poco las tintas sobre el supuesto castigo divino de su soberbia). Era el año 44 d.C.
Dejaba un hijo y heredero, Agripa II, que contaba por entonces con 16 o 17 años de edad. Juzgándolo todavía demasiado joven para las responsabilidades de un reino tan conflictivo, el emperador Claudio y sus consejeros decidieron transformar de nuevo el territorio en provincia romana, al menos provisionalmente; después...ya se vería.

4. Judea, nuevamente provincia romana.
Tras la muerte del rey Herodes Agripa y la nueva transformación de su reino en provincia romana, el nuevo procurador fue Cuspio Fado (44-46 d.C.), al que sucedió Tiberio Alejandro (46-48 d.C.); éste último tenía familia hebrea (era sobrino del filósofo judío Filón de Alejandría, y fue luego prefecto de Egipto, donde no se distinguió precisamente por su apoyo a la comunidad judía de Alejandría en los tiempos de la gran rebelión en Palestina en el año 66, es decir, veinte años más tarde, y posteriormente sería comandante de las tropas romanas en el asedio de Jerusalén por Tito en el año 70).
Pero en estos años del 45 al 48 no ocurrió en Palestina nada especial en lo que se refiere a incidentes o conflictos. Lo que hubo fue una época de malas cosechas que provocó una hambruna en ciertas partes del país. El bandolerismo, endémico en la región, amenazaba con resurgir de nuevo, y al parecer resurgió de modo incipiente, al mismo tiempo que los sentimientos antirromanos volvieron a reactivarse tras el breve reinado de Agripa I y la nueva presencia de tropas romanas (y de tributos romanos) en el territorio. No obstante, la labor de los dos sucesivos procuradores mencionados fue previsora y bastante respetuosa con las costumbres hebraicas. Las comunidades judías locales de otras ricas regiones del Imperio -incluidos los judeocristianos- hicieron colectas y recaudaron donativos para remediar las escaseces de sus correligionarios de Judea (la solidaridad judía funcionaba a veces, y funcionaba bien).
Por estas fechas, aquel fariseo llamado Saulo, antiguo perseguidor de cristianos y luego reconvertido a esas nuevas doctrinas, emprendía su primer viaje por tierras de Asia Menor con intenciones proselitistas. Ahora, latinizando su nombre, se hacía llamar "Paulo" (Pablo), había sido aceptado por los otros dirigentes cristianos de Jerusalén y había concebido un inteligente proyecto para abrir también las nuevas doctrinas a los no-judíos, a los llamados "gentiles", extendiendo entre ellos la religión judeo-cristiana. Emprendió un primer viaje desde Siria hasta la isla de Chipre, y desde allí hasta varias ciudades de las regiones anatólicas de Panfilia y Frigia, fundando en esos lugares las primeras comunidades cristianas de fuera de Judea (las llamadas iglesias, ésto es, "asambleas", "congregaciones"), pero siempre en poblaciones donde había ya implantadas comunidades judías, que servían a Pablo y a sus acompañantes como base de operaciones para su labor misional y propagandística.
También por estas fechas murió el rey Herodes de Calcidia,hermano de Agripa I y casado con una hija de éste, Berenice. El emperador Claudio entregó por entonces (año 50 d.C.) ese pequeño reino al sobrino de aquél, el joven Agripa II, hermano de Berenice e hijo y sucesor de Agripa I. Berenice, viuda ya de su tío, se casaría más tarde con un reyezuelo de Cilicia, Polemón (Roma mantenía una serie de minúsculos "reinos-títere" al norte de Siria y en varias regiones centrales y costeras de Asia Menor, Cilicia entre ellas, que tan pronto pasaban a manos de reyezuelos de confianza como volvían a reintegrarse en las provincias romanas de "Asia", "Siria" y otras, según las circunstancias, las conveniencias de la política romana en la zona o el peligro o la tranquilidad que presentaran las cercanas fronteras del enemigo imperio de los partos). Berenice, sin embargo, vivió mucho tiempo con su hermano Agripa II, con quien siempre aparecía en público, y esta larga convivencia de los dos hermanos dió lugar a rumores sobre supuestas relaciones incestuosas entre ambos, lo cual no era tampoco excesivamente llamativo y extraño tratándose de miembros de la controvertida familia herodiana.
En el año 49 o 50 d.C., el emperador Claudio decretó la expulsión de los judíos de Roma (aunque tampoco esta vez tardarían mucho en poder regresar). Las causas de esta expulsión son oscuras, pero parece que fue por los tumultos y enfrentamientos en la capital entre judíos fariseicos y judíos cristianos, que ya por entonces contaban en Roma con un grupo de seguidores bastante importante (el barrio judío de Roma era una extensa barriada en la ribera derecha del río Tíber). El historiador latino Suetonio, que escribe varias décadas después de esos sucesos y no está muy informado en los detalles, dice que los judíos de Roma ocasionaron tumultos "impulsore Chresto" (por instigación de un tal Cresto), lo que sin duda ha de entenderse como la primera referencia histórica romana al fundador del movimiento cristiano. Los enfrentamientos doctrinales serios entre judaísmo y cristianismo habían comenzado precisamente en Jerusalén, hacia el año 49. Tras el regreso de Pablo de su primer viaje, convenció a los otros dirigentes cristianos (principalmente a Simón "Pedro" y a Jacobo, hermano o primo de aquel Yeshuá fundador del movimiento, y a otros discípulos directos de éste, de los llamados "apóstoles", ésto es, comisionados o compromisarios) de la gran predisposición que tenían los gentiles o paganos para aceptar las nuevas doctrinas, pero era necesario dispensarles del molesto rito de la circuncisión, imprescindible para los varones que entraran en el judaísmo. Hubo grandes debates en esta reunión cristiana o "concilio de Jerusalén", y finalmente se aceptó la idea de Pablo (como antes se había aceptado la del propio Pedro en lo relativo a la suavización de las estrictas prácticas alimenticias judías con respecto a las de los gentiles convertidos). Pero ello significaba, de hecho, la separación definitiva entre judaizantes y cristianos (era -por así decirlo- una especie de "circuncisión" definitiva con respecto al judaísmo, en la que los cristianos se quedaban con la parte aparentemente desechable, con el "prepucio"). Pero no había verdadera voluntad de ruptura por parte de los cristianos, y la postura general de sus dirigentes fue por el momento de cierta flexibilidad, sin apartarse de los ritos externos del judaísmo (el propio Pablo tuvo un incidente verbal en Antioquía con Pedro, acusándole de vivir como un gentil -en lo referente a las comidas- pero obligando a los gentiles conversos a judaizar, ésto es, a circuncidarse; después, las posturas rígidas se fueron suaviando y fue imponiéndose la tesis de Pablo). Con todo, el "rito de entrada simbólica" en la nueva religión sería tan sólo el antiguo rito practicado por Juan el Bautista: el bautismo o baño ritual del neófito. La medida era inteligente, y tal vez necesaria dadas las circunstancias, aunque su efecto inmediato fue del todo contraproducente, al provocar la hostilidad del judaísmo de los fariseos. Hasta entonces los cristianos habían sido tolerados como una corriente religiosa más, dentro del judaísmo, como una secta con sus propias interpretaciones doctrinales, pero esencialmente judía. A partir de entonces, fueron vistos por las autoridades religiosas judías como verdaderos "apóstatas" y "enemigos", como una "religión aparte", aunque el pueblo en general los seguía apreciando y su dirigente principal, el apóstol Jacobo (llamado el Menor), era muy respetado por su ecuanimidad y humanidad.
Parece ser que los sacerdotes de Jerusalén enviaron cartas a las principales sinagogas de la Diáspora, recomendándoles no recibir a estos "cristianos" y expulsarlos de sus ciudades. El propio Pablo, en sus siguientes viajes, tuvo ocasión de experimentar en su propia persona la eficacia de estas recomendaciones y la gran cohesión interna del judaísmo fariseico. No sabemos, aparte las evidentes razones prácticas, las motivaciones más profundas (tal vez inconscientes para el propio Pablo) de esta trascendental decisión. Quizá, en su subconsciente, Pablo tenía muy grabada todavía la escena que presenció de joven, antes de su conversión, cuando guardaba los mantos (="prepucios") de los que se disponían a matar a pedradas a un joven intendente cristiano llamado Stéfano o Esteban, dirigente de los cristianos grecojudíos de Jerusalén, que se había atrevido a provocar al Sanedrín y fue detenido e inmediatamente linchado por la multitud.
En los primeros años del mandato del siguiente procurador, Ventidio Cumano (48-52 d.C.), se produjo en el Templo de Jerusalén un incidente de consecuencias graves. Durante una de las fiestas judías, uno de los soldados de la cohorte romana que vigilaba la explanada del Templo desde las azoteas de los pórticos (como era habitual en las grandes concentraciones de gente) hizo por su cuenta un gesto muy provocativo, seguramente con gran regocijo de sus camaradas: se dió la vuelta, se levantó la túnica, se puso en cuclillas y enseñó el trasero a los judíos que había abajo, en la explanada, soltando a continuación una serie de ventosidades. La multitud se enfureció y pidieron a gritos a Cumano su castigo; algunos jóvenes judíos lanzaron piedras a los soldados. Cumano, temiendo una revuelta, envió más tropas, que hicieron su entrada por los pórticos. La multitud se llenó de pánico y huyeron atropelladamente taponando las salidas: hubo centenares de muertos, pisoteados y aplastados unos por otros.
Se produjo también otro incidente poco después: en el camino de Jerusalén hacia Joppe, una banda de salteadores despojaron a un esclavo imperial, robándole cuanto llevaba. Cumano hizo detener a los habitantes de las aldeas vecinas, acusándoles de complicidad con los bandidos. Uno de los soldados romanos encontró en una de esas aldeas un ejemplar de la Toráh, la "Biblia" hebrea, lo rompió y lo echó al fuego. Los judíos se exarcebaron, acudieron un gran número de ellos a Cesarea y exigieron a Cumano el castigo del soldado que había ultrajado a su Dios y a su Ley. Cumano hizo condenar a muerte al soldado en su presencia (aunque es dudoso que lo hiciera ejecutar), y con ello los judíos se apaciguaron y se retiraron.
Los conflictos y los incidentes prosiguieron por otros diversos motivos. Parecía que a Cumano le había tocado hacer frente a todos los "efectos secundarios" de los aparentemente tranquilos años anteriores. Hubo un conflicto grave entre los galileos y los samaritanos por la muerte de un galileo en una aldea de Samaria. Los habitantes de Judea se pusieron de parte de los galileos, y muchos acudieron a Samaria a tomar venganza dirigidos por algunos "jefes de bandidos". Asesinaron a todos los habitantes de algunas aldeas samaritanas, que además incendiaron. Cumano los persiguió con la caballería y capturó a bastantes de ellos. Las autoridades judías, vestidos con traje basto de duelo y con la cabeza cubierta de ceniza, según su costumbre, se interpusieron frente al resto de la población, que se disponía a luchar en masa contra los samaritanos, y lograron que se dispersasen; pero algunas bandas se dedicaron al pillaje por diversos lugares del país. Los jefes samaritanos acudieron a la ciudad de Tiro, donde estaba entonces el gobernador de Siria, Umidio Durmio Cuadrato (50-60 d.C.), y le pidieron el castigo de los culpables. Los notables judíos, a su vez, acusaron ante Cuadrato a los samaritanos y al propio procurador Cumano, que no había querido castigarlos desde el principio. Cuadrato aplazó su decisión y marchó a los lugares de los hechos. Pasó por Cesarea, hizo crucificar a todos los bandidos apresados por Cumano e hizo decapitar a otros notables que -según le informaron- también participaron en los combates. Envió luego a Roma a varios judíos de alto rango, incluido el Sumo Sacerdote y sus antecesores en el cargo, y también a otros tantos samaritanos ilustres, y envió con ellos a Cumano, para que se explicaran todos ante el César. Restablecido el orden y la paz, regresó a Antioquía. En Roma, Claudio -en presencia de Agripa II, que apoyaba decididamente a los judíos- dió la razón a éstos últimos, hizo ejecutar a tres destacados jefes samaritanos y desterró a Cumano (a uno de los tribunos de éste, considerado responsable de las provocaciones, lo envió encadenado a Jerusalén para entregarlo a los judíos y que éstos lo arrastraran por la ciudad y lo decapitaran).Tal fue en esta ocasión la "justicia del César".
Por esta época, Claudio (tras haber hecho ejecutar a su primera esposa, la adúltera y escandalosa Mesalina) estaba ya casado con Agripina, la madre del futuro emperador Nerón, que al parecer era filojudía, y la política del emperador cambió en un giro muy favorable para los judíos. Para entender estos bruscos cambios hay que tener en cuenta que en la Roma de esta época la religión oficial romana era tan sólo un conjunto de solemnidades y ritos totalmente formalistas y huecos, una parte más del aparato escenográfico oficial y político en el que desde Augusto se había basado la propaganda imperial, pero no constituía una verdadera religión con contenido; la genuina religión romana, practicada por la plebe, era a su vez un conjunto de prácticas supersticiosas y animistas; la religión griega era ya una religión puramente "literaria", "mitológica" y "artística", también sin contenido propiamente religioso. Los romanos respetaban en principio todas las religiones extranjeras (Augusto, al igual que otros reyes antiguos desde Alejandro Magno, llegó a enviar ofrendas al Templo de Jerusalén, en el cual sacrificaban también algunos romanos y otros extranjeros y se hacían sacrificios diarios oficiales por la salud del emperador). Lo cierto es que en las clases patricias y aristocráticas romanas del siglo I d.C. se pusieron "de moda" las religiones orientales: por un lado las antiguas religiones mistéricas griegas (en especial los cultos dionisiacos), pero también otras religiones asiáticas como la de la diosa frigia Cibeles, o la de la diosa egipcia Isis (el culto de Isis había sido suprimido por Tiberio, pues sus practicantes llegaron a constituir una verdadera sociedad secreta que se estaba convirtiendo en un problema de Estado, pero volvió a autorizarse al final del reinado de Calígula). Era rara la familia patricia romana que no tuviera algún miembro que se hubiera hecho iniciar en alguna de estas religiones mistéricas, o en varias a la vez; otros romanos, más cultivados, seguían las corrientes filosóficas helenísticas todavía de moda en la época (epicureismo y estoicismo). Entre los soldados romanos, en cambio, la religión más popular en esta época era una religión iniciática de origen persa que había sido introducida en Roma en el siglo I a.C. por los soldados de Pompeyo; se centraba en el culto a un dios guerrero iranio, Mitra, prometía a sus adeptos (como todas las religiones mistéricas) la inmortalidad después de la muerte, y tenía una serie de rituales poco conocidos pero al parecer bastante cruentos, incluido una especie de "bautismo" con la sangre todavía caliente de un toro recién sacrificado (el neófito se metía en una suerte de pozo cubierto con una reja de hierro y era empapado con la sangre de un toro sacrificado sobre ella). También la religión hebrea tenía adeptos entre las clases altas romanas, sobre todo entre las mujeres (que no tenían que someterse al penoso ritual de la circuncisión o "corte del prepucio" como los varones). En este sentido, muchas de las luchas por el poder en el entorno imperial estaban también muy influidas por motivaciones y rivalidades políticorreligiosas, y desde luego influyeron no poco en los respectivos países de origen de esas religiones. Ello explica también, por ejemplo, el que los romanos tuvieran un conocimiento general de los ritos más llamativos de la religión judaica (en especial el "descanso del sábado"), debido precisamente a los romanos judaizantes que los practicaban en Roma.
Si Agripina, la esposa de Claudio, era o no una de esas damas romanas judaizantes, no está del todo evidenciado, aunque es muy probable que lo fuese. Y no menos probable es que fuera precisamente ella la que envenenó a su marido con un plato de setas, uno de los manjares favoritos de Claudio. El viejo emperador murió el año 54 d.C., habiendo reinado trece años desde que los pretorianos lo sacaron de detrás de una cortina del palacio imperial donde se había escondido lleno de miedo tras el asesinato de su sobrino Calígula. A Claudio le sucedió el hijo de Agripina, previamente adoptado por aquél: Domicio Enobarbo Claudio, más conocido por el sobrenombre familiar de "Nerón".

5. Terrorismo en Judea: bandidos, sicarios y falsos profetas.
En el año 52 d.C., dos años antes de la muerte de Claudio, fue nombrado procurador de Judea Antonio Félix, que estuvo en el cargo hasta el año 60. Era un liberto de Antonia (la hija de Marco Antonio y madre del emperador Claudio) y hermano del también ex-esclavo Palante, uno de los favoritos de Claudio que más poder llegó a tener en el entorno imperial hasta su caída en desgracia; a ello debió Félix su nombramiento. Este procurador se casó además con una mujer judía de la familia de Herodes, Drusila, hermana de Berenice y del rey Agripa II. Durante su mandato hizo una importante limpieza de "bandidos" (celotes), capturando al jefe de una de las bandas principales y crucificando a muchos de ellos, y castigando asimismo a no pocos de sus cómplices entre la población. Estas represalias aumentaron aun más los odios antirromanos.
En el año 53 moría el viejo tetrarca Filipo, y los territorios del noreste palestinense fueron entregados por Claudio al rey Agripa II, en lugar del reino de la Calcidia que ya tenía y que por imperativos de la política romana fue incorporado a la provincia de Siria. El nuevo emperador, Nerón, le confirmó a Agripa II estos dominios y le añadió dos ciudades de la Perea y dos más de la Galilea (una de ellas la importante ciudad de Tiberíades), pero Agripa veía cada vez más lejos las posibilidades de reincorporar la antigua tetrarquía de Antipas (Galilea y Perea) y mucho menos el llegar a reinar alguna vez en la propia Judea. Sin embargo, sabía que si se daban las circunstancias el único rey de Judea por derecho propio era él. Nerón confirmó también el nombramiento de Félix como gobernador de Judea, de Samaria, de Galilea y de la Perea o Transjordania (aunque el historiador Tácito dice que Félix era al principio gobernador de Samaria y que Cumano continuó siéndolo de Galilea durante un tiempo).
Bajo el gobierno de Félix (Umidio Quadrato seguiría como gobernador romano de Siria hasta el año 60, pues él y Félix fueron relevados de sus respectivos cargos en el mismo año) la situación en la provincia palestinense se enrareció considerablemente. La represión inicial de los bandidos-guerrilleros celotes, y sobre todo la de los que más o menos abiertamente les apoyaban en sus ideas antirromanas, hizo que el movimiento celote se radicalizara aun más al pasar a una completa clandestinidad. Apareció entonces en Judea algo nunca visto hasta entonces: unos grupos de supuestos celotes clandestinos y fanáticos que se dedicaban a asesinar a todos aquellos considerados filorromanos (curiosamente no asesinaron a ningún romano importante). Se les designó con el término latino de "sicarios" (ésto es, asesinos a sueldo armados con la sica, un pequeño puñal curvo muy apto para degollar y asesinar por la espalda). Estos sujetos eran verdaderos profesionales del "crimen silencioso": en las fiestas religiosas, entre la multitud, se ponían al lado o detrás de sus víctimas y las asesinaban con tanta discreción como impunidad; a veces, cuando la víctima caía a su lado, daban voces fingiendo haber visto escapar al asesino entre la multitud. Apareció así una forma nueva de "terrorismo" que dejó ciertamente atemorizada a la población. El historiador judío Flavio Josefo, la principal fuente para esta época de la historia judía, describe muy acertadamente esta dinámica de crimen y de terror: "Cada día morían muchos a manos de estos sicarios, y el miedo era más insoportable que la propia desgracia, ya que todos, como si estuvieran en una guerra, esperaban la muerte de un momento a otro. La gente espiaba desde lejos a sus enemigos, y no se fiaba ni siquiera de los amigos cuando se acercaban. No obstante, eran también asesinados en medio de estas sospechas y precauciones, pues era muy grande la rapidez y la habilidad de esos malhechores para pasar inadvertidos ". La víctima más notable de estos sicarios fue el mismísimo Sumo Sacerdote, Jonatán, que mantenía manifiesta rivalidad con el procurador Félix, por lo que cabe sospechar que éste pudo haber sido el verdadero inductor de su asesinato.
¿Quiénes eran en realidad estos sicarios, y, sobre todo, quién o quiénes los dirigían? La respuesta es difícil, pues en estos casos de "ríos revueltos" (en esa época y en todas las épocas) siempre hay "pescadores" que se apresuran a sacar provecho y ganancia. La propia profesionalidad de estos sicarios en sus criminales tareas parece apuntar a que muchos de ellos eran efectivamente profesionales del arte de matar, es decir, soldados, ex-soldados, gladiadores, bandidos o similares. Es posible que el procurador Félix manejase más o menos directamente a algunos de estos grupúsculos; pero otros judíos poderosos manejarían a otros. En cualquier caso, los sicarios fueron desde entonces el nuevo y mortífero instrumento para las luchas internas judías (luchas políticas y religiosas, luchas de poder y de conservación del poder). Está claro al menos que este "terrorismo" tenía mucho que ver con la propia división y "politización" de los celotes (es decir, con el tinte ultrarreligioso, integrista y fanático que adquirieron con carácter definitivo las bandas de salteadores y ladrones de los tiempos anteriores, y que ahora reaparecían dinamizadas todas ellas por sentimientos religiosos ultranacionalistas y antirromanos). Pero tampoco es improbable que los sicarios fueran una expresión soterrada e instrumentalizada de las fuertes luchas internas entre diversos grupos o facciones del bajo clero judío (fariseos, principalmente) contra los grandes potentados y altos dignatarios eclesiásticos (saduceos). El procurador romano no supo o no pudo o no quiso detener esta plaga de crímenes, sino que se apresuró también a sacar provecho de ello, pues el terror (venga de donde venga) ha sido siempre un utilísimo instrumento de enriquecimiento individual de unos pocos, de dominación de unos cuantos e incluso de control social sobre muchos.
Lo cierto es que la situación en Judea se estaba haciendo cada vez más incontrolable por los medios habituales de control. No es que fallaran los gobernadores o la propia administración romana y su poderosa máquina militar. Fallaba algo mucho más grave: la propia estructura del poder imperial en las provincias más conflictivas. Era un imperio dirigido desde Roma por autócratas ineptos, turbios entornos palaciegos, y favoritos tan poderosos como caprichosos, que tenía su correlación en las provincias en unos gobernadores y funcionarios imperiales cada vez más corruptos. Fallaba la propia adaptación de los mecanismos tradicionales de la dominación romana (de origen republicano) aplicados -mal aplicados- a los territorios sometidos. Todo el siglo I a.C. es, en conjunto, una gran época de transición y de adaptación (con todos los desajustes traumáticos que ello implicaba a veces). El sistema había funcionado relativamente bien con Augusto, reciente todavía la crudelísima guerra civil romana, porque el poder imperial era indisociable del poder militar y del propio prestigio personal del heredero de Julio César y vencedor absoluto de esa larga guerra civil. Pero empezó a cuartearse con sus sucesores. Fallaba, en fin, una inadecuada distribución o articulación de los centros decisorios del poder militar (de momento sólo había en juego una fuerza militar protagonista en exclusiva: los pretorianos de Roma, la guardia imperial); faltaba incorporar de hecho a la estrecha y decadente vida política romana la aportación de los ciudadanos romanos provinciales (y de los ejércitos provinciales), y faltaba todavía una poderosa burocracia imperial capaz de dirigir el Imperio por sí mismo, al margen de los transitorios vacíos de poder en la sucesión de los diversos emperadores. De momento, este vasto imperio se dirigía por decisiones unipersonales del entorno del emperador, decisiones cambiantes, contradictorias y arbitrarias, y a veces (recuérdese el caso de Calígula) verdaderamente demenciales. Y esta arbitrariedad, esta sensación de provisionalidad, se transmitía en cadena a todas las provincias, Judea entre ellas. Ése sería el origen último de los problemas políticos en la propia Roma y en algunos territorios del Imperio.
El historiador Flavio Josefo, además de los "bandidos" y de los "sicarios", menciona también la presencia y la influencia en esta época de grupos de carácter religioso que constituían asimismo un importante factor de desestabilización en Judea: los que él llama "charlatanes" o "falsos profetas".¿Se refiere Josefo también a los cristianos? Es posible, pero desde luego no sólo ni principalmente a los cristianos. Los grupos teñidos de mesianismo religioso y de planteamientos subversivos apocalípticos debían de ser numerosos. El historiador judío dice más adelante que el procurador Félix envió contra uno de ellos tropas de infantería y de caballería al desierto de Judea donde se refugiaban y que mató a muchos de ellos. Parece que se trataba, en este caso, de antiguos esenios de Qumrán, pero no de todos ellos, sino de una pequeña facción muy radicalizada que se había unido ya con los extremistas celotes. Sus actividades contrastaban en todo caso con el pacifismo militante de los cristianos (o esenios-cristianos), por lo que no cabe ninguna identificación con éstos. Una de esas bandas fue organizada por un judío egipcio, que con varios miles de sus seguidores intentó asaltar Jerusalén desde el Monte de los Olivos, pero fueron rechazados por las tropas romanas y por los propios habitantes de la ciudad; la banda se dispersó y muchos fueron capturados o muertos, pero el egipcio logró escapar.
Dice también Josefo: "De nuevo surgió otra inflamación, como ocurre en un cuerpo enfermo. En efecto, charlatanes y bandidos se unieron para incitar a mucha gente a la revuelta y animarles a obtener su liberación. Amenazaban de muerte a los que eran sumisos al poder de Roma y decían que matarían a los que aceptaran voluntariamente esa servidumbre. Divididos en grupos saqueaban a lo largo del país las casas de los individuos ricos y poderosos, los mataban e incendiaban las aldeas. En consecuencia toda Judea se llenó de locura y cada día este conflicto se hacía más intenso". Estas palabras del historiador revelan quizá también el fondo del problema (las grandes diferencias económicas y sociales entre la población palestinense).
Por lo demás, los conflictos interétnicos continuaron también durante el mandato de Félix. Uno de los episodios más sonados se produjo en Cesarea, entre los habitantes de origen judío y los de origen grecosirio, que eran mayoritarios, al parecer debido a unas disputas por los terrenos de una sinagoga. Ambos grupos se hostigaron diariamente entre sí causándose algunos muertos mutuamente, y en cierta ocasión, con motivo de estos enfrentamientos, Félix ordenó dispersar por la fuerza a un numeroso grupo de judíos reunidos en el ágora o plaza pública, y hubo muchos muertos y diversos actos de saqueo. El procurador envió a Roma a varios notables judíos y grecosirios para que el emperador Nerón juzgase su pleito.
En lo referente a los grupos de carácter religioso, resulta bastante significativo el silencio del historiador Josefo acerca de los cristianos. ¿Por qué no los menciona? Es imposible que un fariseo como él no los conociera directamente. Por entonces el movimiento cristiano había crecido y tenía muchos seguidores en la propia Jerusalén y en toda Palestina. Probablemente la mayoría de los antiguos esenios eran ya cristianos, y el propio Josefo se refiere a estos esenios de su época como "hombres santos" en otra de sus obras historiográficas, tal vez sin saber que esos esenios eran ya cristianos; incluso menciona la costumbre esenia de viajar sin llevar nada encima y de alojarse en las casas de sus correligionarios en otras ciudades (tal como hacían también los propios cristianos en sus viajes misionales, lo que les facilitaba considerablemente su labor). La omisión de toda referencia en la obra de Josefo a los cristianos como tales parece intencionada: sin duda no quería molestar ni ofender con ello a algunas de las personas en cuyo círculo privado el propio Josefo se movió durante su residencia en Roma a partir del año 70; por otro lado, él, como fariseo, no podría ver con buenas simpatías un movimiento nacido en sus orígenes esenios del judaísmo fariseico y enajenado de él. De ahí su ambigüedad y sus significativos silencios. Además, este judío ("traidor" a los suyos y muy acomodaticio con las circunstancias) vivió sucesivamente como protegido en Roma de los emperadores flavios desde el año 70 en adelante: con Vespasiano y Tito primero, y con Domiciano después; el emperador Tito fue muy tolerante e incluso tal vez filocristiano, pero su hermano Domiciano, que le sucedió en el trono imperial, persiguió tanto a los cristianos como a los llamados "filósofos", y Josefo -acostumbrado a los cambios de la fortuna y siempre contemporizador con el poder dominante- no quiso hablar en sus obras de este tema estando como estaba bajo la protección de un emperador (Domiciano) tan decididamente anticristiano.
Entre el "Concilio de Jerusalén" (en el año 49 d.C.) y el año 52, Pablo, el "nuevo apóstol de los gentiles", emprendió su segundo gran viaje misional por varias ciudades de las regiones anatólicas de Cilicia (incluida Tarso, su ciudad natal), de Frigia y de Galacia, cruzando luego hasta Europa por el país tracio y llegando hasta la Hélade, con estancia en Atenas y en Corinto (en esta última ciudad helénica se detuvo algún tiempo); de allí pasó por mar hasta Éfeso, y de nuevo por mar hasta Cesarea. Su tercer viaje lo emprendió Pablo entre el 53 y el 56 d.C., también por Asia Menor y Tracia, permaneciendo en Éfeso durante una larga temporada. Su presencia en esas ciudades sirvió para consolidar las "iglesias" anteriormente fundadas o para organizar otras nuevas. Tuvo problemas en Corinto y en Éfeso con la población local, y sus predicaciones ocasionaron incluso disturbios y motines, con intervención de las autoridades romanas, pero en general sus viajes (narrados detalladamente en los "Hechos de los Apóstoles") fueron un éxito completo. La cristianidad crecía, se fortalecía y se consolidaba, y Pablo (el antiguo fariseo y perseguidor de cristianos) era ya uno de los líderes más prestigiosos de este movimiento, junto con los apóstoles Pedro y Jacobo (hermano éste último del "Príncipe Yesús" o "Señor Yesús Ungido", como llamaban al fundador de la secta crucificado por el procurador Pilato hacia el año 29 o 30). La estructura organizativa era sencilla: diversas comunidades o iglesias (=asambleas, congresos) por cada una de las ciudades; unos presbíteros (=mayores, mayorales, ancianos) al frente de ellas, y unos diáconos (=intendentes o administradores, cargo para el que se admitía ocasionalmente también a mujeres), y por último los doce apóstoles o discípulos directos de Jesús, que estaban al frente de todos y tenían gran prestigio y autoridad dentro de las comunidades de fieles o "hermanos" (en realidad, la estructura organizativa, e incluso los nombres, procedían directamente de los neoesenios). Por esa época, gran número de judíos en Jerusalén eran seguidores de estas nuevas doctrinas, y -curiosamente- la mayoría de ellos (según se dice en los Hechos, 21,20) procedían de los "celotes" no-violentos, es decir, de los antiguos seguidores de la secta esenia. Su judaísmo era todavía plenamente ortodoxo, aunque las tendencias flexibilizadoras de Pablo (supresión de la circuncisión para los neófitos, reemplazada por el rito del bautismo) empezaban abrirse paso entre los convertidos procedentes de la gentilidad y a causar los primeros problemas graves con las autoridades religiosas judías.
En el año 57 Pablo regresó a Jerusalén. Poco después sus actividades en la capital judía produjeron tumultos, al acusarle de hacer entrar a un compañero suyo (de origen efesio)
en el recinto del Templo prohibido a los extranjeros no judíos. Los sacerdotes encontraron en ello la excusa para soliviantar a la muchedumbre contra Pablo y cayeron sobre él.
Lo cogieron, lo arrastraron fuera del recinto del Templo, cerraron las puertas y se dispusieron a lincharlo. El tribuno de la cohorte de guardia en la contigua fortaleza Antonia,
viendo que se estaba produciendo un motín, bajo con sus soldados y centuriones, y su aparición sirvió para que los de la turba dejaran de golpear a Pablo.
El tribuno lo arrebató de sus manos y lo hizo encadenar. Preguntando a la masa cuál era su crimen, la gente de la turba decía cada uno una cosa, y el tribuno, sin sacar nada en claro,
se lo llevó hasta el cuartel, en la vecina fortaleza Antonia. La muchedumbre los siguió, pidiendo a gritos que lo mataran. Al subir las escalinatas, Pablo se dirigió al tribuno en lengua griega diciéndole:
-¿Me permites decirte una cosa?
-¿Hablas griego? -le preguntó el tribuno-, ¿no serás tú ese egipcio que hace unos días promovió una sedición y se llevó al desierto a cuatro mil sicarios?
-Yo soy judío -respondió Pablo- ,originario de Tarso, ciudad ilustre de la Cilicia; te suplico que me permitas hablar al pueblo.
El tribuno se lo permitió, y entonces Pablo se dirigió a la masa en lengua hebrea, lo que de momento hizo que todos callaran y le escuchasen en respetuosa atención (la gente común de Palestina, como es sabido, hablaba en arameo-siriaco, pero el hebreo continuaba usándose como lengua litúrgica y tenía el mayor prestigio entre los judíos). Pablo les contó la historia de su conversión y su pasado fariseo, pero cuando quiso empezar a hablarles de sus viajes a los países de los gentiles, empezaron a interrumpirle a gritos y a chillar al tribuno diciéndole: "¡Quita a ése de en medio, que no merece vivir!".
El tribuno hizo que los soldados lo introdujeran en el cuartel, y mandó que le azotasen y que le diesen tormento para averiguar las causas de ese odio de la multitud. Cuando se disponían a azotarle, dijo Pablo a un centurión que estaba presente:
-¿Os está permitido azotar a un romano sin antes haberle juzgado?El centurión, al oír ésto, fue a buscar al tribuno y se lo comunicó. Y el tribuno, llegándose hasta Pablo, se le acercó y le dijo:
-¿Es cierto que eres romano?
-Sí, -respondió él-
-Yo adquirí la ciudadanía romana por una gran suma de dinero, -le dijo el tribuno-
-Pues yo la tengo por nacimiento.
Al instante se apartaron de él los que se disponían a darle tormento, y al propio tribuno le pesó el haberle hecho encadenar al no saber que era romano (los ciudadanos romanos no podían ser azotados ni crucificados y tenían derecho en caso de condena a muerte a interponer recurso directamente ante el tribunal del César). Al día siguiente, deseando conocer con exactitud de qué era acusado, presentó a Pablo ante el Sanedrín, el Consejo supremo judío para asuntos religiosos. Nada más que Pablo empezó a hablar, sin pedir permiso para hacerlo, el Sumo Pontífice, Ananías, mandó a los que estaban cerca de él que le golpeasen en la boca. Pablo, irritado, contestó al inicuo anciano: -¡Que Dios te golpée a tí, sepulcro blanqueado!
Los que estaban junto a él le reprocharon que hablase así al Pontífice, y Pablo se disculpó, aduciendo que desconocía que fuese el Sumo Sacerdote.
Pronto se dió cuenta Pablo de que las divisiones entre fariseos y saduceos seguían bien latentes en el seno del Sanedrín, y gritó a sus antiguos correligionarios:
-¡Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos...Y por la esperanza en la resurrección de los muertos soy ahora juzgado!
La frase hizo su efecto, pues la doctrina de la resurrección final era básicamente farisea, mientras que los saduceos no creían en ella. Se produjo entonces un alboroto en la sala
y diversos enfrentamientos verbales entre fariseos y saduceos. Algunos doctores de la Ley (fariseos) se levantaron y exclamaron:
-No vemos culpas en este hombre. ¿Qué pasa porque diga que le habló algún espíritu o algún ángel?
El tumulto creció, de modo que el tribuno ordenó a los soldados que cogiesen a Pablo y lo llevaran de nuevo al cuartel.
Un grupo de unos cuarenta sicarios, con el consentimiento o la inspiración de varios sacerdotes y consejeros saduceos del Sanedrín, tramaron luego una conspiración para matar a Pablo. Para ello harían decir al tribuno que le condujese de nuevo a presencia del Sanedrín con objeto de preguntarle algo que deseaban saber sobre él, y el grupo de sicarios estaría preparado para asesinarle antes de que llegara a acercarse al estrado y de que los soldados romanos tuvieran tiempo de reaccionar. Los fanáticos sicarios se habían juramentado para no comer ni beber hasta haberle matado.
Pero un joven sobrino de Pablo, hijo de su hermana, se enteró o le enteraron de la trama algunos que la sabían, y fue hasta el cuartel y se lo dijo a su tío preso. Llamó Pablo a un centurión y le encomendó al muchacho para que fuera a contárselo personalmente al tribuno. Éste dispuso de inmediato el traslado del preso a Cesarea, escoltado por doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros. Preparó también cabalgaduras para Pablo y le envió esa misma noche a la sede del gobernador Félix, en Cesarea, con una carta personal en la que le daba cuenta de todo lo sucedido. El tribuno se llamaba Claudio Lisias.
El procurador Félix, tras leer la carta y preguntarle a Pablo de qué provincia romana procedía (Tarso era una ciudad de Cilicia, como queda dicho), le dijo que le oiría cuando llegasen sus acusadores, con el Sumo Pontífice al frente de ellos. Los judíos le acusaron de ser "el jefe de la secta de los nazarenos" y de haberle sorprendido cuando intentaba profanar el Templo. Pablo se defendió de estas acusaciones, y el procurador decidió posponer la vista para cuando estuviese presente el tribuno Lisias, testigo de los hechos. Entretanto, dejó a Pablo a cargo de un centurión y con cierta libertad de movimientos, permitiéndole que los suyos le acompañasen y asistiesen. Algunos días después, Félix, acompañado de su mujer, la judía Drusila (biznieta de Herodes el Grande y hermana del rey Agripa II y de Berenice), hizo llamar a Pablo y le escuchó más detenidamente acerca de su doctrina. Habló el apóstol sobre la justicia, la continencia y el juicio venidero, y el pagano Félix -que sin duda tenía ya algunas preocupaciones y temores religiosos personales- se llenó de terror ante la muerte y le despidió diciéndole que volvería a llamarle cuando tuviera más tiempo. Le hizo llamar muchas veces más, esperando tal vez que Pablo le ofreciese dinero como soborno (cosa habitual en estos casos y a lo cual sin duda el procurador era muy aficcionado), y mantenía frecuentes conversaciones con él sobre cuestiones religiosas. Dos años transcurrieron de este modo. Félix, que no deseaba enemistarse con las altas jerarquías sacerdotales judías, dejó a Pablo en prisión durante todo ese tiempo (sin duda también para protegerle, pues los sicarios le hubieran asesinado fácilmente si hubiera gozado de completa libertad).
En el año 60 Félix cesó en el cargo, y llegó el nuevo procurador, Porcio Festo. Cuando Festo marchó de Cesarea a Jerusalén en su primera visita, los jefes de los sacerdotes
le presentaron sus acusaciones contra Pablo y le pidieron que lo hiciera traer a Jerusalén (ya tenían preparados sicarios para matarle en el camino).
Pero Festo, previamente informado del asunto, les replicó que bajasen ellos con él a Cesarea y allí presentasen sus acusaciones contra Pablo.
En Cesarea tuvo lugar una nueva vista, con acusaciones de los judíos y autodefensa de Pablo. Y cuando Festo, que como recién llegado al cargo deseaba congraciarse con los judíos
y al mismo tiempo hacer justicia a Pablo, le preguntó a éste si quería subir a Jerusalén y ser juzgado allá de todas esas acusaciones,
Pablo, sin duda cansado ya de tantas dilaciones y temeroso también de las intenciones de los judíos, le respondió: "Estoy ante el tribunal del César; en él debo ser juzgado.
Ninguna injuria he hecho a los judíos, como tú bien sabes. Si he cometido alguna injusticia o crimen digno de muerte, no rehuso morir. Pero si no hay nada de todo éso de que me acusan,
nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César ". Pablo estaba haciendo uso con ello de los derechos judiciales de su ciudadanía romana, y en concreto del "ius appellationis"
o derecho de apelación en última instancia a la justicia directa del emperador en aquellos casos que podían implicar la pena capital.
De este modo él mismo sustraía su proceso a las autoridades religiosas judías. Festo, tras deliberar con sus consejeros, le respondió:
"Bien. Has apelado al César. Pues al César irás ".
Algunos días después, ocurrió un hecho anecdótico, detallado en los Hechos de los Apóstoles (capít. 25 y 26). El rey Agripa II y su inseparable hermana, Berenice, llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Allí estuvieron varios días, y en una de sus conversaciones Festo les habló del asunto de Pablo: "Hay aquí un hombre que fue dejado preso por Félix, al cual, cuando estuve en Jerusalén, le acusaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo su condena. Yo les contesté que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que, como acusado, se le dé lugar para defenderse de la acusación frente a sus acusadores. Habiendo, pues, venido ellos hasta aquí ante mí más tarde, al día siguiente, sentado en el tribunal, ordené traer al hombre ese. Los acusadores presentes no adujeron ninguno de los crímenes que yo me imaginaba; sólo cuestiones sobre su propia superstición y sobre cierto Jesús muerto, de quien Pablo asegura que vive. Dudando yo en la investigación, le dije que si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado. Pero Pablo interpuso apelación para que su causa fuese reservada al conocimiento del Augusto, de modo que ordené que se le guardase hasta que pueda remitirle al César ". Agripa manifestó su deseo de oír personalmente a Pablo, y al día siguiente se preparó una audiencia, a la que el rey y su hermana acudieron con gran pompa y boato regio, y con ellos otros cortesanos y personalidades influyentes en la ciudad. Festo hizo traer a Pablo y le presentó así: "He aquí a este hombre (ecce homo), contra quien toda la muchedumbre de los judíos de Jerusalén y de aquí me instaban gritando que no es digno de vivir. Pero yo no he hallado en él nada que le haga reo de muerte, y habiendo apelado al César, he resuelto enviarle a Roma. Pero como no tengo nada concreto que escribir al Príncipe, lo he hecho traer ante vosotros, y especialmente ante tí, rey Agripa, a fin de que con este interrogatorio tenga yo de qué poder escribirle, pues me parece totalmente fuera de lugar enviar a un preso y no informar acerca de las acusaciones que pesan sobre él ".
Agripa invitó a Pablo a explicarse, y éste comenzó su discurso hablando de sus orígenes fariseos, de sus primeras actividades anti-cristianas y de su repentina conversión en el camino de Damasco, y habló luego de la esencia de la nueva doctrina: la metagnósis ("reconversión", "autorreconocimiento", "conciencialización") y del cumplimiento de las antiguas profecías sobre el esperado Mesías: el Mesías ya había venido, había sido muerto y había resucitado (el Mesías era en realidad, en su sentido más simbólico y trascendente, todo ser humano, todo lo más humano del ser humano mismo, aunque Pablo -como los demás cristianos "nazarenos"- lo personalizaban y personificaban en Jesús de Nazaret; ese Mesías simbólico, ese "cristo interior" del que el propio Pablo habla en varios de sus escritos, era la parte divina del hombre, la parte espiritual y viva en el ser humano, que podría trascender la propia muerte corporal y alcanzar la vida eterna).
Al llegar a este punto, Festo, medio bromeando, le interrumpió:
-¡Tú deliras, Pablo! Las muchas lecturas te han vuelto loco.
-No deliro, nobilísimo Festo, -contestó Pablo-; lo que digo son palabras de verdad y sensatez. Bien sabe el rey Agripa de estas cosas, y a él le hablo confiadamente,
porque estoy persuadido de que nada de ésto ignora, ya que no son cosas que se hayan hecho en un rincón a escondidas. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees.
Agripa dijo a Pablo bromeando:
-Poco más, y me persuades a que me haga cristiano.
La respuesta de Pablo fue ingeniosa y -quizá- premonitoria:
-Por poco más o por mucho más, ójala quisiera Dios que no sólo tú, sino todos los que aquí me oyen, se hicieran hoy lo mismo que yo soy, aunque sin estas cadenas.
Así terminó la audiencia, y los presentes (el rey, el procurador, Berenice, los dignatarios y todos los que estaban con ellos) se levantaron, y según se retiraban se iban diciendo unos a otros: "Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión ". El rey Agripa dijo a Festo: "Podría ponérsele en libertad si no hubiera apelado al César ".
La apelación, en efecto, tenía que seguir su curso según el procedimiento judicial romano. Días después entregaron a Pablo y a otros presos en manos de un centurión llamado Julio, de la cohorte "Augusta", y de un grupo de soldados a su mando, y se embarcaron rumbo a Italia. El viaje (Hechos, 27-28) fue muy peligroso y accidentado, pues era otoño, tiempo poco favorable para la navegación. La nave recaló en Creta con grandes dificultades y naufragó en las costas de Malta, pero los pasajeros y la tripulación consiguieron ponerse a salvo. Embarcaron luego en una nave egipcia y alcanzaron Siracusa, y finalmente el puerto itálico de Puteoli, desde donde se dirigieron por tierra a Roma. A Pablo se le permitió residir en una casa alquilada por sus correligionarios cristianos, con un soldado que tenía el encargo de custodiarle. Allí recibió las visitas de numerosos cristianos de la capital. Convocó también a las personalidades judías de Roma y les explicó su caso (seguramente los judíos de Roma todavía no habían recibido al principio instrucciones concretas de los judíos de Jerusalén sobre este asunto); en otras reuniones con ellos les expuso la doctrina cristiana, pero en general a estos judíos no logró convencerles. Pablo gozó durante dos años (62-63) de una libertad vigilada que le permitió predicar y enseñar sus doctrinas en la capital romana.

Aquí acaba el relato de los Hechos de los Apóstoles. El desenlace del proceso de Pablo no lo conocemos con exactitud. ¿Fue absuelto? El pretor que debía fallar la causa era Afranio Burro, hombre de gran rectitud y amigo del filósofo Séneca (ambos habían sido preceptores de Nerón, y ambos serían obligados después a envenenarse por orden de éste). Por otro lado, no conviene olvidar que los judíos de Roma llegaron a tener mucha influencia en el círculo del emperador durante esos años: la madre de Nerón, Agripina, que probablemente era filojudía, ya había muerto (había sido desterrada y asesinada en el año 59 por orden de su hijo Nerón, que envió a un centurión a que la matara). Pero la nueva esposa del emperador, Popea Sabina, parece ser que también profesaba la religión judía o que favorecía abiertamente a los judíos. Esta mujer era -por así decirlo- "plato de tercera mesa" cuando entró en el tálamo nupcial del emperador: había estado casada antes con un romano del orden equestre y luego con un favorito de Nerón, y era hija de un antiguo cuestor. Nerón se casó con ella tras repudiar a su mujer Octavia, a la que hizo desterrar y luego matar, acusándola falsamente de adulterio. Nerón estuvo muy enamorado de Popea al principio, pero también ella sería finalmente víctima de la crueldad mental maniacodepresiva del emperador unos años más tarde. El caso es que por estas fechas de la estancia de Pablo en Roma (años 62 y 63) no es nada improbable que los judíos de la capital (instigados por los de Jerusalén) influyesen para que el proceso se dilatara y Pablo continuase en prisión. Hasta que llegó, por fin, el fatídico año 64 d.C., del que enseguida hablaremos.
Entretanto, en Judea, Porcio Festo había muerto en el cargo el año 62, no mucho después de la partida de Pablo. Sólo ejerció su mandato durante dos años escasos (61 y 62 d.C.), pero -según Josefo- se destacó por haber capturado y crucificado a muchos "bandidos". En el interregno de su muerte, y antes de la llegada del nuevo procurador, el resto del año 62 fue un tiempo de gran anarquía en Jerusalén. El Sumo Sacerdote que antes había acosado a Pablo, el llamado Ananías (o Anano o Anás, hijo de aque Anás mencionado en los evangelios cristianos) empleó a las bandas de sicarios contra sus enemigos, e hizo asesinar al venerable apóstol Jacobo, hermano de Jesús el Nazareno y máximo dirigente de los cristianos de Jerusalén por aquel entonces. Luego llegó el nuevo procurador Albino (62-64 d.C.). El rey Agripa II, que aunque no reinaba en Judea tenía la potestad de ejercer la superintendencia del Templo, de acuerdo con el nuevo procurador romano destituyó al Sumo Sacerdote Ananías a causa de sus crímenes. En el año 63 (y hasta el 66, fecha de la gran sublevación judía) fue gobernador de Siria Cestio Galo.
El procurador Albino cayó pronto en la corrupción, aumentó considerablemente los impuestos, y las bandas de celotes y sicarios proliferaron nuevamente en Judea. Muchos de esos bandidos capturados por los consejos locales o por los anteriores procuradores salían fácilmente de la cárcel mediante el pago de un rescate: sólo aquellos cuya familia o correligionarios no daban dinero permanecían presos. De este modo, las bandas de sicarios más y mejor organizadas proseguían sus ajustes de cuentas y sus crímenes con total impunidad. Entre los personajes influyentes y poderosos cada uno organizaba su banda propia a su servicio, y Albino cobraba su parte de todos ellos. Dice el historiador Josefo (Guerra Judaica, II, 275): "Los poderosos se atrajeron a Albino con dinero, de tal manera que les concedió impunidad para realizar sus actos subversivos y el sector del pueblo al que no le gustaba estar en paz se unió al grupo de cómplices de Albino. Cada uno de estos criminales tenía a sus órdenes una banda que dirigía como un jefe de bandidos o como un tirano, y se servía de sus hombres para hacer saqueos entre la gente honrada. Como consecuencia de ello las víctimas de estos atropellos no decían nada sobre unos hechos que tendrían que causarles indignación, mientras que los que aún no habían sido afectados, por miedo a que a ellos les pasara lo mismo, adulaban a esta gente, que merecía ser castigada. En resumen, en ningún sitio se podía hablar con libertad, en muchos aspectos existía una tiranía y las semillas de la futura destrucción habían sido esparcidas por entonces por la ciudad ". Pero el terror en Judea no había hecho más que empezar. Cuando Albino fue sustituido en el año 64 por el procurador Gesio Floro, puede decirse que el "problema judío" entró en la recta final que llevó a la gran sublevación del año 66 y a la catástrofe.
El año 64 ocurrió en Roma un trágico suceso fortuito: un devastador incendió destruyó varias barriadas de la ciudad. Se había originado al parecer de modo accidental, pero el populacho quería responsables y culpables, y empezaron a correr rumores de que se había visto a cuadrillas de gente atizando las llamas y de que los "marineros-bomberos" de la cohorte urbana contra incendios actuaron con negligencia manifiesta. Se acusaba, por un lado, al propio Nerón, cuya megalomanía urbanística y sus deseos de reurbanizar la congestionada Roma eran de todos conocidos, y por otro lado a los comerciantes sirios y judíos, de alguna de cuyas tiendas se decía que pudo partir el foco originario del incendio. Parece ser que la emperatriz Popea y otros allegados del círculo imperial neroniano consiguieron desviar las sospechas que recaían sobre los judíos y pronto encontraron unos culpables más apropiados: los cristianos de Roma. Los agentes neronianos se encargaron de propalar la calumnia entre la plebe romana y se desencadenó poco después una violenta persecución: fueron detenidos centenares de cristianos de toda edad y condición, que para complacer las ansias de venganza y los instintos de la plebe fueron seguidamente arrojados a las fieras en el anfiteatro (vestidos con pieles de animales y arrojados a hambrientos perros de presa) o crucificados y embadurnados de pez para que sirvieran de luminarias en los jardines imperiales que el propio Nerón prestó para la ocasión. En esta persecución local, circunscrita tan sólo a la ciudad de Roma según parece (aunque posteriores escritores y comentaristas cristianos la presupondrían, sin fundamento, extendida también a otras provincias), la propia tradición cristiana sugiere que perecieron también las dos principales cabezas dirigentes de la cristiandad: Pablo, decapitado en la prisión en la que todavía se encontraba (o tras ser nuevamente detenido si es que estaba ya en libertad) y el anciano Pedro, que fue crucificado. Este último probablemente llevaba en Roma varios años (él mismo dice escribir alguna de sus epístolas "desde Babilonia", nombre simbólico de la capital romana entre los cristianos), y desde luego no es verosímil que se quedara en Jerusalén a partir del año 55 en adelante, donde corría el riesgo de ser presa fácil de los sicarios; sin duda su presencia en la capital del Imperio contribuyó a fortalecer y aumentar la comunidad cristiana de Roma. En cuanto a Pablo, es difícil creer que pudiera haber sobrevivido a esta persecución y que consiguiera llegar a Hispania, como había manifestado en alguna de sus cartas a sus correligionarios, pero tampoco es imposible. En todo caso, a partir de esta primera persecución ya no hay más cartas de Pablo ni hay referencia alguna a su supuesta llegada a Hispania (no hay que olvidar, sin embargo, que a partir del año 64, y sobre todo del 66, con la rebelión judía en Palestina, las comunidades cristianas quedaron de momento muy dispersas y desconectadas entre sí, sin Roma ni Jerusalén como puntos de referencia y de contacto).

6. La gran sublevación judía del año 66 d.C.
En Judea no fueron mucho mejor las cosas para los propios judíos. A finales del año 64 llegaba como nuevo procurador Gesio Floro, que desde el primer momento mostró la misma corrupción y venalidad que su antecesor. Pero aun hizo más: a partir de determinado momento (como si tuviera instrucciones reservadas para ello) practicó una política de continua provocación hacia todo el pueblo judío en general. Es posible que la cambiante política del círculo imperial neroniano se hubiese inclinado de nuevo en sentido antisemita: en el año 66 Nerón mató a patadas a su esposa Popea, que estaba embarazada, durante una discusión doméstica, y es posible que los judíos perdieran con ello a su principal valedora y al mismo tiempo el favor imperial que habían tenido hasta entonces y se vieran nuevamente hostigados, tanto en Roma como en la propia Judea a través de Gesio Floro, que actuaba ya con una hostilidad descubierta. En ese mismo año (66) Nerón falló el mencionado pleito entre los grecosirios y los judíos de Cesarea, en contra de estos últimos. Era evidente que los hebreos ya no contaban con valedores importantes en el círculo imperial. Por lo demás, el propio Nerón despreciaba todas las religiones, aunque era bastante supersticioso (según el historiador Suetonio sólo veneraba a una muñeca que le había regalado un hombre del pueblo asegurándole que protegía a su dueño de todo tipo de conspiraciones; como por entonces se produjo una fallida conjura contra él, Nerón no dejó de tributar honores divinos y sacrificios diarios a su muñeca protectora).
La gestión y actuación de Gesio Floro como procurador fue en todo caso la más desastrosa y funesta de todas las habidas hasta entonces. El bandidaje proliferó todavía más y el propio Floro parece que cobraba su parte de muchas de estas bandas y que en algunos casos saqueó a través de ellas aldeas y poblaciones enteras (los bandidos aparecían en las aldeas más indefensas con el tiempo suficiente para desaparecer antes de que llegaran los soldados romanos, que a veces se encontraban en ciudades cercanas). Nadie se atrevía a ir a Siria a quejarse ante el gobernador general, Cestio Galo, pero cuando éste acudió a Jerusalén durante una de las fiestas judías, una gran multitud de personas empezó a quejarse a gritos de los abusos de Floro, que se reía cínicamente de tales quejas. Cestio calmó a la multitud y les prometió que haría que Floro fuera más moderado en lo sucesivo, pero lo cierto es que no hizo nada para garantizarlo, y regresó de nuevo a Antioquía. Según el historiador Josefo, Floro buscaba provocar una sublevación general, confiando en que ese mal mayor impediría la investigación sobre sus crímenes, que en comparación siempre serían menores. Pero es más verosímil que su política abiertamente provocativa estuviera directamente apoyada por el emperador, que probablemente buscaba una excusa para poder confiscar el tesoro sagrado del Templo de Jerusalén (por aquel entonces las arcas imperiales debían de estar exhaustas, pues Nerón había dilapidado y derrochado sumas ingentes de dinero en sus caprichos y veleidades imperiales).
Nuevos disturbios en Cesarea, que motivaron la retirada de los judíos de esa ciudad a otra cercana, y el encarcelamiento por Floro de doce judíos destacados que habían acudido a quejarse, provocaron la indignación en Jerusalén. Por si ello fuera poco para terminar de excitar los ánimos, Floro se apropio de diecisiete talentos de oro del tesoro del Templo con el pretexto de que el César los necesitaba. Nerón, en efecto, andaba escaso de dinero para sus enormes gastos y dispendios imperiales (entre otros lujos se había construido un suntuoso palacio, la "Domus Áurea", en la propia Roma, ocupando una gran parte del recinto urbano de la capital), y el tesoro imperial estaba agotado: se aumentaron los impuestos y se recurrió a expolios de todo tipo, y probablemente deseaba apoderarse también de la totalidad de ese famoso tesoro sagrado judío provocando a través de Floro una sublevación local que justificase el expolio. La multitud recorrió las calles de Jerusalén invocando el nombre del César y pidiendo a gritos que les librara del tirano Floro. Algunos de los amotinados proferían insultos groseros contra el procurador o iban haciendo parodias con una cesta y pidiendo limosnas "para el pobre y desgraciado Floro". Éste se dirigió entonces desde Cesarea a Jerusalén con una cohorte de infantería y un destacamento de caballería, y los judíos -viendo que buscaba un pretexto para intervenir militarmente y expoliar la ciudad- cambiaron de táctica y fueron a recibir cordialmente a los soldados y al propio Floro prorrumpiendo en aclamaciones, para así dejar burladas las inicuas intenciones manifiestas del procurador. Pero Floro envió por delante de él a un centurión con cincuenta jinetes para que ordenaran a los judíos que se retiraran y que no fingiesen ahora cordialidad con alguien a quien tanto habían insultado poco antes. La muchedumbre, llena de miedo, se dispersó a sus casas. Floro se alojó entonces en el palacio real de Jerusalén, y al día siguiente se sentó en un estrado delante del edificio. Hizo comparecer a los grandes sacerdotes y a los notables de la ciudad y les ordenó que le entregaran a las personas que le habían insultado públicamente, de lo contrario se tomaría venganza en ellos mismos. Al intentar estos personajes disculpar esos excesos anteriores de las masas, Floro se irritó aun más, y envió a sus tropas a saquear una parte de la ciudad alta.
Lo que siguió fue una matanza espantosa, pues los soldados -ávidos de botín- entraron en todas las casas de ese barrio y degollaron a sus ocupantes; la gente huía despavorida por las estrechas callejuelas y los romanos mataban a todo el que cogían; detuvieron a muchas personas pacíficas y las condujeron ante Floro, que mandó azotarles y luego crucificarles, y parece que incluso fueron azotados y crucificados algunos judíos con ciudadanía romana, cosa insólita hasta entonces. Josefo habla de unos 3.600 muertos en aquella trágica jornada, contando mujeres y niños, pues en la matanza del barrio alto ni siquiera se respetó a los recién nacidos. Ésta fue sin duda la mayor crueldad que los judíos habían visto cometer a los romanos hasta entonces.
Por esas fechas, el propio rey Agripa II pasaba por la costa de Palestina de camino hacia Alejandría, a donde acudía a saludar al gobernador de Egipto, Tiberio Alejandro (antiguo procurador de Judea). Su hermana Berenice se había desplazado a Jerusalén para realizar una ofrenda religiosa en el Templo. Dice Josefo ("Guerra Judaica", II, 310): "Una gran tristeza se apoderó de Berenice, que se hallaba en Jerusalén y que veía los ultrajes de los soldados. Repetidamente había enviado ella ante Floro a sus oficiales de caballería y a sus guardias personales para que pusieran fin a la matanza. Pero el procurador romano no le hizo caso, pues no pensaba ni en el número de muertos ni en el origen noble de la mujer que le hacía estas súplicas, sino sólo en las ganancias que había obtenido de sus rapiñas. Incluso los soldados llegaron a enfurecerse contra la reina. Las tropas romanas no sólo torturaban y ejecutaban a los prisioneros en su presencia, sino que también la habrían matado a ella si no se hubiera apresurado a refugiarse en el palacio real, donde pasó la noche con su guardia, llena de miedo ante un posible ataque de los soldados. Berenice había viajado a Jerusalén para cumplir una promesa que había hecho a Dios (existe la costumbre de que los que padecen una enfermedad u otro mal hagan voto de abstenerse de beber vino y de afeitarse la cabeza en los treinta días anteriores a aquel en el que van a hacer sus ofrendas). Ésto es lo que entonces estaba haciendo Berenice. Acudió descalza delante del estrado de Floro para suplicarle, y, además de no obtener de él ninguna consideración, puso en peligro su propia vida". Este valeroso comportamiento de Berenice, así como esa insólita religiosidad mencionada por Josefo, dicen mucho de la nobleza de esta mujer, pero también inducen a pensar que quizá se había producido algún cambio personal importante en esta princesa herodiana -y tal vez también en su hermano Agripa- desde aquella ocasión en que cuatro años antes escucharon a Pablo de Tarso ante el procurador Porcio Festo.
Tras estos trágicos sucesos, Floro no dejó que se apagaran los rescoldos de la revuelta, sino que los avivó aun más. Al día siguiente de la matanza, la multitud acudió al barrio alto y prorrumpió en escalofriantes gritos de duelo por los muertos, a la usanza judía, entre los que se mezclaban gritos contra Floro. Los altos sacerdotes y los personajes judíos más notables, asustados de ello, se rasgaron las vestiduras -según costumbre típicamente hebraica- y se postraron ante la multitud para rogarles que no provocasen a Floro y atrajesen con ello nuevas desgracias y calamidades. La multitud les hizo caso y se dispersó.
Pero Floro no estaba satisfecho. Exigió a los sacerdotes y notables que ordenasen al pueblo que acudiesen al encuentro pacífico de las tropas que en ese momento venían desde Cesarea (dos cohortes más); sin embargo, mientras ellos convocaban al pueblo, el procurador envió mensajeros a los centuriones de esas cohortes para que prohibiesen a sus soldados devolver el saludo a los judíos y, en caso de que dijeran algo en contra de él, que utilizaran sus armas. Los más sediciosos de Jerusalén no quisieron obedecer al principio a los sacerdotes y se captaron el apoyo de las masas, todavía muy impresionadas por la matanza anterior. Fueron entonces los propios sacerdotes los que tomaron de nuevo la iniciativa y, provistos de los ornamentos sagrados y con la cabeza cubierta de ceniza, consiguieron convencer a la muchedumbre mediante muchos ruegos y súplicas, haciéndoles ver que los romanos buscaban un pretexto para apoderarse de todo el tesoro del Templo y saquear la ciudad.
Salieron, pues, al encuentro pacífico de los soldados y les saludaron al pasar éstos junto a ellos; pero como las tropas no les contestaron, los más exaltados comenzaron a proferir gritos contra Floro. Ésa era la señal que esperaban los romanos para cargar contra los judíos: las tropas se desplegaron, les rodearon y les golpearon con palos sin ningún miramiento, mientras que la caballería arrollaba a los que huían y los pisoteaba. Cundió el pánico y la multitud se apelotonó en las puertas de la ciudad. Muchos murieron asfixiados y pisoteados por la propia muchedumbre, que era empujada violentamente por los soldados por detrás, en dirección al barrio norte. Los soldados recién llegados, por un lado, y Floro y sus tropas desde el palacio real, por otro, querían llegar hasta la fortaleza Antonia y el Templo. Pero la gente empezó por fin a reaccionar: se distribuyeron por los tejados y comenzaron a atacar a los romanos con dardos, piedras y otros proyectiles, y los soldados tuvieron que retirarse al campamento situado en las inmediaciones del palacio real, al no poder superar a la muchedumbre que les bloqueaba el paso por las callejuelas. Los sublevados actuaron con rapidez: se subieron a los pórticos que comunicaban el Templo con la fortaleza Antonia, cortando de este modo las pretensiones de los romanos. Floro, viendo fracasados sus planes de llegar al Templo, convocó a los sacerdotes y al Sanedrín y les dijo que abandonaría la ciudad, pero que dejaría en ella la guarnición que ellos considerasen oportuna si se comprometían personalmente a mantener el orden. Así se lo prometieron, y Floro -dejando una cohorte- volvió a Cesarea con el resto del ejército.
Una vez allí, escribió al gobernador de Siria, Cestio Galo, responsabilizando a los judíos del comienzo de las hostilidades; pero las altas autoridades de Jerusalén -y con ellos también la propia hermana del rey Agripa, Berenice- hicieron otro tanto, contándole a Cestio los numerosos ultrajes y crímenes cometidos por Floro contra la ciudad. Cestio, tras consultar con sus oficiales, decidió enviar primero, antes de acudir con las legiones, a alguna persona de su confianza para que le informase sobre la situación y sobre las intenciones de los judíos. Mandó a uno de sus tribunos, que se encontró con el rey Agripa en una ciudad de la llanura filistea cuando éste volvía de Alejandría. Habían acudido también allí para saludar al rey las altas jerarquías sacerdotales judías, los notables y el Sanedrín. El rey Agripa decidió ir a Jerusalén para calmar los ánimos, y el pueblo salió de la ciudad a recibirle, con los familiares de las víctimas de la matanza al frente de la multitud. Llegados a la ciudad, el rey y el tribuno romano comprobaron personalmente los daños. En la explanada del Templo se convocó al pueblo, y el tribuno les elogió su fidelidad y les exhortó a mantener la paz. Los sacerdotes se dirigieron al rey y le pidieron que enviara embajadores a Nerón para acusar a Floro y no aparecer como sospechosos de rebelión por guardar silencio ante una matanza de tan grandes proporciones. Poco después, el rey convocó de nuevo al pueblo en uno de los estadios de la ciudad, y allí pronunció un discurso con objeto de calmar los ánimos y evitar a toda costa la sublevación. El discurso, íntegramente reproducido por Josefo ("La guerra de los judíos", libro II, 345-404), es una pieza oratoria de gran calidad, y seguramente sin reinterpretaciones añadidas del propio Josefo, pues éste dice en otra de sus obras que unos diez años después de estos hechos le entregó personalmente su obra sobre la guerra judía a Agripa en Roma y que éste la elogió y recomendó por carta su lectura a otras muchas personas. El discurso comenzó con un exordio en el que el rey les habló claramente de sus propias intenciones (evitar la guerra) y les rogó que examinaran uno por uno todos los motivos que les impulsaban a ello. "No hay nada que haga frente a los golpes como el hecho mismo de aguantarlos, pues la paciencia de los agredidos provoca la confusión entre los agresores", les dijo, expresando con ello la base psicológica y ética de un pensamiento que curiosamente parece muy similar al de la famosa sentencia evangélica cristiana que sugería que "a quien te golpée en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda". Agripa les expuso a continuación un cuadro general de la formidable potencia militar romana, enumerando uno por uno, del oriente al norte y del sur a occidente, todos los grandes pueblos y naciones sometidos al poder de Roma (casi todo el Mundo conocido entonces), haciéndoles ver así su propia insignificancia y su escasez de recursos para enfrentarse a todo un Imperio: griegos, macedonios, galos, germanos, las numerosas ciudades de Asia Menor, tracios, ilirios, iberos, egipcios, etc. "Sólo nos queda -añadió- refugiarnos en la alianza divina. Pero Dios... está también de parte de los romanos, puesto que es Él el que les ha permitido crear un imperio tan extenso" (esta idea providencialista se encuentra también en el pensamiento cristiano). Por último, les expuso crudamente las calamidades que, por una mala decisión de unos pocos y por la crispación de los ánimos en esos momentos, iban a provocar entre sus propios compatriotas y familiares (ancianos, mujeres y niños), además de que provocarían la completa destrucción del Templo y de las ciudades judías.
Cuando acabó de hablar -dice Josefo- rompió a llorar junto con su hermana Berenice, y sus lágrimas calmaron bastante los ímpetus de las masas. Gritaban algunos que no luchaban contra los romanos, sino contra Floro, y Agripa les replicó que los hechos les desmentían, pues habían dejado de pagar el tributo al César y habían demolido los pórticos de la fortaleza Antonia en Jerusalén; y les exhortó seguidamente a pagar ese tributo y a reconstruir dichos pórticos, diciéndoles que ni uno ni otro eran de Floro.
El pueblo quedó medianamente convencido, y los magistrados y miembros del Sanedrín se dispusieron a ir por las aldeas recaudando el tributo. De esta forma parecía que el peligro de la guerra se alejaba. Sin embargo, Agripa sobrestimó su propio poder de convicción y quiso también persuadir al pueblo para que de momento obedecieran a Floro hasta que el César enviara a otro procurador. Aquella recomendación echó todo a rodar: la masa de los judíos, excitada por los celotes y otros extremistas, insultaron al rey y algunos hasta le lanzaron piedras, haciéndole abandonar Jerusalén. Agripa envió a Cesarea como comisionados ante Floro a los notables judíos, para que éste escogiera entre ellos a los que habían de recoger los tributos, y a continuación se retiró a su reino, en el nordeste de Palestina.
Pero en realidad la revuelta ya había empezado. Un grupo de celotes y sicarios se dirigieron a la antigua y casi inexpugnable fortaleza herodiana de Masadá, y tras tomarla por sorpresa degollaron a la guarnición romana y pusieron a gente de los suyos para custodiarla. Un tal Eleazar, hijo del Sumo Sacerdote y que ostentaba el cargo de comandante del Templo, convenció a todos los exaltados para que se prohibiesen en el Templo las ofrendas y sacrificios hechos por extranjeros. De este modo se dejaron de hacer los sacrificios diarios que hasta entonces se hacían por la salud del emperador. Los notables de la ciudad, los altos sacerdotes y los jefes fariseos intentaron convencer a los sediciosos, pero el control de la multitud se les había escapado ya de las manos. Enviaron en secreto embajadores a Floro, por un lado, y al rey Agripa, por otro, rogándoles el envío inmediato de tropas para acabar con la revuelta en sus comienzos, antes de que ésta incendiase toda Judea. Agripa envió un destacamento de unos dos mil jinetes, que se apoderaron de la parte de Jerusalén conocida como "ciudad alta", y con ellos se refugiaron los notables judíos, los altos sacerdotes y todos aquellos que deseaban la paz. Los sediciosos los acosaron con proyectiles y con escaramuzas durante una semana. Los grupos de sicarios salieron ahora a la luz y se unieron a los amotinados. Las masas incendiaron el palacio de los antiguos reyes asmoneos y los edificios anexos que habían sido construidos por Agripa II, y quemaron también los archivos para hacer desaparecer los contratos de los préstamos y deudas. La sublevación tomaba así un cariz demagógicamente revolucionario y social. Las tropas del rey, arrinconadas, tuvieron que retirarse al otro palacio real (el que había pertenecido a Herodes el Grande), situado junto al campamento de la cohorte romana. Los rebeldes atacaron entonces la fortaleza Antonia, donde se habían refugiado algunos soldados de la guarnición romana, que fueron capturados y ejecutados. La fortaleza fue incendiada, y los rebeldes asaltaron de nuevo el palacio real, donde estaba el resto de las tropas romanas y los soldados de Agripa (la mayoría de los sacerdotes y oligarcas judíos que habían estado con ellos habían huido ya por las galerías y alcantarillas subterráneas).
Un fanático celote llamado Manahem (hijo de aquel Judas el Galileo que se levantó contra los romanos en tiempos del gobernador Quirino) volvió de Masadá con una guardia personal de bandidos perfectamente equipados en los arsenales de la fortaleza y se hizo el jefe de la revuelta, dirigiendo el asalto contra el palacio real. Se permitió salir a los soldados de Agripa y a otros judíos bajo juramento de respetar sus vidas, y entonces los romanos se quedaron solos y completamente desalentados. Unos sicarios sorprendieron al Sumo Sacerdote escondido en un canal cercano y le asesinaron. Sin embargo, pronto surgieron las disensiones entre los rebeldes a causa de los excesos de Manahem, cuya tiranía y crueldad se hacían ya insoportables para muchos, sobre todo para Eleazar y su grupo, y estos disidentes se apoyaron en el profundo odio que la mayoría de la población sentía hacia los sicarios, que tanto les habían aterrorizado hasta tiempos recientes. Manahem fue sorprendido cuando con una pequeña escolta de los suyos se paseaba arrogantemente por la explanada del Templo: la muchedumbre se les echó encima, y aunque el propio Manahem consiguió huir, fue luego capturado, escondido en una cloaca, y linchado salvajemente. De este modo acabó la efímera jefatura de estos sicarios en Jerusalén; el resto de sus hombres huyeron a refugiarse con los suyos en la fortaleza de Masadá.
Entretanto, el prefecto romano, sitiado junto a sus soldados, envió emisarios al nuevo jefe de las masas sublevadas, Eleazar (no menos fanático y criminal que el anterior), ofreciendo entregarse a cambio de sus vidas. Los rebeldes aceptaron y enviaron a algunos judíos a establecer los acuerdos y juramentos. El prefecto bajó con sus soldados. Nadie les atacó mientras estuvieron armados; pero cuando, según lo pactado, los romanos entregaron sus armas y se dispusieron a retirarse, los hombres de Eleazar los rodearon y los mataron a todos, excepto al propio prefecto, que fue el único que les suplicó que le perdonasen la vida con la promesa de hacerse judío y circuncidarse. La matanza de romanos, según hace notar Josefo, había tenido lugar en sábado, día sagrado de los judíos.
Consumada esta acción, todos comprendieron que la guerra era ya irreversible. Ese mismo día, los habitantes grecosirios de Cesarea asesinaron a todos los judíos que aun quedaban en la ciudad (varios miles). El propio Floro y sus tropas colaboraron en la matanza. Los judíos, a su vez, saquearon varias aldeas de Siria y algunas ciudades de la Decápolis, así como otras ciudades de la franja de Gaza. Los sirios, por su parte, mataron a los judíos de sus ciudades. "Todas las ciudades -escribe Josefo- se dividieron en bandos, y la única forma de salvarse era que los unos se anticiparan a dar muerte a los otros".
Poco se sabe de lo que pasó con las comunidades cristianas.Según la propia tradición cristiana posterior, los cristianos de Jerusalén y de casi toda Judea emigraron en masa al otro lado del Jordán, a la región de Perea. En las comunidades de Siria parece que en general fueron respetados. Dice Josefo, tal vez en alusión a los cristianos y a matrimonios mixtos de sirios y judíos, que los sirios "tenían bajo sospecha a los simpatizantes de los hebreos; nadie se atrevía decididamente a matar a este grupo ambiguo que había entre ellos, pero temían a esta población mixta como si fueran claramente extranjeros".
Las matanzas aumentaban por toda Palestina. La descripción de Josefo (op. cit., II, 464-465) es estremecedora: "...Incluso los que antes habían parecido más pacíficos eran ahora empujados por la avaricia a cometer crímenes contra los enemigos. Se robaban impunemente los bienes de las personas asesinadas y se llevaban a sus propias casas los despojos de las víctimas, como si se tratara de una batalla. Era considerado un individuo famoso aquel que más provecho había sacado, dado que éste era el que había asesinado a más gente. Se podían ver las ciudades llenas de cadáveres sin sepultar y tirados en el suelo los cuerpos de ancianos, de niños pequeños y de mujeres, a las que no habían dejado nada que cubriera su pudor. Toda la provincia se llenó de desgracias inenarrables, pero aun peor que las crueldades que tenían lugar cada día era la tensión que producía la amenaza de nuevos males".
Los muertos se contaban por decenas de miles en diversas ciudades (Escitópolis, Ascalón, Ptolemaida, y muchas otras), y eran muchos más los detenidos y encarcelados, según el odio o el miedo -dice Josefo- que cada una de ellas sintiera hacia la población judía. Tan sólo Antioquía, Sidón, Apamea y Gerasa impidieron que se matase o apresase a ningún judío residente en ellas. En el reino de Agripa II algunos cortesanos conspiraron aprovechando la ausencia del rey, que había ido a Antioquía a ver al gobernador romano Cestio Galo. Una delegación de unos setenta personajes destacados procedentes de la región de Batanea, situada en este reino, acudieron al palacio de Agripa para pedirle al rey tropas suficientes con las que hacer frente a una eventual sublevación, pero un pariente del rey los hizo matar a todos ellos por la noche en el lugar en que se hospedaban (Agripa le destituiría y desterraría después).
Los soldados romanos de la fortaleza de Maqueronte, en la Transjordania, recibidas garantías suficientes, se retiraron del lugar, que fue ocupado por los sediciosos. También en Egipto, en la superpoblada Alejandría (una ciudad de casi 300.000 habitantes) hubo revueltas antijudías. Las autoridades romanas castigaban diariamente a gente de los dos bandos, grecoegipcio y judío, para reprimir los disturbios. Pero tras uno de esos incidentes diarios, la multitud judía se amotinó y se dirigió hacia el anfiteatro con antorchas, amenazando con quemarlo con todos los alejandrinos allí reunidos. El gobernador, Tiberio Alejandro (emparentado con la aristocracia judía de la ciudad), para evitar una matanza sobre los grecoegipcios intentó al principio disuadir a los hebreos con razonamientos, a través de personalidades de prestigio en su comunidad, pero los amotinados les insultaron y les echaron. El gobernador envió entonces a las dos legiones romanas acampadas en la ciudad. Las tropas entraron en el barrio denominado "Delta", el principal de los dos barrios judíos (los otros cuatro barrios de Alejandría se denominaban también con las primeras letras del alfabeto griego), y saquearon y quemaron las casas, con mujeres, niños y ancianos dentro. Josefo da la cifra -sin duda exagerada- de 50.000 cadáveres amontonados; con todo, debieron de ser varios miles, aunque la matanza parece que fue obra sobre todo de la plebe de Alejandría más que de los propios romanos.
El gobernador de Siria, Cestio Galo, decidió que ya era el momento de intervenir militarmente en Judea. Reunió a la legión XII "Fulminata", más dos mil soldados escogidos de las otras tres legiones que había en Siria, a los que añadió numerosas fuerzas de caballería y muchas tropas auxiliares. El rey Agripa II aportó tres mil soldados de infantería y un millar largo de jinetes. Agripa en persona acompañó a Cestio con el ejército.
Se incendiaron algunas poblaciones rebeldes que encontraron desiertas a su paso, pues la gente había huido a las montañas.Tras la marcha de las tropas romanas, los judíos aparecieron por sorpresa y cayeron sobre algunos de los auxiliares sirios que se entretenían demasiado en los saqueos de esas poblaciones, y mataron a varios centenares de ellos.
Cestio asaltó la ciudad de Joppe, cuyos habitantes fueron cogidos tan desprevenidos que no tuvieron tiempo ni de huir ni de defenderse. Murieron más de 8.000 personas, según Josefo. Varios destacamentos asolaron toda la región, y una parte del ejército fue enviada a Galilea. La ciudad más fortificada de Galilea, Séforis, se mantuvo pacificada y recibió a los romanos con aclamaciones, por lo que todas las demás ciudades galileas importantes les imitaron, aunque numerosos grupos de rebeldes y bandidos huyeron a los montes, siendo luego cercados y desbaratados por los romanos. Cestio prosiguió el avance por Judea e incendió Lida, que también encontró vacía. Los de Jerusalén, sin embargo, hicieron una salida repentina contra las fuerzas romanas que se acercaban, y llegaron a ponerlas en apuros, aunque la maniobra de la caballería y de la infantería no implicada en la lucha salvó la situación para los romanos. Con todo, el revés fue de consideración: murieron más de 500 romanos frente a una veintena de bajas judías.
Cestio Galo permaneció en el lugar durante varios días, y fue hostigado en la retaguardia por diversos grupos de guerrilleros. El rey Agripa II, considerando la situación y viendo el peligro que podía correr el ejército de Cestio, envió negociadores a Jerusalén, pero los extremistas celotes los mataron antes de que pudieran decir a qué habían venido. A la gente del pueblo que protestó por este hecho los apalearon y apedrearon. Cestio puso sus tropas en orden de batalla, pero los judíos se refugiaron todos en el interior de la ciudad. A continuación prendió fuego a las casas de los suburbios de la parte norte y acampó en las inmediaciones de la "Ciudad Alta", frente al palacio real. Es posible que hubiera podido entonces forzar la entrada y apoderarse de la ciudad, terminando con ello la guerra, pero la mayoría de los comandantes de la caballería y algunos prefectos le hicieron desistir de la idea (dice Josefo que sobornados por el dinero que les dió Floro). Algunos notables de la ciudad le hicieron saber que le abrirían las puertas, pero Cestio no se fiaba de ellos y no les hizo caso.Los romanos intentaron el asalto por varios puntos de la muralla durante cinco días, pero fueron rechazados por los defensores. Finalmente, Cestio no insistió más y decidió la retirada inopinadamente, cuando en realidad los ánimos dentro de la ciudad estaban tan divididos y era tal la situación que -según Josefo- no hubiera sido difícil el éxito. Parece ser que las razones de esta decisión se debieron a las dificultades inesperadas de la operación, a la falta de máquinas de asedio adecuadas y suficientes, a la proximidad del invierno y al peligro de que sus líneas de aprovisionamiento le fueran cortadas.
En cualquier caso, fue una retirada humillante, y además muy costosa para los romanos. Los judíos atacaron su retaguardia durante gran parte del camino hasta Gabaón y provocaron una masacre en las últimas filas. Murieron varios tribunos y comandantes romanos y tuvieron que abandonar gran parte de los bagajes del ejército. Los enemigos estaban por todas partes, y Cestio, para huir con más rapidez, ordenó abandonar todo lo que no fuera necesario. Se mataron a las mulas, a los burros y a otras bestias de carga, excepto a las que llevaban las máquinas de guerra y las municiones, y llegaron a las cercanías de Betorán (Beth-Horán), una población situada al final de un largo desfiladero. Allí se produjo lo peor: los judíos los hostigaron en los lugares angostos y les lanzaron grandes cantidades de flechas y proyectiles. Los soldados, y en especial la caballería, tenían que estar más atentos a no resbalar y caer por los barrancos y precipicios que a la propia lucha y defensa. La llegada de la noche salvó al ejército de Cestio Galo, que pudo llegar a Betorán. Allí, Cestio dispuso convertir la retirada en una verdadera huida: dejó cuatrocientos soldados en los tejados de las casas, con órdenes de gritar las voces habituales de los centuriones en los campamentos, para que los judíos creyeran que todo el ejército permanecía aún allí, y mientras tanto él y el ejército avanzaron varias millas en silencio al amparo de la noche. Al amanecer, cuando los judíos vieron el campamento vacío, mataron a flechazos a los soldados que allí quedaron y marcharon detrás de Cestio, que apresuraba la marcha y ya les sacaba cierta ventaja. Aun así, tuvo que abandonar las catapultas y otras máquinas de guerra, de las que se apoderaron los judíos. Finalmente, el ejército romano consiguió llegar a la llanura costera, donde la caballería podía desplegarse, y los judíos desistieron de la persecución.
Las pérdidas judías fueron pocas; los romanos, en cambio, tuvieron varios miles de bajas en la infantería y varios centenares en la caballería. Fue la mayor derrota sufrida por los romanos desde su llegada a Palestina ciento treinta años antes. Y fue también la más vergonzosa y humillante en esta guerra judía. Pero sería también la última.

7. Resumen de la guerra judía
Las tropas de Cestio Galo no eran, evidentemente, más que una parte mínima de los impresionantes recursos y fuerzas militares del Imperio romano, pero la efímera victoria judía demostraba que la guerra no iba a ser fácil (la bota militar romana no iba a poder aplastar tan fácilmente a la escurridiza cucaracha judaica). En la ciudad de Damasco se reprodujeron las matanzas de hebreos: los sirios, sin conocimiento de sus mujeres (pues buena parte de las madres eran judías de religión, o incluso cristianas) concentraron a todos los judíos varones en el estadio, desarmados, y en pocas horas degollaron a no menos de diez mil hombres, según Josefo.
Nerón estaba por entonces en la provincia de Acaya (el nombre romano de la Grecia continental), inspeccionando las obras de uno de sus grandiosos proyectos: la construcción de un canal en el itsmo de Corinto. Allí recibió la noticia de la derrota de Cestio Galo. Inmediatamente se tomaron las primeras medidas para aplastar la sublevación. La persona elegida para general en jefe del ejército que debería reconquistar Palestina era un hombre maduro, de 56 años de edad, militar profesional con gran experiencia, y estaba en el ejército desde su juventud, habiendo luchado en Germania y en la remota Britania. Se llamaba Tito Flavio Vespasiano; era de origen plebeyo por parte de madre, y algo más ilustre por su familia paterna; y era viudo, pero convivía con una antigua amante suya, una liberta a la que siempre tributó honores de esposa. Había desempeñado varios cargos políticos y militares, en los que también tuvo ocasión y necesidad de mostrarse acobardado, adulador y rastrero ante los emperadores anteriores, como todos los romanos que por aquel entonces aspiraban a un cargo en la capital: fue edil o magistrado urbano en Roma en tiempos de Calígula (el cual, en cierta ocasión, irritado por la suciedad de las calles de Roma, hizo que le arrojaran barro y estiércol a la cara), y desempeñó también el cargo de cuestor y más tarde el de gobernador de la provincia de África. Había acompañado a Grecia a Nerón y a su séquito, pero cayó en desgracia por haberse quedado dormido en una ocasión en que el emperador recitaba versos y poemas durante un banquete. Nerón le prohibió comparecer nunca más ante él, y Vespasiano, atemorizado, se retiró a una pequeña aldea a esperar a que al emperador se le pasase el enfado. No tenía Vespasiano una gran cultura griega, como la que tenían los propios emperadores julio-claudios (desde Octavio Augusto hasta el propio Nerón), pero no desconocía la lengua y la literatura helénicas; en todo caso, su modo de vida y costumbres estaban muy alejadas de las de los refinados, cultos y decadentes aristócratas de la capital (en cierta ocasión en que un joven, muy perfumado, fue a visitarle para darle las gracias por haberle nombrado para un cargo, Vespasiano le dijo que "hubiera preferido que oliera a ajos y no a tanto perfume"). Físicamente era corpulento y de aspecto macizo, de cabeza voluminosa y gesto tenso (dice el historiador Suetonio, de la forma más elegante posible, y los propios retratos que de Vespasiano se conservan lo corroboran, que su rostro tenía un gesto parecido "al de una persona que padece estreñimiento"). Era socarrón, jovial y de buen humor, y no tenía otro defecto moral que el hecho de que le gustaba mucho el dinero, pero no era avariento, ni lujurioso ni cruel. Tenía dos hijos mayores: Tito Flavio, culto, refinado, militar como su padre, y Flavio Domiciano, a quien no parecían gustarle ni la vida militar ni la cultura o los estudios de ninguna clase, aunque parece que tenía algún interés por la compleja ciencia jurídica y el elaboradísimo Derecho Romano.
Vespasiano tomó el mando del ejército de Siria (dos legiones) y partió hacia allí por tierra, mientras enviaba a su hijo Tito por mar a Alejandría para recoger a la legión XV. Tito atravesó con la legión recogida en Egipto toda la costa de Palestina y se reunió con su padre en la ciudad de Ptolemaida, en la Galilea costera. El ejército de operaciones lo constituían por tanto tres legiones completas (la XV "Apollinaris", la V "Macedónica" y la X "Fretensis"), más otras 23 cohortes sueltas y dobladas en sus efectivos (es decir, el equivalente a otras cuatro legiones más), y seis "alas" o escuadrones de caballería. Éstas eran las tropas legionarias romanas, a las que se añadió un importante contingente de tropas auxiliares de los reyes aliados extranjeros (entre ellos Agripa II, que envió dos mil infantes con arcos y mil jinetes, y un reyezuelo de Arabia, que aportó cinco mil arqueros y mil jinetes). El ejército en su conjunto alcanzaba la impresionante cifra de 60.000 soldados, más varios miles de criados de los soldados romanos, también muy expertos en la vida militar.
Mover semejante masa de hombres, avituallarlos diariamente, conducirlos, acamparlos, hacerlos maniobrar sobre el terreno, eran cosas que cualquier general romano sabía hacer mejor que bien (en realidad, toda la "ciencia militar" romana se basaba en la disciplina y en el "hacer las cosas como había que hacerlas y como siempre se habían hecho", sin apenas concesiones a la improvisación, al azar o a la audacia; no eran por ello los generales romanos grandes estrategas, pero esa disciplina -que para los jefes incluía el no apartarse nunca de los esquemas tácticos habituales- hacía de las legiones romanas una maquinaria prácticamente invencible). La legión romana, dividida en diez cohortes de 500 hombres cada una, era la unidad organizativa y logística básica del ejército; las unidades operativas y tácticas eran las propias cohortes de infantería, subdivididas a su vez en manípulos, y éstos en centurias.
Entretanto, los judíos, eufóricos por la reciente victoria, empezaron a su vez a nombrar generales y mandos para su improvisado ejército y a reclutar gente por todas las ciudades y aldeas de Palestina. Los sacerdotes fariseos y saduceos, y los notables de Jerusalén, viendo ya lo irreversible de la situación, apoyaron sin reservas y decididamente la revuelta, poniéndose al frente de ella, aunque el verdadero poder lo seguían detentando los jefes celotes más extremistas. Se fabricaron armas y flechas, se dió una sumaria instrucción militar a los grupos de jóvenes, se repararon las murallas y se prepararon máquinas de guerra. Pero algunos grupos de antiguos bandidos seguían haciendo la guerra por su cuenta, sobre todo en la región meridional de Idumea. Uno de esos jefes era Simón bar Giora, que se había dedicado anteriormente a saquear las casas y haciendas de los ricos y que luego sería uno de los principales dirigentes de la guerra. La efervescencia del momento impulsó a los judíos a tomar la iniciativa bélica. Un ejército heterogéneo e indisciplinado dirigido por tres jefes de bandas (Níger el pereo, Silas el babilonio y Juan el esenio) se dirigió contra la ciudad de Ascalón, en la llanura filistea o franja de Gaza, que tenía una guarnición romana formada por una cohorte de infantería y un ala o escuadrón (500 jinetes) de caballería. Los romanos, en cuanto los vieron aproximarse, sacaron la caballería, que rechazó sin dificultad a los que se acercaban a las murallas. Allí se enfrentaron la disciplina contra la indisciplina, la experiencia contra la inexperiencia, la caballería (actuando en un terreno extenso, llano y muy apto para el despliegue) contra una infantería mal armada y tan temeraria como inexperta. En el primer choque los hebreos huyeron, y lo que siguió fue una verdadera matanza de los fugitivos por obra de los jinetes romanos, que podían retroceder y maniobrar a voluntad en la extensa llanura. Perecieron -siempre según Josefo- cerca de 10.000 judíos, entre ellos dos de sus generales, Juan y Silas. El resto, heridos en su mayor parte, se refugiaron en una aldea de Idumea. Los romanos sólo tuvieron unos pocos heridos. De nuevo intentaron los judíos el ataque contra Ascalón poco después, y de nuevo fueron desbaratados con miles de pérdidas. Finalmente huyeron de allí, perseguidos por la caballería romana. La derrota había sido casi total, pero el ánimo de los exaltados judíos supervivientes (entre ellos su jefe Níger) estaba intacto y más eufórico que nunca, valorando mucho más el hecho de haber sobrevivido a un choque frontal contra los temibles romanos que el hecho de haber sido estrepitósamente derrotados por éstos.
En las ciudades galileas del norte también se preparaban para hacer frente a los romanos. Desde Jerusalén se les envió como "general de toda Galilea" a un sacerdote fariseo llamado Joseph ben Matthías (que no es otro que el futuro historiador de esta guerra, Flavio Josefo). Josefo dirigió los preparativos de la defensa de las ciudades, recaudó dinero y amuralló algunas de las principales de estas ciudades galileas. Pero su autoridad era muy contestada, especialmente por un galileo llamado Juan de Giscala, jefe de una banda propia. Además, algunas ciudades galileas intentaban todavía nadar entre dos aguas, y Josefo tomó como rehenes a sus personajes principales. La ciudad de Séforis envió mensajeros de paz a Vespasiano, y éste dejó una guarnición de mil jinetes y seis mil soldados de a pie para proteger la ciudad, y desde ella hacían frecuentes salidas para devastar la región: los romanos mataban a todos aquellos hombres que eran aptos para llevar armas y esclavizaban a los demás. La gente se refugiaba en las ciudades amuralladas por Josefo.
Por fin, el ejército de Vespasiano partió de Ptolemaida y penetró en Galilea. La columna de marcha era impresionante y alcanzaba varios kilómetros de longitud. Muchas de las tropas de Josefo huyeron y se dispersaron nada más divisarlas, y Josefo y los suyos marcharon a refugiarse en la ciudad de Tiberíades. El ejército romano se dirigió primero contra la ciudad de Gadara, que tomó sin apenas lucha, ejecutando a todos los habitantes varones. Josefo decidió entonces refugiarse en Jotapata, la mejor fortificada de todas las ciudades de Galilea gracias a su propio emplazamiento natural.
El asedio de Jotapata fue muy duro. Los judíos luchaban a la desesperada, bien dirigidos por Josefo. Vespasiano desplegó las máquinas de asedio y empezó la construcción de un terraplén que alcanzase la altura de la muralla, según la costumbre militar romana habitual en estos casos. Sin embargo, los judíos hacían frecuentes salidas y retrasaban los trabajos de construcción del terraplén e incendiaban las obras; además, elevaron las murallas todavía más, trabajando en ellas día y noche. Vespasiano estrechó el cerco en torno a la ciudad, para forzar a los sitiados por hambre y sed. Josefo, para desmoralizar a los sitiadores y hacerles ver que tenían provisiones de agua más que suficientes, ordenó a sus hombres que mojasen sus ropas y las colgasen empapadas y chorreantes en las almenas de la muralla. Desalentados, los romanos reanudaron las obras para el asalto.
Pero el propio Josefo se daba cuenta de que la caída de la ciudad era cuestión de poco tiempo, e intentó huir, con la excusa de reunir gente en los pueblos de la región y acudir a levantar el cerco. Todos los habitantes -hombres, mujeres y niños- se lo impidieron, y tuvo que seguir en su puesto. Los romanos montaron un gigantesco ariete, pero los judíos colgaron sacos llenos de paja para amortiguar los golpes; los romanos dispusieron entonces largas pértigas con guadañas y cortaron las cuerdas de las que colgaban los sacos sobre la muralla; finalmente, los judíos consiguieron romper la cabeza metálica del ariete con una gran piedra que le acertó de lleno; pero los romanos lo repararon.
El asedio alcanzaba momentos de gran virulencia, y en uno de ellos el propio Vespasiano fue herido levemente por una flecha en la planta del pie. Las catapultas lanzaban continuamente contra las torres piedras de hasta 50 kilos de peso (una de esas piedras -dice Josefo- alcanzó a uno que estaba junto a él en la muralla, le arrancó la cabeza y envió el cráneo a varios centenares de metros; al día siguiente, una mujer embarazada recibió de lleno el impacto de una de esas piedras en el vientre cuando acababa de salir de su casa, y el feto fue a parar a gran distancia de allí). Por fin, una parte de la muralla cedió, pero los judíos protegieron la brecha con sus cuerpos y con sus armas.
Al día siguiente, Vespasiano ordenó el asalto general. Tras someter a la ciudad a una lluvia de flechas y proyectiles de honda que "oscurecieron la luz del día", la infantería romana avanzó y comenzó a tender las escaleras sobre la muralla. Los judíos ensayaron otra cosa (en su obra Josefo se autoatribuye todos y cada uno de los recursos y estratagemas empleados por los sitiados): arrojar aceite hirviendo sobre los asaltantes. El procedimiento, que no era ninguna novedad, hizo aquí -según Josefo- verdaderos estragos entre los soldados romanos que avanzaban en bloque en la clásica formación de testudo o "tortuga" (cubiertos por todos lados con los escudos de unos sobre los otros). El aceite hirviente se metía por debajo de las corazas desde la cabeza hasta los pies y devoraba la carne como si fuera fuego, y los soldados aullaban de dolor y retrocedían saltando sobre sus compañeros, siendo fácilmente alcanzados por las flechas de los sitiados.
Era el comienzo del verano del año 67 d.C., y el asedio de Jotapata no progresaba. Sin embargo, un destacamento de dos mil infantes y mil jinetes enviado por Vespasiano conquistaba una ciudad vecina, Jafa, donde los romanos degollaron a todos los habitantes varones en las calles o en las casas, esclavizando a mujeres y niños pequeños. Otro destacamento bajó hacia Samaria e hizo una masacre de gentes que se habían reunido en el monte Garizim, la montaña sagrada de los samaritanos; murieron cerca de 10.000 hombres. Varias guarniciones romanas vigilaban esta región, densamente poblada.
Por fin, un desertor judío informó a Vespasiano de que los defensores estaban agotados por la continua falta de sueño y por la debilidad, y le dijo que la mejor hora para sorprenderlos era la última de la madrugada, pues los cansados guardias se quedaban profundamente dormidos. Vespasiano, aunque no se fiaba demasiado, decidió probar. De madrugada, el ejército avanzó hasta la muralla silenciosamente; Tito, el hijo de Vespasiano, junto con uno de sus tribunos y unos pocos soldados escogidos, subieron al muro, mataron a los centinelas y entraron en la ciudad. Tras ellos empezaron a entrar, en grupos, más y más soldados. Al amanecer, en medio de una densa niebla, el ejército romano entró en la ciudad: muchos de sus habitantes se dieron cuenta de ello en el preciso momento en que eran degollados. No se perdonó a nadie, y los romanos empujaban a la gente cuesta abajo por las estrechas callejuelas, donde al apiñarse eran fácilmente masacrados. Algunos de los soldados judíos de la guardia personal de Josefo se suicidaron. Los romanos sólo tuvieron un muerto en este asalto final: un centurión que, al intentar sacar a un judío que se había encontrado en una cueva, fue herido por éste con una lanza por debajo de la ingle.
En los días siguientes los romanos buscaron a todos los escondidos en las cuevas y cloacas de la ciudad y mataron a todos los que encontraron, excepto a mujeres y niños pequeños (que eran más de un millar de supervivientes). La cifra total de muertos judíos en Jotapata fue -según Josefo- de unas cuarenta mil personas. La ciudad fue demolida por orden de Vespasiano. Eran los días del julio del año 67 d.C.
Se buscó por todas partes al general Josefo, pero no aparecía. Se había refugiado con algunos de sus soldados en una cueva de difícil acceso. Los romanos se enteraron por las confidencias de una mujer, e intentaron convencerle para que saliera y se entregara por mediación de un tribuno, antiguo conocido suyo. Pero los demás soldados judíos que estaban con Josefo no se lo permitieron y le amenazaron de muerte con sus espadas si intentaba salir. Los romanos, enfurecidos, querían pegar fuego a la cueva, pero el tribuno los contuvo, pues estaba empeñado en cogerlo vivo. En el interior de la cueva, Josefo intentó al principio convencer a sus compañeros con palabras, hablando acerca de la ilicitud moral del suicidio, pero -ante semejante discurso religiosofilosófico- ellos estuvieron a punto de matarle allí mismo. Es el propio Josefo el que cuenta lo que sucedió y cómo consiguió librarse de la muerte a manos de los suyos: "...a uno le llamó por su nombre, a otro le miró con mirada de jefe, a otro le cogió de la mano derecha, a otro le suplicó, y de este modo consiguió apartar de su cuello todas las espadas" (no cabe duda de que este hombre tenía grandes cualidades histriónicas y un gran poder de persuasión con la palabra y los gestos, al tiempo que un buen conocimiento de la psicología humana). Viendo que no era posible convencerlos, fingió cambiar de actitud y les propuso una solución "intermedia": que se suicidaran todos por sorteo, siguiendo un orden, de manera que el segundo matase al primero, el tercero al segundo, y así sucesivamente. De esta forma no sería exactamente un suicidio. A todos les pareció bien la idea. No sabemos cómo (Josefo no lo dice), pero el caso es que él mismo se las arregló para salir elegido entre los dos últimos. Uno a uno fueron dándose muerte sucesivamente, y al final quedaron sólo Josefo y otro más, a quien no le costó convencerle de que se entregasen a los romanos, cosa que hicieron a continuación (ésta es la versión del propio Josefo, que desde luego es la de un astuto, trapacero, repugnante pero inteligente "traidor", y no puede descartarse que incluso sea una versión acomodaticia e inventada, y que el propio Josefo y el otro asesinaran alevosamente a los demás). Lo más grotesco del caso es que, cuando se enteraron en Jerusalén de la caída de Jotapata, tributaron a Josefo unos funerales de honor, con un duelo de treinta días. Más tarde, enterados de que estaba con los romanos y colaboraba con ellos, fue considerado un verdadero "enemigo público".
El jefe judío, que tenía por entonces unos 32 años de edad, fue conducido ante Vespasiano. Y cuando ya el general romano había dispuesto enviárselo prisionero a Nerón, al astuto Josefo (encadenado como estaba) se le ocurrió una inspiración que le resultó providencial: pidió hablar a solas con él de algo muy reservado, y Vespasiano hizo salir a todos excepto a su hijo Tito y a dos amigos de toda confianza. Entonces Josefo, dándoselas de profeta, le dijo: "Me mandas a Nerón. ¿Para qué? Después de Nerón no quedará ningún sucesor excepto tú. ¡Tú, Vespasiano, serás el César y emperador, y también lo será tu hijo aquí presente! ". Aunque todo tenía el aspecto de una invención del sinuoso judío para evitar el castigo que le esperaba en Roma, el caso es que Vespasiano (que sin duda había pensado más de una vez en esa posibilidad, que colmaba las aspiraciones de cualquier general romano lo suficientemente ambicioso) decidió retener al judío junto a sí, en espera de que se cumpliese su "profecía". De momento no le liberó de las cadenas, pero él y Tito le regalaron ropas nuevas y le trataron con ciertas atenciones (con el tiempo la predicción se cumpliría, y Joseph ben Matthías, con su nuevo nombre romanizado de Flavio Josefo, se convertiría en un protegido de los nuevos emperadores "flavios" durante largos años en Roma).
A finales de julio de ese año 67, Vespasiano levantó el campamento y se dirigió a Ptolemaida, y de allí a la ciudad costera de Cesarea. Dejó en Cesarea dos de las legiones para que invernaran allí y envió la legión XV a Escitópolis con el mismo objeto. En la ciudad costera de Joppe numerosos fugitivos judíos reunieron embarcaciones y se dedicaron a la piratería en las costas. Vespasiano hizo ocupar la ciudad y los bandidos huyeron en sus barcos, pero una tempestad los hizo naufragar o los devolvió a la costa. Murieron más de tres mil de ellos, tragados por el mar o a manos de los romanos.
Vespasiano subió con su hijo Tito y parte del ejército hasta la otra ciudad llamada también Cesarea o Cesarea de Filipo, capital del reino de Agripa II, que recibió a los romanos con toda la magnificencia y pompa regia que le fue posible. Allí fue donde Tito conoció por vez primera a Berenice, la inseparable hermana del rey Agripa. Ella tendría por entonces sus 40 años sobradamente cumplidos (Tito tenía 28), pero sin duda tenía también todo el encantador atractivo de las seductoras mujeres de la familia herodiana. El caso es que Tito quedó muy impresionado con ella (tendrían más ocasiones de verse en el futuro, en Roma, ya sin guerras de por medio).
Se recibieron noticias de la rebelión de las ciudades galileas de Tiberíades y Tariquea, amuralladas por Josefo con anterioridad. Los ciudadanos de Tiberíades pidieron rápidamente la paz a los romanos cuando éstos se presentaron ante sus muros, y Vespasiano se la concedió, a ruegos del rey Agripa, a cuyo reino pertenecían ambas ciudades, de modo que la población fue perdonada. Los sediciosos eran un pequeño grupo de extremistas que habían huido a refugiarse en Tariquea. Por ello la lucha para conquistar Tariquea fue inevitable, y en ella se destacó de manera sobresaliente el propio Tito.
La ciudad de Tariquea estaba contigua al gran lago de Gennesar o Genesareth o "Mar de Tiberíades", un gran lago de agua dulce y abundante pesca, con más de ocho kilómetros de anchura por más de 20 kilómetros de longitud. Refugiados los rebeldes en barcas, los romanos construyeron una miniflota de guerra y desbarataron a las embarcaciones enemigas: las costas del lago y sus aguas quedaron durante mucho tiempo llenas de sangre y de cadáveres en descomposición. Tras la conquista de la ciudad, se separó entre los prisioneros a los habitantes del lugar y a los numerosos forasteros refugiados en ella, y que eran los principales responsables de la revuelta. Vespasiano perdonó a los primeros, pero consultó con sus oficiales sobre lo que convenía hacer con los forasteros capturados. Ellos le dijeron que era muy peligroso dejarlos libres, pues obligarían a otras ciudades a entrar en la guerra y engrosarían las fuerzas de la rebelión. Pero el general tenía dudas de cómo deshacerse de ellos, pues si los mandaba matar allí mismo se ganaría la enemistad de la población de la ciudad ante una matanza de tanta envergadura, ya que eran varios miles; por otro lado, como romano que era "chapado a la antigua", a Vespasiano le repugnaba faltar a su palabra y atacarlos en su retirada. Pero sus oficiales y amigos le convencieron de que no cometía con ello ninguna impiedad, pues "había que preferir lo útil y necesario antes que lo conveniente cuando no era posible optar por ambos valores a la vez" (las razones de tantos inusuales escrúpulos y titubeos quizá se debían a ciertas garantías que el propio Vespasiano habría comprometido con el rey Agripa con respecto a los prisioneros de esa ciudad). Así pues, Vespasiano les dió a los judíos forasteros unas seguridades muy poco claras, y les permitió salir solamente por el camino que llevaba hasta Tiberíades. Los judíos, muy confiados, partieron con todas sus cosas. Los romanos habían ocupado previamente todo el camino hasta Tiberíades para que nadie se saliese de él, y los fueron encerrando a todos según llegaban en el estadio de la ciudad. Vespasiano ordenó ejecutar a los ancianos y a los inútiles (unas mil doscientas personas); escogió a seis mil de los jóvenes más robustos y se los envió a Nerón a Grecia, para que trabajasen en las obras del istmo de Corinto; al resto, cerca de treinta mil, los vendió como esclavos, excepto los que regaló a Agripa, a instancias de éste, permitiéndole que hiciera lo que quisiera con esa gente, que al fin y al cabo era gente de su propio reino. Dice Josefo que el rey Agripa también los vendió como esclavos, y probablemente fue así, pero tampoco hay que descartar que lo hiciera precisamente para librarlos de las manos de los romanos y salvarles la vida.
Todas las poblaciones fortificadas de la zona se rindieron a los romanos. Galilea estaba ya prácticamente sometida, pero quedaban los reductos de Giscala, Gamala y el monte Tabor. Primeramente, los romanos intentaron tomar al asalto la más difícil, Gamala, y lograron penetrar en ella, aunque se vieron obligados a luchar cuesta arriba entre las estrechas callejuelas sin poder desplegarse; treparon entonces a los tejados de las casas, pero éstos se hundieron bajo el peso y muchas de las casas se derrumbaron, sepultando entre los escombros a no pocos romanos. Los defensores, ante este "hecho providencial de Dios", contraatacaron, aniquilando a los supervivientes, que se atacaban furiosamente entre sí cegados por el polvo. Unos días más tarde, los romanos entraron por segunda vez, tras haber retirado algunas piedras de la base de una de las torres del muro y derrumbarse ésta. Los romanos exterminaron indiscriminadamente a toda la población, sobreviviendo tan sólo las mujeres.
Entretanto, un destacamento enviado por Vespasiano al monte Tabor puso en fuga a los rebeldes allí instalados, que huyeron a Jerusalén. Los romanos se dirigieron entonces a Giscala, cuyo jefe, Juan de Giscala, huyó también hacia Jerusalén con sus seguidores, donde fue recibido como un héroe e instigó una "purga" entre muchos notables de la ciudad, a los que acusó de colaboración con los romanos (muchos de ellos fueron ejecutados sin juicio). La capital judía quedó de nuevo dividida entre los grupos celotes más exaltados y extremistas, que eran dueños de la gran explanada del Templo, y los grupos moderados dirigidos por los sacerdotes. Los celotes llamaron en su ayuda a 20.000 idumeos, que lograron entrar una noche en Jerusalén tras abrírseles las puertas desde dentro. Hubo una matanza general de sacerdotes, de seguidores de éstos y de supuestos simpatizantes de los romanos.
En la primavera del 68, Vespasiano desplegó sus fuerzas en un movimiento de "tenaza" y las lanzó primero contra las poblaciones judías de la región transjordana de Perea. Muchos judíos de esta zona, perseguidos por los romanos, atravesaron el río Jordán y pasaron a la cisjordania, aunque no pocos de ellos perecieron ahogados por la crecida del río. Toda la región transjordana fue reconquistada, excepto la fortaleza de Maqueronte. Sometidas Samaria, Galilea y la Perea, sólo quedaban sublevadas la Judea y su región meridional. Vespasiano atacó las poblaciones al oeste y sur de Jerusalén e instaló guarniciones, dejando a la legión 5ª en Emaús, al oeste de Jerusalén. Pronto la capital judía quedó aislada también por el este, tras instalarse la legión 10ª en Jericó.

Pero en el otoño del año 68 llegaron noticias de los gravísimos acontecimientos acaecidos en Roma y en otras partes del Imperio. El emperador Nerón se había suicidado, al tener noticias del triunfo de una sublevación militar del ejército de Hispania dirigido por un general de 72 años llamado Servio Sulpicio Galba, que había contado primeramente con el apoyo de otro general de la Galia, que luego se suicidó tras su fracaso inicial y la derrota de sus tropas por las legiones del ejército de Germania: estas legiones ofrecieron el título de emperador a su propio general, Virginio, que se negó a aceptar porque consideraba que sus propios orígenes familiares no eran lo suficientemente ilustres; en la propia Roma, los pretorianos también conspiraban, y su jefe ofreció dinero a las tropas para que repudiaran su juramento de fidelidad al emperador Nerón; el Senado se unió a ellos, y Nerón fue declarado enemigo público; abandonado por su guardia, Nerón intentó huir en compañía de un esclavo fiel, pero viendo que tenía cerrado el camino, se dió muerte -no sin muchos titubeos- clavándose una afilada daga en el cuello. No obstante, se le tributaron honores fúnebres de acuerdo con su rango. Galba llegó finalmente a Roma y se convirtió en el nuevo emperador.
Desde Palestina,Vespasiano envió entonces a su hijo Tito a rendirle honores, pero éste sólo llegó hasta Grecia, pues allí se enteró de que Galba había sido asesinado por los propios pretorianos, a los que no había gustado ni su crueldad ni su gran avaricia ni -sobre todo- su escasa generosidad para con ellos. Sólo había permanecido unos pocos meses en el poder supremo del Imperio (ese año 69 d.C. sería conocido como "el año de los tres emperadores"). El poder imperial entraba en su más grave crisis y convulsión política desde la última guerra civil del siglo I a.C. que dió todo el poder a Octavio Augusto y que acabó para siempre con la República. Ahora las legiones de las provincias y sus generales empezaban a recobrar protagonismo y a tomar nuevamente plena conciencia de su fuerza decisoria y de su poder.
A Galba le sucedió como emperador, elegido por los pretorianos, un antiguo confidente y favorito de Nerón, M. Salvio Otón, que sería emperador durante tres meses. El jefe del ejército de Germania, Aulo Vitelio, también se sublevó a su vez con sus legiones, que le aclamaron como "imperator", y envió parte de sus tropas hacia Roma para tomar el control de la capital. A su paso por la Galia, el ejército se entregó al pillaje, y finalmente cayeron sobre Italia casi 100.000 soldados, que destrozaron a los destacamentos procedentes del Danubio que habían sido enviados para contenerlos. El emperador Otón se suicidó. El nuevo emperador, Vitelio, se había criado desde pequeño entre las esclavas y prostitutas del harén de Tiberio en la isla de Capri, como uno de aquellos jovencitos que entretenían las perversiones sexuales del decrépito emperador, y llegó a ser luego uno de los favoritos de Calígula guiando carros en las carreras del hipódromo, a las que Calígula era muy aficcionado, y luego se granjeó sucesivamente los favores de Claudio y de Nerón: consiguió alcanzar así las mayores dignidades políticas, y Galba, fiado en que sólo era un lujurioso, borracho y glotón, le había confiado sin temores el nuevo mando del ejército en la Germania Inferior. Y allí se sublevó o le "sublevaron" las propias legiones, que se negaban a reconocer al emperador aceptado en Roma y empezaron su marcha hacia Italia sin conocer aún el asesinato de Galba por los pretorianos y su sustitución por Otón. El también breve reinado de Vitelio duró ocho meses, en los que se distinguió por su extremada crueldad.
Hubo nuevas sublevaciones: primero los ejércitos de Misia y de Panonia, y finalmente...también los ejércitos de Siria y Judea, es decir, las propias legiones de Vespasiano. Gran parte de los oficiales de su ejército, en efecto, no se tenían a menos que los de las legiones de Hispania (que se sublevaron por Galba), que los pretorianos de Roma (que eligieron a Otón) o que las legiones de Germania (que habían impuesto finalmente a Vitelio). Corría además un fundado rumor de que este último emperador planeaba trasladar a todo el ejército de Siria a la inhóspita Germania, llevando a su vez a Siria a las legiones de Germania. Aquello creó un malestar generalizado. Los tribunos y los legados alentaban a Vespasiano. Por su parte, el gobernador de Egipto, Tiberio Alejandro, en el juramento anual que prestaban las legiones, les hizo prestar juramento de fidelidad a Vespasiano. En julio del año 69 las propias tropas de Vespasiano en Judea le aclamaron como "imperator" (generalísimo de todos los ejércitos romanos), y todas las provincias orientales le declararon su apoyo. Vespasiano, por fin, se decidió a empezar la guerra civil y envió por delante a uno de sus lugartenientes con la legión VI y varios miles de antiguos veteranos realistados, marchando él mismo a Alejandría para consolidar la provincia de Egipto y cortar el suministro de víveres a la propia capital del Imperio. Antes de partir, dejando el mando supremo de las fuerzas de Judea a su hijo Tito, estrechó el cerco de Jerusalén cortando las comunicaciones con el norte, e invadió la región meridional de Idumea devastando la zona de Hebrón. Jerusalén quedaba así completamente aislada en su rebelión, salvo los reductos de las antiguas fortalezas herodianas de Herodium, Masadá y Maqueronte.
Una parte del ejército del Danubio, muy resentido por la gran brutalidad con que Vitelio había castigado a los centuriones que apoyaron a Otón, se había levantado en apoyo de Vespasiano y había ocupado las rutas del nordeste de Italia, para facilitar el paso a las tropas enviadas desde Oriente, y -contra las órdenes recibidas, que eran tan sólo las de asegurar los pasos de los Alpes antes de la llegada del ejército de Oriente- siguieron avanzando a lo largo del valle del Po. Entretanto, en Roma, Vitelio se dedicaba a banquetes y diversiones y no se había preocupado con las primeras noticias que le llegaron de Oriente. Pero cuando se enteró de que el peligro estaba ya en el norte de Italia, solicitó refuerzos de las tropas de Germania y de Britania. No acudió nadie. Sus tropas en Italia estaban indisciplinadas y se dedicaban al saqueo en algunas regiones itálicas. No obstante, siete legiones fieles a Vitelio avanzaron hacia el norte. En Verona, las dos legiones orientales enviadas inicialmente por Vespasiano se reforzaron con otras tres, también pertenecientes al ejército del Danubio (las fronteras que defendían, al igual que la del Rhin, quedaron por supuesto prácticamente desguarnecidas, circunstancia que aprovecharon las salvajes hordas de germanos y sármatas para cruzar los caudalosos ríos y saquear algunas comarcas septentrionales del Imperio). Las legiones danubianas llegaron a Cremona, y en sus cercanías les cortaron el paso las tropas de Vitelio, superiores en número. La batalla duró toda la noche. Al amanecer, los soldados de una de las legiones invasoras (cuyos soldados practicaban mayoritariamente la religión militar iniciática del dios persa Mitra) saludaron con un fortísimo griterío la aparición del sol, según tenían por costumbre. Los soldados enemigos, creyendo que aclamaban la llegada del ejército oriental, se llenaron de pánico y huyeron atropelladamente a refugiarse en el campamento de Cremona, perseguidos por las legiones danubianas, que asaltaron dicho campamento y la propia ciudad (ésta última fue salvajemente saqueada por los soldados).


Cuando ya las avanzadillas del ejército vencedor entraban en Roma, el palacio imperial había quedado desierto. Vitelio trató de huir disfrazado, pero los soldados lo reconocieron. Suplicó inútilmente por su vida y le llevaron con las ropas destrozadas y medio desnudo al Foro, con las manos atadas a la espalda y una cuerda al cuello. Por todo el trayecto de la Vía Sacra sufrió todo tipo de ultrajes y escarnios: unos le tiraban de los cabellos hacia atrás, para que levantara la cabeza, otros le empujaban en la barbilla con la punta de la espada para obligarle a mostrar la cara, y le arrojaban fango y excrementos. El populacho le insultaba y hacía burla de él. Finalmente, ya en las afueras de la ciudad, le pincharon y desgarraron con las espadas y por medio de un gancho lo arrastraron hasta el río Tíber. También mataron a su hijo y a su hermano. Tenía este emperador 57 años cuando fue asesinado, dos menos que el nuevo emperador que iba a sustituirle y que ya estaba de camino hacia Roma: Flavio Vespasiano.
En Judea, el joven Tito había quedado como general en jefe del ejército. Disponía de tres legiones (la 12ª "Fulminata", recién llegada de Siria, la 5ª y la 10ª), con las que estrechó aun más el cerco de Jerusalén, cuyo asedio se prolongaría cinco meses. En el interior de la ciudad, los celotes estaban divididos en tres grupos, dirigidos respectivamente por Eleazar, Juan de Giscala y Simón bar-Giora, muy enfrentados entre sí. Varios campamentos romanos rodeaban Jerusalén, y la legión 10 acampó en el Monte de los Olivos. Se construyó una rampa en la parte alta y se pusieron en movimiento los arietes y las torres de asalto blindadas, mientras las catapultas disparaban granizadas de grandes piedras, que hubo que pintar de color oscuro porque los defensores las veían venir desde lejos por el contraste con el propio paisaje de colinas oscuras que rodeaban la ciudad. Los hebreos hicieron varias salidas, pero fueron rechazados por los romanos. La primera muralla cedió ante el ariete, y semanas después la segunda: la cara norte de la gran plataforma del Templo y la fortaleza Antonia quedaban con ello desguarnecidas.
Los alimentos comenzaban a escasear y pronto hubo luchas internas por su control. Los romanos capturaban por centenares a los que salían de noche fuera de la ciudad a buscar alimentos, y los crucificaban frente a las murallas en las posturas corporales más grotescas. Se terminó de construir una rampa frente a la fortaleza Antonia, pero los celotes habían cavado un túnel bajo la rampa apuntalándolo con vigas; luego quemaron las vigas y la rampa se hundió. También fue incendiada la otra rampa anterior por obra de un grupo de judíos que realizó una salida desesperada.
Tito decidió entonces acordonar la ciudad con un muro de cerca de ocho kilómetros de perímetro, con diversas fortificaciones a su alrededor. El hambre aumentaba en Jerusalén, y también las deserciones. Se reconstruyó la rampa de la fortaleza Antonia, y otro túnel excavado debajo para minarla no consiguió su efecto esta vez, sino que provocó el hundimiento de la muralla. Un segundo muro de refuerzo fue tomado por los romanos durante la noche. Los romanos habían alcanzado ya la plataforma del Templo, pero la abertura era muy estrecha para dar paso a grandes contingentes de soldados. La lucha se prolongó durante varios días, en los cuales los romanos destruyeron hasta los cimientos la fortaleza Antonia, para ensanchar la rampa. Por fin, las tropas romanas avanzaron en orden de batalla por la gran explanada del Templo, en medio de los incendios de los pórticos y de una resistencia encarnizada.
El Templo, que había sido uno de los últimos refugios de los celotes, empezó a arder. Cuando los romanos entraron en su interior, lo encontraron vacío de tesoros, salvo una pequeña parte que entregó un sacerdote bajo promesa de salvar la vida. La ciudad fue saqueada e incendiada, mientras la mayoría de los defensores se habían refugiado en la parte alta, donde fueron capturados más tarde. Se reunió a los prisioneros, se mató a los viejos y a los enfermos, se separó a los celotes y a sus seguidores para ejecutarlos, se escogió a los setecientos más altos y apuestos para que figuraran en el posterior desfile triunfal en Roma, y los demás fueron enviados a los anfiteatros de Oriente, donde en el otoño del año 70 murieron la mayoría de ellos a manos de gladiadores, devorados por las fieras o quemados vivos. Simón bar-Giora, uno de los cabecillas, fue capturado vivo, y también Juan de Giscala, y fueron enviados a Roma, donde figurarían en el cortejo triunfal hasta el Capitolio, encadenados, para ser ejecutados poco después. La ciudad de Jerusalén fue sistemáticamente derruida y se demolieron todas sus murallas.
Tito partió para Roma meses después. Pronto cayeron también las fortalezas de Herodium y Maqueronte, y un nuevo gobernador, Flavio Silva, se encargaría de tomar Masadá, el último reducto de los sicarios: hubo que emplear siete meses en construir una rampa, sobre la que se hizo subir una torre y un ariete; pero cuando los romanos entraron en la fortaleza el silencio era total: los defensores se habían suicidado, tras matar a sus esposas y a sus hijos (eran en total unas 960 personas). Así terminaba la Guerra Judía iniciada cuatro años antes.

En cuanto al grueso del codiciado Tesoro del Templo...nunca apareció. En el siglo XX (año 1956), entre los rollos de pergamino descubiertos en tinajas ocultas en las cuevas de Qumrán (la "biblioteca del desierto" de la secta de los esenios) se descubrió un extraño rollo de cobre, escrito en un hebreo barbarizado. Eran las indicaciones exactas de los diversos lugares en que supuestamente se habían escondido cantidades enormes de oro y plata: una especie de "plano" del tesoro. La polémica entre los investigadores modernos se desató pronto: unos lo consideran una falsificación; otros lo consideran auténtico. Según éstos últimos, se trataría, en efecto, del plano del tesoro del Templo, escondido por los sacerdotes entre el año 66 y el 70 e inventariado en dos planos complementarios, uno de ellos (el encontrado en Qumrán) con la enumeración de los sitios concretos en los que se habían enterrado las diferentes partes de ese tesoro, y las distancias que había que excavar para llegar a ellas. El problema es que los lugares mencionados corresponden a topónimos locales muy antiguos de una amplia zona de Judea y de otras regiones (incluido el monte samaritano Garizim) y que resultan prácticamente inidentificables en la actualidad, ya que en su mayoría corresponden a antiguas ruinas existentes por aquel entonces, mojones, monumentos funerarios y cámaras sepulcrales diversas, pozos y aljibes, etc.
De este modo, el codiciado tesoro, origen de las provocaciones del procurador Gesio Floro, y décadas antes de las de Pilato, y en último término causa determinante de la guerra judía, desapareció para siempre. No obstante, algunas de sus piezas más renombradas o llamativas, como la menoráh o candelabro ritual de siete brazos de oro batido, o la mesa de los panes propiciatorios, también de oro, figuraron en el cortejo triunfal celebrado en Roma, y pasaron luego al tesoro del Capitolio. Saqueada Roma siglos después por los visigodos de Alarico, estas piezas pasaron a formar parte del tesoro real visigodo; los invasores árabes que invadieron la Hispania visigoda en el año 711 las encontraron en Toledo, e incluso hay descripciones sobre esa "mesa de Salomón" en algunos historiadores árabes. Poco después, algunos de estos objetos, incluida la famosa "mesa", fueron llevados ante el califa de Damasco, y pronto se les pierde la pista, por lo que es verosímil suponer que terminaron siendo fundidas para subvenir las necesidades militares de algún otro califa o jefe militar islámico.

8. Epílogo: el emperador Tito y la reina Berenice
El principado de Flavio Vespasiano (69-79 d.C.) supuso para Roma y su imperio la entrada en una nueva fase de consolidación del régimen imperial unipersonal inaugurado por Octavio Augusto muchas décadas atrás, a la vez que representó un periodo de estabilidad política y de paz social en todo el Imperio. Se restauró la disciplina en el ejército romano, muy relajada desde el año "de los tres emperadores", se dió de nuevo al principado o régimen imperial el prestigio que los sucesores de Augusto habían deteriorado con el ejercicio de un poder despotico y tiránico, se emprendieron grandes obras públicas (entre ellas la construcción del anfiteatro Flavio en Roma, el famoso "Coliseo"), y se incorporaron a la vida política imperial nuevas generaciones procedentes de los ciudadanos romanos de las provincias, con lo que la vida política de Roma se renovaba por fin del protagonismo exclusivo de las viejas oligarquías patricias de la capital (el propio Vespasiano provenía, como se ha dicho, de una familia semiplebeya).
El año 71 se celebraba en Roma el desfile triunfal por las victorias en Judea. Pero Tito tardó en volver a la capital: el ejército no quería dejarle marchar y le rogaba que se quedase con ellos. En Roma, los más maliciosos sugerían que pretendía proclamarse emperador en la parte oriental del Imperio. Eran rumores sin fundamento, dado el gran afecto filial que Tito sentía por su padre, y él mismo se apresuró a desmentirlos presentándose finalmente en Roma. Allí colaboró estrechamente con Vespasiano en las tareas de gobierno y fue su mano derecha para todos los asuntos mayores y menores. Pero también tenía su propia vida privada, que al principio dió mucho que hablar y no dejaba entrever buenas esperanzas para cuando este joven de 32 años sucediese a su padre. El historiador Suetonio nos hace un resumido retrato: "Se mostró duro y violento, haciendo perecer sin vacilar a cuantos le eran sospechosos, distribuyendo en el teatro y en las plazas a gentes suyas que -como si hablaran en nombre de las masas- pedían en voz alta el castigo de aquellos. Citaré entre todos al consular A. Cecina, a quien había invitado a cenar, y al cual, apenas salido del comedor, se le dió muerte por orden suya. Verdad es que Tito había cogido, escrita de su puño, una proclama dirigida a los soldados y que el peligro era inminente. No obstante, semejante conducta, asegurándole el porvenir, le hizo odioso en el presente, de suerte que pocos príncipes han llegado al trono con tan pésima reputación y tan señalada hostilidad por parte del pueblo. Además de cruel, se le acusaba de intemperante, porque alargaba hasta medianoche sus desórdenes de mesa con sus íntimos más viciosos. Se temía, incluso, su aficción a los deleites en vista de la muchedumbre de eunucos y de disolutos que le rodeaba".
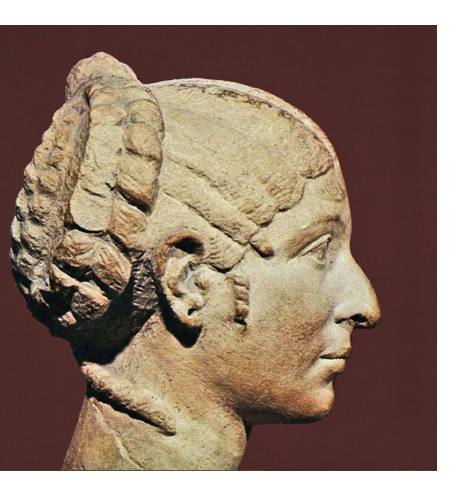
Sin embargo, a partir de un determinado momento, la conducta de Tito dió un cambio espectacular, como el propio Suetonio -sin querer entrar en las causas de ese cambio- constata: "Pero esta fama se volvió al fin en su favor, siendo ocasión de grandes elogios, cuando se le vió renunciar a todos sus vicios y abrazar todas las virtudes. Hizo entonces famosas sus comidas, más por el recreo que por la profusión; eligió por amigos hombres de quienes se rodearon después los príncipes sucesores suyos y fueron empleados por aquellos como los mejores apoyos de su poder y del Estado (...) Dejó de tratar tan liberalmente como lo había hecho y hasta de ver en público a aquellos de su comitiva que no se distinguían más que por sus habilidades frívolas, a pesar de haber entre ellos algunos a quienes quería profundamente y que danzaban con una perfección que fue aprovechada después por el teatro. No hizo daño a nadie; respetó siempre los bienes ajenos y ni siquiera quiso recibir los regalos de costumbre (...) Tuvo la norma de no despedir a nadie sin esperanzas, y cuando sus amigos le hacían saber que prometía más de lo que podía cumplir, él contestaba que nadie debía salir descontento de la audiencia de un príncipe. Recordando en una ocasión, mientras estaba cenando, que no había hecho ningún favor a nadie durante el día, pronunció estas palabras tan memorables y con tanta justicia celebradas: Amigos míos, he perdido el día".
La cuestión es: ¿a partir de qué momento se produjo ese cambio radical y esa gran transformación de su conducta, que de todas formas tuvo que ser también más o menos gradual?, y sobre todo ¿por qué se produjo o qué lo motivó?. La respuesta genérica podría ser ésta: sólo hay una cosa capaz de operar un cambio tan decisivo y tan profundo en el modo de ser de un hombre, y esa cosa se llama...amor. Todos los historiadores romanos guardan silencio, quizá porque ninguno de ellos -obcecados tal vez en sus propios prejuicios- supo descubrir la causa a partir de la relación entre unos datos ciertos y bien conocidos que ellos mismos nos transmiten. Esos datos, en efecto, hablan por sí solos, y se refieren sobre todo a la profunda amistad que hizo Tito por esas fechas con una mujer a la que había conocido pocos años antes en tierras de Judea: la reina Berenice, hermana de Agripa II y biznieta de Herodes el Grande.
No sabemos si Berenice estaba ya en Roma cuando Tito llegó de Oriente o si se presentó en la capital algún tiempo después. Lo cierto es que Tito comenzó a frecuentarla y empezaron a circular rumores de que pretendía casarse con ella. Les unió desde luego una profunda amistad y una intensa pasión. Hablan de ello historiadores como Tácito (Historias, II, 2), Dión Casio (LXVI, 15) y el propio Suetonio. Pero la mayoría de los romanos recordaban todavía la nefasta influencia de otra reina oriental (Cleopatra VII, "la ramera del Nilo") sobre uno de sus romanos más ilustres (Marco Antonio), en lo que fue el trágico colofón de las desgracias colectivas de la guerra civil que dió el poder a Octavio Augusto, y por supuesto no veían con buenos ojos ni aprobaban estas relaciones entre Tito y Berenice, es decir, entre el más prometedor de los hijos del César Vespasiano y una extraña reina oriental de origen judío. Éste era el prejuicio que impidió a los romanos entender la positiva influencia de esta mujer en este hombre. Por los escasos datos que se tienen, estas relaciones no fueron en absoluto escandalosas por sí mismas ni tuvieron el carácter de las de Antonio y Cleopatra, aunque tuvieron no menor trascendencia en la medida en que modificaron totalmente el carácter del futuro emperador. Finalmente, en el año 79, se separaron de la forma más amistosa posible. Tito sabía, y ella también, que el pueblo romano se hubiera opuesto a tener una reina extranjera, a "otra Cleopatra", como emperatriz. Quizá Tito se vió obligado a elegir: o ella o el imperio. Y es más que probable que fue también sin duda la peor elección de su vida, pues seguramente podía haber tenido una y otro a pesar de todas las reticencias iniciales del pueblo (por otro lado, no es verosímil que fuera la propia Berenice la que le dió a elegir entre irse con ella lejos de allí o quedarse al frente del Imperio, pero solo, pues de sobra sabía que un príncipe que hubiera abandonado voluntariamente el poder no podía quedar a salvo de suspicacias -ni de sicarios- en cualquier rincón perdido del Imperio en que hubiera tratado de refugiarse). El caso es que Tito se separó de ella con gran pesar. Dice escuetamente Suetonio: "Despidió de Roma a Berenice, con gran pesar de los dos" (Tácito dice incluso que ella volvió de visita a Roma tiempo después, pero que ya Tito no quiso recibirla). Ella marcharía primeramente al reino de su hermano Agripa (que se mantuvo como tal hasta el año 93 o 94, en que sería anexionado de nuevo a Roma con el emperador Domiciano), o quizá fuese temporalmente a Alejandría y Egipto, una tierra que ya conocía y que sin duda le gustaba, y donde por cierto no tardaría en prender y en arraigar la semilla de la religión cristiana.